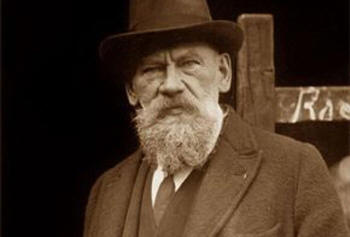—"Te contestaré con una observación. Es difícil
admitir que un hombre que va descalzo en invierno y verano, a su edad,
que lleva siempre bajo sus ropas una cadena que pesa más de sesenta
libras, que ha rehusado siempre cuando se le ofrecía una vida tranquila
donde todo lo tuviera costeado; es difícil admitir que este hombre haya
hecho todo esto únicamente por pereza".
¡Ah! ¿Con que Gricha lleva debajo de las ropas una
cadena de sesenta libras? Esta noticia excita la curiosidad de los
niños. Es necesario averiguar si aquel hombre extraño, cuya procedencia
es tan desconocida como sus padres y como el género de vida que lleva
—una vida errante y misteriosa, recorrida entre sollozos y palabras
incoherentes—, es preciso cerciorarse si aquel hombre es un farsante,
según la opinión del papá, o un santo, según la de la buena madre. Hay
que ver esa cadena —se dijeron los niños; y, silenciosamente, desde un
escondrijo se pusieron a espiar a Gricha.
"Andaba sin ruido, llevando en una mano su cayado y
en la otra una candela en un candelera de cobre. Conteníamos el aliento.
—"¡Señor Jesucristo! ¡Virgen Santísima! ¡En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!...
"Se interrumpió para respirar y comenzó de nuevo con
las varias entonaciones y las abreviaciones usadas únicamente por las
personas que repiten a menudo estas palabras. Sin dejar de rezar, dejó
el cayado en un rincón, examinó la cama y comenzó a desnudarse. Soltóse
el viejo cinturón negro, se quitó lentamente la blusa de nankín, la
dobló cuidadosamente, y la puso en el respaldo de una silla. Su rostro
había perdido la expresión inquieta e idiota que le era
habitual. Al contrario, estaba sereno, pensativo y hasta majestuoso. Sus
movimientos eran lentos y reflexivos.
"Cuando estuvo desnudo, se sentó dulcemente en la
cama, que cubrió de señales de la cruz, y arregló sus cadenas bajo la
camisa, no sin esfuerzo; se vio el esfuerzo en la contracción de sus
rasgos. Contempló un instante con aire preocupado los agujeros de la
camisa; se levantó, comenzando otra vez a rezar; cogió la candela, que
levantó a la altura de las imágenes; se persignó y volcó el candelero.
La candela crepitó y se apagó".
Entonces el cuadro se hace más emocionante. Apagado
el velón, sólo la luz de la luna, esa luz tibia y macilenta que viste
los objetos con claridades de sudario, ilumina la cueva en que se debate
el mísero Gricha. Los niños continúan observándole.
"Recitó al principio, muy bajo, oraciones conocidas,
dándose golpes en el pecho al decir ciertas palabras; luego volvió a
comenzar las mismas oraciones, más alto y animándose; por fin, se puso a
improvisar. Trataba de expresarse en eslavo, y se comprendía que esto le
costaba trabajo. Aquello era incoherente, pero conmovedor. Rogó por
todos sus bienhechores (llamaba así a las gentes que lo recibían en su
casa), entre otros, por mamá y por nosotros; rogó por sí mismo y pidió a
Dios que le perdonara sus grandes pecados; se puso a repetir: «¡Dios
mío, perdona a mis enemigos!». Se levantó gimiendo, se tendió a lo largo
en tierra, repitiendo siempre las mismas palabras, y se volvió a
levantar, a pesar del peso de las cadenas, que hacían un ruido seco y
metálico al tocar en el suelo".
"Muchas cosas han pasado después —exclama Tolstoi al terminar este episodio de su vida, que
narra en el libro Mi infancia—; muchos recuerdos han perdido para
mí su importancia y se han convertido en visiones confusas. Gricha, el
viajero, ha terminado hace mucho tiempo su último viaje; pero jamás se
borrará la impresión que produjo en mí; jamás olvidaré los sentimientos
que despertó en mi alma. ¡Oh, Gricha! ¡Oh, gran cristiano! Tu fe era tan
ardiente, que sentías la proximidad de Dios; tu amor era tan grande, que
las palabras brotaban espontáneamente de tus labios; no pedías a la
razón que las examinara ... ¡Y con qué magnificencia loabas la grandeza
del Omnipotente cuando, no encontrando palabras suficientes, te
arrojabas a tierra llorando!
Esa es el alma de Tolstoi.
El sentimiento religioso ha hecho nido en el corazón
del grandioso eslavo, y las ideas más puras del misticismo han batido
sus alas sobre su pálida frente de visionario. Los embates de la vida,
las rudas vicisitudes de su edad juvenil, las impresiones todas del
mundo exterior, no han hecho otra cosa que robustecer en su espíritu la
idea religiosa. Tolstoi es el alma del neo-misticismo.
En Rusia todos son creyentes —casi estoy por decir
que lo son hasta los lectores de Schopenhauer, Moleschott y Büchner—. El
"Padre Nuestro" es el primer canto que arrulla el sueño de los niños; la
Biblia es el supremo código de las almas. La señal de la cruz hace
amigos a los hombres, estrecha los vínculos de la familia y trae la
felicidad al hogar más frío y más pobre del labriego. La religión, pues,
flota allí en el aire y es respirada por todos los seres.
Tolstoi es la quinta esencia del alma rusa contemporánea.
En él se han explayado todos esos encontrados sentimientos que viven
embrionarios en el espíritu del pueblo. Es el Profeta bíblico; el
suspirado Mesías. De pequeño, los principios de la religión consolaron
sus penas más íntimas y le abrieron todo un horizonte de luces
brillantinas. Era de genio violento y caprichoso —como dice Hugo Delff,
me parece, que lo tenía el rabí Jesús de Nazareth—; pero la fe mitigaba
sus arranques, y si acaso en un transporte de furor caía su mano sobre
su profesor Saint-Jérome, muy luego el dolor le llenaba de lágrimas sus
ojos. Era entonces un fantasista que revelaba al futuro visionario:
recordad aquellas admirables páginas sobre su Adolescencia,
cuando nos describe el cambio de sus ideas. Todo esto le predisponía mal
para la vida de sociedad y para los placeres que ella entraña. Es así
que su estada en la Universidad de Kasan, donde siguió, sin concluirla,
la carrera del derecho, fue breve, como fue breve su carrera militar y
su vida de aristócrata. En el Cáucaso, donde sirvió en la misma brigada
de artillería en que servía su hermano; en la guerra de Crimea,
defendiendo a Sebastopol; en su vida en las ciudades de San Petersburgo
y Moscu; en sus viajes por Alemania e Italia; durante su matrimonio con
Sofía Bechr, Tolstoi se nos muestra como un espíritu liberal, alegre,
sediento de novedades y placeres, atiborrado de doctrinas pesimistas.
"Durante treinta y cinco años de mi vida —dice él mismo en su libro
Mi religión— he sido nihilista en la rigurosa acepción de la
palabra, es decir, no mero socialista revolucionario, sino hombre que no
cree en cosa alguna". Pero, apresurémonos a decirlo, en el fondo de esas
dudas y vacilaciones, en medio a todos esos arranques materialistas, aun
en el seno de las diversiones que se procura, el autor de Ana
Karenine conserva, sin sospecharlo él mismo, su espíritu religioso.
Y, en efecto, ¿por qué su espíritu busca la esencia de las cosas y
revuelve filosofías y tratados?, ¿por qué su alma se muestra tan
anhelosa de verdades?, ¿por qué juzga vanas apariencias todas las
manifestaciones del mundo que lo rodea, y, creyendo que no hay más realidad que la de su existencia, se lanza de lleno al nihilismo?,
¿por qué acepta el pesimismo alemán y el materialismo de Grecia,
formando con ambas doctrinas todo su credo de visionario?, ¿por qué
durante veinticinco años se ha separado del Dios de sus mayores? —
Porque su corazón inquieto y su espíritu investigador y sus facultades
imaginativas querían encontrar inmediatamente a Dios; porque
veían la miseria y desventura del pueblo ruso; porque no encontraban un
remedio poderoso para calmar la fiebre de sus ardores juveniles. Y
precisamente en esto encontramos, latente siempre, el sentimiento
religioso de Tolstoí. Él mismo no lo ha comprendido en su libro Mi
religión. Vuelto a la fe, con todo el ardor de un alma mística, con
toda la fiebre de un poeta alucinado, con todos los estremecimientos de
un espíritu arrepentido de sus faltas y temeroso de Dios, no ve en los
actos de su vida pasada más que el Pecado. Allí donde podría descubrir
una manifestación de su religiosidad, júzgala un crimen si considera que
ella le llevó a la discusión científica, en vez de llevarle a la ciega
aceptación que ordena la fe. El buen creyente, según lo juzga ahora el
escritor ruso, es el que no vive más que para su Dios; y en tanto él
pretendió averiguar la esencia de Dios! ¡Pecado! ¡Pecado! El sentimiento
religioso que se anidó en su alma desde la infancia, debilitado un tiempo por
los ardores y fantaseos de su juventud, renace súbitamente en llamaradas
que queman todo su ser. ¡Sí! Ahora Tolstoi revive a la vida espiritual,
y con mayores ardores; y su misticismo febriciente y loco no es el
misticismo del alma latina, ese misticismo de Santa Teresa de Jesús, por
ejemplo, todo imaginación y todo sentimiento, sino un misticismo ema-
natista que tiene mucho del panteísmo de Goethe y no poco de la
contemplación extática de los fakires indostánicos.
Habiendo palpado de cerca
los vicios y lacerías sociales, el autor de ¿Qué hacer? trata
ahora de remediarlos utilizando los principios de la religión. Por eso
predica contra el orden social establecido, ataca la misma institución
del matrimonio, reclama, como lo hace en su último libro La salvación
está en vosotros, el desarme general, enaltece la vuelta del hombre
a la vida primitiva, canta al trabajo, y él mismo, confundiéndose con
sus siervos, que ya han dejado de serlo para convertirse en sus amigos y
en sus hermanos, duerme sobre la paja, se alimenta de vegetales
solamente, no lee jamás, empuña el arado, lleva el agua para el riego,
siega los pastos y remueve el estiércol. Y como si no fuera esto
suficiente, como si no patentizara bien su fe predicando, como predica,
contra todas las iglesias establecidas, y abandonando el arte que hizo
glorioso su nombre —gloria que detesta y de la cual reniega— para
escribir apólogos y oraciones sencillísimas destinadas a los campesinos,
déjase llevar aún más de sus sentimientos humanitarios y funda su
escuela de Yasnaia Poliana en sus propias posesiones. Su vida de artista
febril —esa vida genial que nos dio
La Sonata de Kreutzer, La Guerra y La Paz y Ana Karenine, eternos
monumentos del arte contemporáneo— ha sido sustituida por esta otra de
extática contemplación mística.
¡Maldito cien veces aquel
mujik Sutayef que vino, con sus predicaciones imbéciles a robarnos uno
de los primeros y más grandes novelistas modernos!
La influencia de Tolstoi
en el arte contemporáneo, desde que Melchior de Voguë lo reveló al
público parisiense, es indiscutible. Hablemos, pues, del
tolstoismo.
¿Qué es el tolstoismo? Ante
todo, una doctrina moral y social. El más desenfadado desprecio por la
ciencia, por las nociones de ética que aprendemos desde pequeños, y por
los usos, costumbres y leyes preestablecidos, es el carácter distintivo
de esa doctrina. Recordad el asunto de la novela Marido y mujer. Un
hombre, Serguei Mikhailovich, que ya ha pasado de su primera juventud,
noble, recto, severo, de ideas justísimas sobre todas las cosas, contrae
matrimonio, después de muchas vacilaciones, con María Alexandrovna, la
hija de un antiguo amigo. Es ésta una joven de quince a dieciocho años,
que no conoce el mundo, que vive con los placeres sencillos del hogar y
que se enamora de Serguei insensiblemente, al observar en él su claro
criterio, su seriedad y su benevolencia. La primera época del
matrimonio, vivida al lado de la severa anciana Tatiana Semionovna,
madre de Serguei, es feliz y dichosa. Pero a poco, María empieza a
aburrirse de aquella soledad en que vive; fastidian la austeridad de la
casa, la nobleza altiva de Tatiana, la rigidez de los viejos criados y
el silencio religioso que pesa sobre aquella morada antigua; y más que
todo esto, enójala el que su marido la trate como a una niña y no la
entere de sus negocios serios. Empieza a establecerse cierta tirantez
entre los esposos; pero el mal se conjura con la partida de la pareja
para la capital. Aquí es donde empieza el daño y la infelicidad de
marido y mujer. Dijérase que al abandonar sus posesiones rústicas y sus
costumbres sencillas por la vida agitada y febril de la ciudad, toda la
dicha de aquellos dos seres se evaporara al punto. — Serguei, el
marido, odia la sociedad, se aburre en ella y la teme; María, la mujer,
no sueña más que con la vida de los salones. El conflicto se establece
entonces, y María concluye por ir a un baile. ¿Hay en esto debilidad por
parte del esposo? Sí, la hay, para el que sabe leer entre líneas; pero
la verdad es que, según el texto, el esposo le permite a su mujer ir al
baile para que se cure de su mal. La curación no es brusca, y María
Alexandrovna sigue yendo a recibos y saraos para curarse, según Serguei
—para divertirse, según ella—. Porque esto es lo grave: la mujer no sabe
cuál es el fin de la condescendencia del esposo y sólo se preocupa de
vivir aquella vida que desconocía y que a ella se le antoja encantadora.
Es cortejada, admirada; las mujeres la envidian; todos la asedian, la
solicitan: su amor propio está satisfecho. Un día, sin embargo, Serguei
quiere partir para Nikolskoe. . . Precisamente, una amiga ha invitado a
María para un baile, donde le será presentado un príncipe. ¡Es un crimen
partir así! Pero las maletas están hechas; se ha avisado a Tatiana del
viaje... ¿qué hacer? Serguei ve que su mujer se muere de ganas de ir a
ese baile, por conocer a ese príncipe, y al fin toda la hiel refluye a
su pecho.
—"Pero ¿qué es lo que te
disgusta? —le pregunta entonces su mujer.
—"Me disgusta ver que al
príncipe le parezcas bonita, y que por esa razón te apresures a
presentarte a él, olvidándote de tu marido y de tu dignidad de mujer; y
que no quieras comprender todo lo que debe sentir tu marido cuando te
olvidas de ti misma y pierdes la conciencia de tu dignidad! Lejos de
eso, tú eres la que viene a decir a tu marido que estás pronta a hacerle
sacrificios, es decir: "es una gran felicidad para mí, poder presentarme
a Su Alteza, pero ¡te sacrifico esa felicidad!".
La mujer se siente
exasperada con estas reflexiones, se siente herida en su amor propio y
resuelve vengarse de Serguei:
—"Hace mucho que me
esperaba esto —le dice—; habla, habla...
—"No sé qué te esperabas
—replica él—; pero yo podía esperármelo todo al ver hundirte cada día
más en ese fango de la ociosidad, de lujo y de placeres mundanos, y no
me he engañado... Heme aquí llegado hoy al extremo de sentir vergüenza y
de sufrir como nunca hasta ahora... Sí, he sufrido, ¡y de qué manera!,
cuando tu amiga me escarbaba el corazón con sus manos inmundas,
hablándome de celos... ¡Celoso yo! ¿y de quién? De un hombre que ni tú
ni yo conocemos... Y tú —se diría que lo haces adrede— tú no me
comprendes, ¿y vienes a hablarme de sacrificios?... ¡Vergüenza me ha
dado por ti, vergüenza de tu humillación... víctima!
—"¡No! —grita la mujer—. No
te haré sacrificios. ¡Iré el sábado a la reunión de la condesa, y me
guardaré bien de faltar!
—"¡Pues que Dios te haga
feliz! pero todo ha acabado entre nosotros".
No acaba, no. María va al
baile, previa reconciliación de los esposos —pues aún se quieren—; pero
la felicidad conyugal ya ha sido tronchada por esta escena dolorosa. De
entonces en adelante no vemos en ese matrimonio más que hastío y
separación. La mujer está en Badén, donde la corteja un marqués
italiano; el esposo anda por Heidelberg con sus asuntos; y cuando se
reúnen y vuelven a Nikolskoe, la felicidad ha muerto y es en vano que
María Alexandrovna, llena de remordimientos, trate de resucitarla y
reproche a su marido que no la haya detenido en la pendiente, siendo él
el más fuerte.
—"Vuelvan las cosas a ser
lo que antes!... Todo puede revivir, ¿verdad?" —dice ella, suspirando
por el bien perdido.
Pero Serguei se siente
viejo, se siente cansado. No, no pueden volver aquellas horas de ventura
de la luna de miel. Ahora, su deber, y el de ella, es allanar el camino
de la vida a su hijo. ..
Como se ve, aún queda en
esta novela, al través de tantas miserias y tristezas, un breve
resplandor de esperanza. Se sufre, se sufre mucho viviendo, pero aún se
espera algo. . . Y ese algo es el que no aparece en
La Sonata
de Kreutzer.
¡Oh! ¡qué tristeza inmensa,
qué dolor infinito, qué espantosa desventura la que fluctúa sobre las
páginas de ese libro grandioso! ¡Cuán horrorizados de la vida quedamos
después de su lectura! No hay allí un rayo de luz ni un lampo de
esperanza. Todo es tétrico, sombrío, abominable, y
al final, en aquellas últimas páginas de dolor y de fiebre, la nota más
negra y pesimista no ha sonado todavía... Esa queda para cuando el
lector ha cerrado el libro y reflexiona en la lección que nos ha dado el
maestro. . .
Todos conocéis el asunto de
La Sonata de Kreutzer: es la historia de un marido celoso que da
muerte a su mujer. No puede ser más sencillo y vulgar el tema; pero,
¡qué mundo de ideas, qué semillero de teorías extrañas no asaltan
nuestro cerebro! Allí es donde encontraremos una de las doctrinas
morales y sociales más atrevidas del tolstoismo. Oíd lo que dice el
eximio escritor ruso por boca de su protagonista Posdnicheff: "Hay que
comprender la verdadera importancia de las palabras del Evangelio de San
Mateo, en el versículo 28 del capítulo V: "Que todo hombre que mira a la
mujer con voluptuosidad comete adulterio"; y esas palabras se refieren a
la mujer, a la hermana, y no sólo a la mujer ajena,
SINO ANTE
TODO A LA PROPIA".
¿Qué alcance tiene esta
idea atrevida? Tan grande es, que debemos subdividirla en fracciones: en
primer lugar, todo hombre que ha buscado una vez el placer sensual, ya
no puede tener en adelante relaciones puras con ninguna mujer; en
segundo lugar, el matrimonio es la base de los infortunios de los
hombres y mujeres, y la aproximación sexual es un crimen; en tercer
lugar, debe llegarse al suicidio universal no engendrando más hijos, y,
por último, el amor sólo debe ser intelectual.
Hay que ver con qué firmeza
y decisión el novelista ruso vilipendia y escarnece a la ciencia que
declara necesaria esa función orgánica de la perpetuación de la especie!
¡La ciencia envía los jóvenes a los lupanares! —grita
Tolstoi por boca de su héroe—. ¡La ciencia los incita a ese acto infame
y degradante curándolos de sus enfermedades! ¡Y el Estado —agrega
emprendiéndola así con las leyes sociales— también ayuda y protege el
crimen reglamentando la prostitución y no persiguiendo las casas de
lenocinio! ¡Y hasta las madres ejercen de Celestinas buscando un
hombre para sus hijas!
Tolstoi no encuentra que
las mujeres de sociedad vivan por otro interés que las prostitutas.
Oídle: "Si los seres difieren entre sí según el objeto de su vida, según
su vida interior, eso deberá reflejarse también en su
exterior, y su exterior será enteramente diferente. Pues bien:
compare usted a las miserables, a las menospreciadas, con las mujeres de
la más alta sociedad: el mismo vestir, las mismas maneras, los mismos
perfumes, la misma desnudez de brazos, de hombros y de pecho, el mismo
polisón, la misma pasión por las piedras preciosas, por los objetos
brillantes y muy caros, las mismas diversiones, bailes, músicas y
cantos. Las primeras atraen por todos los medios; las segundas también.
¡Ninguna diferencia, ninguna!". Es decir, que ese sentimiento de
coquetería en la mujer es una degradación. Ellas saben que con esos
jerseys que les hacen más provocativo el seno, atraen a los hombres
y los enardecen, y no vacilan en usarlos. La mujer no es casta, no tiene
moral, no sabe de ideas puras y elevadas... ¡Lástima grande que el
novelista ruso haya olvidado un hecho insignificante, pequeñísimo, que
explica todo esto y echa por tierra toda esa teoría! ¿Qué? ¿ignora las
leyes de la naturaleza? ¿Por qué ese Dios, en que cree el ruso insigne,
ha creado dos sexos en vez de uno?
Respecto a la emancipación
de la mujer, pretende Tolstoi que no ha de buscarse en las cátedras ni
en las cámaras de diputados, sino en la alcoba. "Hay que combatir la
prostitución —dice—, no en las casas de lenocinio, sino en el seno de la
familia. Se emancipan las mujeres en las cátedras y en las cámaras; pero
siguen reducidas a instrumentos de placer. Enseñadlas a mirarse como
tales, según hacemos nosotros, y seguirán siendo siempre seres
inferiores. Y entonces, una de dos: o con ayuda de un médico canalla
tratarán de prevenir la concepción del hijo, y serán unas completas
prostitutas, rebajadas, no ai nivel de un animal, sino al de un objeto;
o serán lo que son en la mayoría de los casos: unas enfermas, unas
míseras histéricas, sin esperanza de progreso espiritual".
El matrimonio es, pues, un
atentado a los derechos de la mujer y el más horroroso crimen moral. Las
relaciones sexuales son una inmundicia que ahoga el amor puro, el
afecto, la consideración mutua de los esposos, su felicidad y su honor.
¡No le arguyan a Posdnicheff (léase Tolstoi) que esas relaciones son
naturales!
—"¡Dice usted natural!
Natural es comer: he ahí una función provechosa, agradable, y que a
nadie da vergüenza cumplir desde su nacimiento. ¡Pero eso! ¡Si
eso avergüenza, repugna y daña! No: ¡qué ha de ser natural!...
—"¿Pero, cómo se propagaría
el género humano?
—"¿Y qué falta hace que se
propague?".
Aquí estamos en pleno
nihilismo, predicando el Nirvana. No lo haría mejor el filósofo
Hartmann, ni lo hizo cuando escribió el capítulo de su ensayo de
suicidio cósmico; como no lo haría, como no lo
hizo
en su ascetismo el mismo Schopenhauer suprimiendo el comercio sexual.
Estas
relaciones, por otra parte, son las que engendran los celos —continúa Tolstoi; y, por vía de ejemplo, nos enseña su obra,
La Sonata de
Kreutzer. En esto tal vez no ande descaminado el eminente escritor.
Paul Bourget, en uno de los más bellos capítulos de su libro Physiologie de l'amour moderne, trae esta máxima: "No son las
traiciones de las mujeres las que nos enseñan a desconfiar de ellas: son
las nuestras"; y, en efecto, todo hombre que ha poseído una mujer, y la
ha poseído queriéndola y deseándola, sufre horrorosamente con la sola
idea de que otro hombre pueda disfrutar de aquellos encantos que fueron
suyos. La imagen representativa de la posesión de una mujer querida por
otro que uno mismo, despierta correlativamente nuestros celos; y más aún
si esa mujer ya no nos pertenece. También Goethe, en el Segundo
Fausto, ya dijo algo de esto: "Así como el sonido que arroja la
trompeta hiere y desgarra el oído y las entrañas, así los celos penetran
en el corazón del hombre, que nunca olvida lo que poseyó una vez, lo que
ha perdido y que ya no posee".
Nuestros actos de lascivia y nuestras traiciones son las que engendran
los celos, y si éstos nos hacen desconfiar de la mujer, aquéllos,
haciéndonos ver todo el horror de la escena, nos muerden el corazón
despiadadamente. Si Posdnicheff no hubiera conocido mujer alguna antes
que su mujer; si no supiera de traiciones amorosas, y si no hubiera
mantenido relaciones sexuales con ella, ¿hubiera sentido celos de
Trujachevski y hubiera apuñaleado a la madre de sus
hijos? Es seguro que no; y a sentir celos, ellos no serían más que
intelectuales, no de los sentidos.
Hemos
visto el tolstoísmo por una sola de sus fases, por la más patente y
clara. No nos detendremos más tiempo en ella: Félix Schroeder ha agotado
el tema. Queda otra de más alta filosofía, y ella nos reclama ahora.
En su
hermosa novela Ana Karenine, Tolstoi había dicho: "No puedo
vivir sin saber lo que soy y para qué existo, y puesto que no puedo
llegar a este conocimiento, la vida es imposible". Pero al propio
tiempo, en esa misma obra y en La Guerra y la Paz, resalta un
hecho elocuentísimo que consigna el escritor ruso: la resignación de las
clases populares, cuya miseria es tan dura y grande, resignación que, en
los campesinos y labriegos, se traduce por un amor a la tierra y una
esperanza en Dios marcadísima y firme. Es indiscutible: leed las dos
obras citadas y sentiréis que bajo aquella corteza de roble,
admirablemente esculpida, corre una savia sutil que tiene ricos glóbulos
de oxígeno y venenosas sustancias minerales. Es el nihilismo, el
terrible nihilismo ruso, la euforbia de la revolución social, el tétrico
pesimismo, la desesperación de alcanzar la felicidad y el bienestar; y
es, igualmente, la vuelta a Dios, la humildad, la resignación, el elixir
del cristianismo, la esperanza en aquel que murió sobre la cumbre del
Calvario extendiendo sus brazos redentores para estrechar sobre su pecho
santo a los pobres, a los buenos, a los oprimidos y a los tristes.
Tolstoí no hace otra cosa que retratarse a sí mismo al perfilar las
figuras de Besukof y de Levine —y aun al pintarnos al príncipe Andrés o
a Wronski—. Pedro
Besukof es ese espíritu
eslavo lleno de dudas y vacilaciones, corroído por el veneno del
nihilismo, revolucionario, inquieto, soñador —mezcla híbrida de
fantasista refinado y de escéptico budhista— que busca la tranquilidad
del corazón, la paz de su conciencia, la certeza de su pensamiento y la
regeneración de sus hermanos inútilmente, hasta que un infeliz soldado,
a quien fusilan después los franceses, le da todo ello enseñándole la
vía del cielo y la indiferencia mística. Y en cuanto a Constantino
Dmitrievich Levine, le vemos asfixiándose en la ciudad, desesperando
también de alcanzar la dicha, haciéndose cada vez más nihilista, hasta
el momento en que un labriego infeliz que revuelve montones de heno, le
ofrece el secreto del reposo y de la voluptuosidad vegetativa. — Pues
bien: Tolstoi, como Pedro Besukof y como Levine, fue convertido
nuevamente a la fe perdida, según dije antes, por el sectario Sutayef,
uno de los miserables mujiks que andan vagando por los campos con
los versículos del Evangelio en los labios. Para este Sutayef, el
verdadero cristianismo, la suprema verdad, la ley fundamental, residen
en el amor humanitario; y bajo el lema de esta inspiración el autor de
La Muerte entra en una nueva vida espiritual y emprende un análisis
teológico de los Evangelios. El Sermón de la montaña viene
súbitamente a derramar viva claridad en su espíritu acongojado, y dos
versículos solos le dan toda la clave del enigma que martirizaba su
conciencia. "Oísteis que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente
por diente". "Mas yo os digo: que no resistáis al mal; antes a
cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la
otra". Este es el verdadero sentido de la vida; no resistir al mal pagando con
mal el daño que se nos hace; soportar al malvado, cualquiera que sea la
violencia que emplee, y devolverle bien por mal y el amor en la más
amplia acepción de la palabra. Y bajo el imperio de esta nueva doctrina
del amor, exclama, rendido, el visionario ruso: "Yo no comprendía esta
vida; me parecía horrible, y de pronto oí las palabras de Jesús y las
entendí; la vida y la muerte cesaron de parecerme un mal; en vez de la
desesperación, gusté un goce y una felicidad que la muerte misma no
podían destruir". Todo el cristianismo está aquí, según Tolstoi, y de
ese principio único del amor universal fluyen consecuencias hermosas e
invariables: la independencia del individuo traerá la independencia de
la colectividad, y entonces veremos caer todos esos mitos absurdos que
se llaman autoridad, riqueza, arte, guerra, ejércitos, prisiones y
tribunales. Las naciones suprimirán las fronteras para estrecharse en un
abrazo fraternal; la comunidad y la igualdad dejarán de ser
incomprensibles palabras para trocarse en hermosas realidades; el amor
no será mero egoísmo al unir los hombres entre sí, ni vergonzosa
prostitución al acercar los dos sexos, sino la confraternidad de todas
las inteligencias; la paz bajará a todos los espíritus, dando alegría a
todos los hogares, y por consiguiente ya no existirá el mal en la
tierra, y se cerrarán las cárceles y tribunales, y se reducirán a
leyendas antiguas de los tiempos bárbaros, la pena de muerte y las
guerras internacionales y civiles.
Lo cierto es que en todas
estas ideas se nota una inconsecuencia marcadísima. En teoría, ya se ha
visto que Tolstoi condena la revolución, y, sin embargo, en la práctica,
la proclama con sus reformas socialistas. El cristianismo
destruye al Estado, dice él; y agrega: "Es así como fue comprendido
desde un principio, y por eso se crucificó a Cristo. Así fue comprendido
en todos los tiempos por los hombres a quienes no ata la necesidad de
justificar el Estado cristiano. Sólo en el momento en que los jefes de
Estado aceptaron el cristianismo nominal exterior, se inventaron las
sutiles teorías según las cuales se puede conciliar el cristianismo con
el Estado. Pero, para todo hombre sincero de nuestra época, es evidente
que el cristianismo, doctrina de la resignación, del perdón y del amor,
no puede conciliarse con el Estado, con su despotismo, su violencia, su
justicia cruel y sus guerras". Por otra parte, el ideal social de
Tolstoi" no es enriquecer al pobre e instruir al ignorante, levantando
al uno y al otro hasta el nivel de la civilización y el poderío, sino,
al contrario, destruir el lujo, los refinamientos de las artes y las
molicies del pensamiento elevado, para formar así un único estado de
pobres y seres sencillos. En fin, que el autor de Mi confesión
quiere convulsionar la sociedad haciendo carne aquella idea de Gogol:
"el hombre debe volver a la naturaleza".
En seguida el visionario
ruso la emprende con los teólogos v ataca la aseveración de la
resurrección en el día del juicio para castigo de los malvados y la
recompensa de los buenos. "Por extraño que parezca, no podemos privarnos
de decir que la creencia en una vida futura es una concepción bajísima v
muy grosera, fundada sobre una idea confusa del parecido del sueño v de
la muerte, idea común a todos los pueblos salvajes". Por lo tanto, según
Tolstoi, el bien debe practicarse, no en vista de una ulterior
recompensa, sino por el bien mismo, es decir, por
el
goce que se experimenta al ejecutarlo y por el placer que nos procura el
ver la dicha de nuestros semejantes. Es la idea que preside a la máxima
de Sócrates: "Haz el bien porque es tu deber hacerlo".
Lanzado por esta vía, Tolstoi ha llegado a un ascetismo que no sólo
predica, sino que también pone en práctica. Todo goce del cuerpo, toda
expansión del espíritu es un pecado bochornoso, un delito imperdonable.
Lo justo, lo racional, lo santo es sufrir, aniquilarse, confundirse con
el gran Todo. El ascetismo de Tolsto'f tiene así ribetes del panteísmo
de los Vedas. La vida es una Unidad y los individuos meras partículas
que no deben subsistir más que para aquélla. Fuera de ese gran Todo, el
hombre es una molécula insignificante, y no empieza a vivir y a tener
importancia si no se sacrifica a él y tiende a formarlo por el principio
del amor. La moral que se desprende, pues, de esta filosofía es la de la
destrucción del ser individual. Hay que ser mísero, sencillo, humilde;
hay que olvidar el placer y los goces terrenos, que de no hacerlo así
jamás lograremos la ventura del espíritu, la única que puede anhelar y
procurarse el hombre como personalidad. Por eso, Levine y Besu- kof no
son seres dichosos mientras no visten el traje del
mujik, se alimentan con los siervos y siegan en los campos de
sol a sol como el más mísero de los labriegos; y por eso Serguei y
Posdnicheff son desgraciados y llevan sobre su pálida frente el rojo
estigma de los réprobos. — El mismo Tolstoi, como queda dicho, practica
esta ruda moral de la mortificación y del sufrimiento. A la manera de
Rousseau, se aisla del mundo y reniega de la sociedad, de la ciencia, de
las artes y del placer. Vive en sus posesiones de campo, olvidado de su
título nobiliario
y de los lujosos salones de
San Petersburgo y Moscú (que frecuentara antaño), trabajando con la
azada, haciendo de zapatero y durmiendo en un armatoste de cuero
cubierto de paja. El misticismo contemplativo y las disertaciones
teológicas son el festín de su inteligencia; así como el alimentarse con
vegetales y el flagelar su cuerpo, son los goces de sus sentidos. Reza y
piensa en Dios; se martiriza y duerme sobre la paja; perdona a sus
enemigos y bendice a los siervos, sus hermanos: es Gricha que resucita;
—es aquel Gricha de que nos hablaba en su libro Mi infancia con
tanta admiración, con tanto cariño, con tanto respeto... "¡Oh, Gricha! ¡Oh,
gran cristiano! Tu fe era tan ardiente, que sentías la proximidad de
Dios, y al no encontrar palabras para loar su grandeza, te arrojabas a
tierra sollozando!. . .". — Como se ve, la teoría moral de Tolstoi es
empírica. En esto sólo habla como un libro Pompeyo Gener, cuando dice en
Literaturas malsanas: "El defecto del raciocinio de Tolstoi está en
su ignorancia, y, a causa de ella, en generalizar demasiado. Más que al
hombre conoce al ruso, o a lo más, al hombre del nordeste, mezcla de
eslavo, de germano y de mongol. El embrutecimiento por el alcohol
amílico, y sobre todo por el tabaco mezclado al opio, afortunadamente no
es aquí ni general ni siquiera usado. Desconoce el papel que representa
el alcohol etílico, o mejor, el vino y la cerveza, en la economía, como
elementos respiratorios indispensables, sobre todo a los que tienen que
hacer gasto de energías vitales; nada sabe de la acción tónica de
ciertos digestivos; y al formular su raciocinio, construye un hombre
demasiado simple, dividido en dos mitades simétricas: el consciente y el
orgánico, sin ver que la conciencia
no
indica para nada juicio, sino un cierto fenómeno de sensibilidad que
consiste en sentir todo lo que en nosotros pasa, o sea todas las
impresiones recibidas con sus diferencias y analogías. El juzgar, el
ponderar, esa función esencialmente intelectual, sólo consiste en
apreciar las diferencias de los datos suministrados por la
sensibilidad". En cuanto al otro error de este sistema de moral,
referente a las relaciones sexuales, muy poco habría que agregar después
de lo que al respecto dijo en su Nuevo Teatro Crítico la eminente
escritora Emilia Pardo Bazán.
No
hablaremos tampoco muy extensamente del principio altruista que informa
tan singular doctrina. Destruir el individuo para crear la colectividad
es, sencillamente, una aberración. El egoísmo es necesario para la vida
y conservación del individuo, y sin él no puede subsistir el altruismo.
Para que los padres puedan desempeñar sus funciones y cumplir con la ley
natural de la conservación de la especie, es decir, para que puedan dar
vida, conservar y proteger a sus hijos, es necesario que ante todo
obedezcan a las leyes imperiosas del egoísmo. Los actos mediante los
cuales se conserva la propia existencia deben anteponerse a aquellos
que, perjudicando a ésta, redundan en beneficio de un tercero; y toda
acción que, mediante un relativo sacrificio personal, aprovecha a los
demás, debe ejecutarse a pesar de dicho sacrificio. De ahí, pues, que
sea una verdad incontrovertible, un verdadero axioma de moral, la
aseveración de Herbert Spencer, de que "si es falsa la máxima vivir
para sí, también lo es la de vivir fiara los demás"; hay que
buscar una fórmula conciliatoria, y ésa no nos la dan ni el ascetismo ni
el nihilismo búdhico del conde León Tolstoi.
Hemos dado una idea general
de lo que es, filosóficamente, el tolstoismo. Ahora estamos
habilitados para hablar de sus manifestaciones literarias y de su
desarrollo en el arte contemporáneo. — Examinando las obras literarias
que de cincuenta años a esta parte nos llegan de todas las naciones
europeas, hemos podido notar el sello pesimista que a todas ellas
informa. Lo que considerábamos como una enfermedad característica de la
raza germánica y sólo encontrábamos entre el elemento latino en la
poesía de Leopardi, fue desarrollándose cada vez más, hasta ser la nota
única de las producciones intelectuales de nuestra raza. En Francia, con
los primeros albores del romanticismo, se levantó ese grito
desesperanzado que ha llenado todos los ámbitos del firmamento; luego,
vino a su vez la escuela naturalista, y con ella la nota lúgubre se
extremó más aún. Hasta hace muy poco, aún se oían los sollozos de
Alfredo de Vigny y las carcajadas fúnebres del autor de las Flores
del Mal; Balzac nos enseñaba todo un mundo, en efervescencia, de
desgraciados, y los Rougon- Macquart desfilaban ante nosotros, a
la luz de pálidos blandones, mostrándonos sus llagas y desventuras;
Maupassant, Bourget y Loti parecían perseguidos por la visión
desconsoladora de la non curanza que ahogaba al genial poeta, y
los mismos parnasianos, los impasibles, los poetas de mármol, sentíanse
morir de tedio en la soledad imponente de sus templos helénicos. Rusia
no sentía en su ambiente otra cosa tampoco que el rumor de sollozos
contenidos; y Nicolás Gogol, el poeta épico de Les Ames Mortes,
resumía en Tchitchikoff, Puchkine, Maniloff Nozdref y Mme. Koroboutchine,
todas las miserias y lacras que agobiaban al pueblo ruso. "El mal del
siglo" fluctuaba en toda la atmósfera,
amargando todas las existencias y pronunciándose cada vez más. Cuando
los jóvenes de última hora quisieron hacer un esfuerzo para encontrar
una sensación nueva, la terrible enfermedad volvió a acosarlos con ardor
y enloqueció su cerebro. Huysmans nos ha legado todo un mundo de
incoherentes; Richepin escupió sus iras al cielo; Coppée desmayó de dolor en el hogar de los humildes; Claudio Larcher,
el protagonista de Mensonges, fue a llorar su desventura con el
infeliz amante de Les demi-vierges; y Rosny, Margueritte, Wyzewa,
Paul Hervieu, primero, y después Mallarmé, Moréas, Jules Bois, Reynaud,
Maeterlinck, etc., nos contaron sus ansias secretas, sus dolores
inenarrables, sus visiones frenéticas y sus locuras extrañas.
De todo este gran clamor de
tristeza y desesperanza, aún queda un leve estremecimiento, un vago
runrún prolongado y funerario, un histérico sollozo a duras penas
contenido. Allá, por el Norte, una antorcha ha brillado, y la nueva
generación, tendida agonizante sobre el suelo, se ha alzado sobre el
codo para observarla, asombrada y anhelante, al través de sus lágrimas.
¿Es un nuevo Profeta? ¿Es el Mesías suspirado?
El pálido eslavo de luenga
barba blanca y ojos de visionario ha abandonado la ciudad fastuosa por
la vida sencilla del campo. Su voz resuena calma y grave predicando el
Evangelio. Su mano, llena de arrugas, se extiende majestuosa para dar a
los pobres, a los humildes, a todos los desventurados, su bendición. ¡Oh!
¡Una resurrección de la fe! ¿Y por qué no? La ciencia no ha satisfecho
la sed de saber que sentía nuestra inteligencia, no ha aplacado el
hambre de reposo que sentía nuestro corazón. El positivismo nos ha
engañado. Las viejas ideas, que teníamos por verdades incontrovertibles,
nos han resultado pobres y nos han hecho desgraciados. No tenemos ya
esperanzas; estamos hastiados de todo; no podemos soñar más; nuestra
vida se ha marchitado. ¿Por qué no hemos de retornar a la fe como al
postrer refugio? Desde sus laboratorios, acaso nos digan los sabios:
¿qué habéis hecho de las ideas y doctrinas que os enseñamos? Y nosotros
les responderemos: —Las hemos olvidado porque con ellas no hemos ido al
templo de la felicidad. Ellas nos han hecho desgraciados. Ellas nos han
dicho que el mundo planetario se formó de una nebulosa, pero no han
satisfecho los porqués de nuestra inteligencia, que pretendía
averiguar quién hizo esa nebulosa; ellas han buscado el origen del
hombre y han trazado el árbol genealógico de Haeckel, pero la duda ha
continuado mordiendo nuestro corazón; ellas nos han dicho, por boca de
Darwin, que hay "lucha por la existencia" y "selección natural", y esto
nos ha llenado de congojas sin cuento; ellas nos han hablado con Spencer
de "la relatividad de los conocimientos humanos", y desde entonces la
idea de no poder averiguar lo absoluto nos ha aniquilado y reducido al
estado de bestias; ellas nos han prometido una sociedad mejor con los
sistemas de Fourier, Proudhon, Stirner y Kropotkine, y en tanto el mundo
no ha mejorado; ellas no nos han podido dar el placer, ni el reposo, ni
la alegría, ni esas sensaciones nuevas que eran todo el afán de nuestras
conciencias frenéticas y solitarias; ellas, en fin, nos han mentido
haciéndonos creer que resolverían todos los problemas planteados por
nuestra curiosidad e inteligencia. He ahí por qué olvidamos vuestras
doctrinas. Ahora
marchamos de nuevo hacia la fe; vamos a buscar el consuelo en Dios;
volvemos a la religión que besó nuestras frentes en la cuna. Somos muy
desventurados y queremos olvidar, orando, nuestra desventura; sentimos
que el anatema del cielo nos ha doblegado, y vamos a rendirnos ante el
retablo de Bethleem para implorar nuestro perdón. He ahí lo que
sentimos, lo que hacemos ahora. Gricha nos ha convertido: vamos con él a
buscar la senda que conduce al Paraíso. Y todos escuchan así las voces
de los profetas. Tolstoi ha predicado ya su religión. En Francia, Le
Disciple, de Bourget, y en España, La Fe, de Palacio Valdés,
han iniciado la evolución hacia el neo-misticismo. Hay que buscar la
regeneración del género humano; hay que perseguir la verdad.
Hace
ya bastante tiempo que Schelling, el gran filósofo-poeta, escribió este
aforismo: "Así como el relámpago surge de la sombría nube y estalla por
su propia fuerza, así brota del seno de Dios una afirmación
infinita...". Nosotros, los pobres desterrados del ideal que llevamos en
el alma constantemente la nostalgia de esa luz divina, hemos olvidado
aquella hermosa idea tan brillantemente expresada, y hemos purgado, con
nuestras propias desgracias y dudas, ese olvido. Hoy tenemos que
aprender de nuevo el código supremo de la fe, y recurrimos al visionario
ruso, al P. Taconet de Mensonges y al filósofo desengañado de Le Disciple. La conversación del P. Gil de
La Fe nos llena el
corazón de consuelo; los pujos de misticismo de Ángel Guerra y el
triunfo moral de Leré son, a pesar de la pasión amorosa, eminentemente
humana, que los acerca, un sublime bálsamo derramado sobre nuestro
pecho; la "alternancia" que busca el desheredado Chiripa —ese
admirable personaje de una de las más admirables novelas de Clarín— nos
procura una alegría plácida y dulce; y esa alma sublime de Nazarín,
mitad locura, mitad santidad, que rueda entre el fango de la vida, sin
mancharse, que habla de Dios y sabe hacérselo sentir a la miserable
Ándara, que doblega al ogro poderoso de la Coreja, don Pedro de
Belmonte, con el solo talismán de la humildad, que soporta las injurias
más bajas con la grandiosidad del Nazareno, es el alma por que nosotros
suspiramos, la que queremos, la única capaz de darnos la paz que ansia
nuestra mente fatigada. Todo, todo ello resulta, para nosotros,
bienhechora enseñanza, reposo y consuelo serenísimos, algo así como una
ninfa Egeria moral. Estamos ahitos de sensaciones violentas,
descorazonados del mundo, cansados de la ciencia, y no valen paliativos
como el catolicismo de Barbey D'Aurevilly y las moralejas de Goldsmith:
necesitamos reactivos poderosos y nuevos, "talentos cristianos", que
diría el P. Taconet, capaces de sacudir de su letargo al alma moderna.
Estos ensueños de religión
novísima —"amalgama de mil ideas opuestas, de impulsos propios y de
teorías ajenas, de antiguas costumbres y de modernas aspiaciones",
como dice el reputado crítico catalán Ramón D. Perés—, nadie las satisface mejor que el genial artista de
La Sonata
de Kreutzer. En tordos sus libros hay un sutilísimo aroma de
misticismo que envuelve nuestro espíritu con las ondas rutilantes del
incienso para hacerle pensar en la divinidad. Su ascetismo es puro y sin
mácula, digno de realizar las fantasías doradas del milagro y con algo
en sí que nos hace pensar en la severa moral del sublime Crucificado. Al
revés de Renán, el gran revolucionario
del idealismo moderno,
Tolstoi nos hace creer en la divinidad de Cristo, creyendo tal vez él
mismo, como lo cree el autor de la Historia, de los Orígenes del
Cristianismo, que no hay tal divinidad. El misterio, el milagro, lo
sobrenatural no existen para el historiador de Jesús, y a sus ojos, esto
engrandece la figura del mártir del Gólgota; pero, para Tolsto'i sí
existen, y no puede caber la menor duda al respecto. Estudiando la
doctrina del alucinado ruso, examinando despacio su fe y aplicando a la
historia sus conclusiones, no sólo creemos en las caóticas fantasías del
Evangelio, sino que estamos tentados de creer en los oráculos de las
sibilas de Cumas, de las pitonisas de Delfos, en los misterios de Isis y
hasta en los pronósticos de los gansos sagrados del Capitolio. La
religión se le impone con todas sus consecuencias, y por eso,
precisamente, nos parece tan viva y tan ardiente su fe, y por eso,
también, su palabra encuentra eco simpático en todas las almas
sonámbulas. Si Tolsto'i vacilara un segundo en su doctrina o nos la
revelara con prudentes restricciones, o tratara de fundarla en la
ciencia y en datos precisos, a la manera de Renán, no le creeríamos y
sería uno de tantos predicadores; pero mostrándosenos tan resuelto, tan
ferviente, tan dominado por su creencia, que, llegado el caso, no
vacilaría en creer en los trasgos y demonios de la Edad Media si ellos
informaran su religiosidad, nos cautiva y nos arrastra. No es un
moderno, no es un hombre como nosotros; es, por el contrario, un
sacerdote antiguo, una aberración del misticismo — y ahí está el secreto
de su fuerza—. Además, sabe hablarnos nuestro lenguaje para arrojarnos
al rostro nuestras miserias y vacilaciones —y ésa es su superioridad—.
En una palabra: Tolstoi es la encarnación de la frase de Tertuliano: "Credo
quia absurdum"; y éste es el único apóstol del neo-misticismo que
podemos concebir nosotros.
¿Puede reformar la sociedad
y curar sus miserias y dolores semejante doctrina? No; es imposible.
Gricha vencerá por un instante, durante los primeros momentos, y
arrastrará en pos de sí a nuestras almas débiles, a nuestros corazones
infantiles (a pesar de su corrupción o por eso mismo, tal vez), a
nuestros cerebros inquietos y preñados de sombras; pero lo incontestable
es que no hay tal "bancarrota de la ciencia", que aún quedan
inteligencias vigorosas, que aún viven espíritus sanos y robustos, y de
éstos, al cabo, será el reino de los cielos. La mansedumbre cristiana
que predica Tolstoí, jamás se realizará por completo mientras exista un
Posdnicheff, un Claudio Larcher, aunque más no sea un Armando; la duda
corroerá el espíritu a medida que los futuros Leverrier vayan escrutando
los abismos infinitos del espacio sin encontrar "la primera causa"; el
dolor germinará en el corazón humano mientras la vida tenga un plazo
fatal, el amor una niebla de desconfianza, la mujer una ironía en los
labios y el sol una mancha en su periferia; la sociedad será siempre la
misma y conservará sus cárceles y códigos, sus autócratas y esclavos, su
lujo y pauperismo, en tanto vivan dos seres y no se destierre la
ineludible ley de "la lucha por la existencia" —por manera que el neo-misticismo se verá arrojado al olvido muy pronto, cuando cese de ser lo que
es: un mero oportunismo.
Ved lo que pasa en la
realidad. ¿Ha triunfado alguna vez una idea que no se adaptara a la
naturaleza? Nunca. Para que triunfe el ascetismo es necesario cambiar la
constitución del ser humano. Para
volver
al estado de naturaleza habría que destruir la ley de evolución. Para
reformar al hombre sería necesario ante todo aniquilar la ley de
herencia. Para vencer las relaciones sexuales fuera menester destruir a
todos los hombres o a todas las mujeres: una sola pareja que existiera,
remedaría al patriarca Noé. Y así por el estilo. ¿Se han curado en salud
las mujeres con La Sonata de Kreutzer? ¿Se han curado, los
hombres con Fany y Manon? ¿Se ha reformado el mundo con el
Emilio? ¿Ha concluido el dolor en Rusia con Les ámes mortes?
¿Se aborrece el amor carnal con la Physiologie de l'amour moderne
y el amor platónico con Werther? ¿Se crean otras señoritas con Les demi-viergesl ¿No hay más neurasténicos después de
A rebours?
¿Concluyeron las desesperadas con María Bashkirtseff? Y la misma
religión, que casi puede llamarse una ley natural. .. del espíritu, ¿ha
triunfado con el sublime Genio del Cristianismo? No, es
imposible. "Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía", y también
adulterio —aunque no sea hermosa la mujer—; y todas las doctrinas que se
prediquen, por muy buenas que sean, serán inútiles. No se transforma el
mundo, por poderosa que sea la inteligencia que tal empresa acometa: a
lo sumo, le conmoverá. Mens agitat molem. Pero nada más.
¡Oh,
pobre Gricha! ¡Pobre gran cristiano! Tu fe es tan ardiente, que, cuando
no encuentras palabras con que loar la grandeza del Omnipotente, te
arrojas a tierra sollozando...; pero, alza tus ojos llenos de lágrimas,
deja esas cadenas que, en vez de ganarte el Paraíso, sólo sirven para
aprisionar tu genio y privarnos de una nueva Sonata de Kreutzer; álzate
un instante sobre la nube de misticismo que te envolver
al estado de naturaleza habría que destruir la ley de evolución. Para
reformar al hombre sería necesario ante todo aniquilar la ley de
herencia. Para vencer las relaciones sexuales fuera menester destruir a
todos los hombres o a todas las mujeres: una sola pareja que existiera,
remedaría al patriarca Noé. Y así por el estilo. ¿Se han curado en salud
las mujeres con La Sonata de Kreutzer? ¿Se han curado, los
hombres con Fany y Manon? ¿Se ha reformado el mundo con el
Emilio? ¿Ha concluido el dolor en Rusia con Les ámes mortes?
¿Se aborrece el amor carnal con la Physiologie de l'amour moderne
y el amor platónico con Werther? ¿Se crean otras señoritas con
Les demi-viergesl ¿No hay más neurasténicos después de A rebours?
¿Concluyeron las desesperadas con María Bashkirtseff? Y la misma
religión, que casi puede llamarse una ley natural. .. del espíritu, ¿ha
triunfado con el sublime Genio del Cristianismo? No, es
imposible. "Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía", y también
adulterio —aunque no sea hermosa la mujer—; y todas las doctrinas que se
prediquen, por muy buenas que sean, serán inútiles. No se transforma el
mundo, por poderosa que sea la inteligencia que tal empresa acometa: a
lo sumo, le conmoverá. Mens agitat molem. Pero nada más.
¡Oh,
pobre Gricha! ¡Pobre gran cristiano! Tu fe es tan ardiente, que, cuando
no encuentras palabras con que loar la grandeza del Omnipotente, te
arrojas a tierra sollozando...; pero, alza tus ojos llenos de lágrimas,
deja esas cadenas que, en vez de ganarte el Paraíso, sólo sirven para
aprisionar tu genio y privarnos de una nueva Sonata de Kreutzer;
álzate un instante sobre la nube de misticismo que te en