Los amores
cuento de
Cristina Peri Rossi
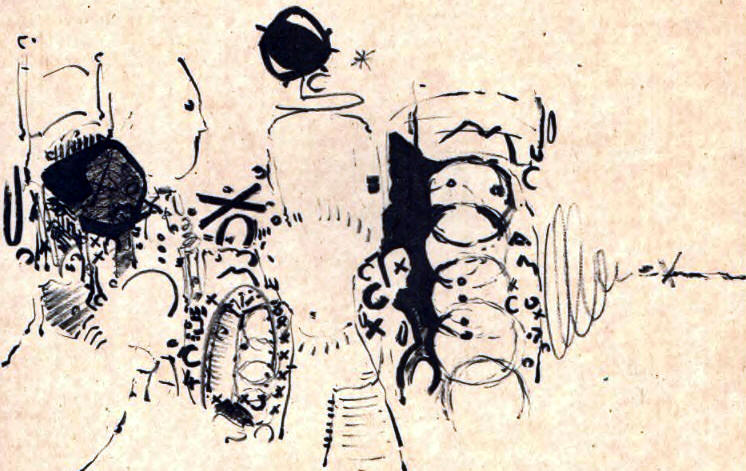
|
Los amores
|
|
Ludovico murió al atardecer, imprevistamente, mientras todos los árboles y las flores del mundo se asomaban gozosamente hacia la luz y el aire encantado desarrollaba el primer perfume del otoño.
Imprevistamente, sin otro motivo para morir que el hecho de estar vivo, de respirar aún, de conservar un poco de aliento entre el polvo ido de las cosas muertas atrás, en días inmemorables y en noches desconocidas, inevocables. Sin otro motivo que el estar vivo y el motivo de haber nacido.
El no lo había previsto, ni su hermana, ni ninguno de sus amigos, porque tácitamente entre ellos se había establecido la convención de continuar vivos, de seguir respirando, y a nadie, a nadie se le había ocurrido pensarlo.
Ludovico murió al atardecer, mientras todos los relojes del mundo daban sus horas correspondientes, apenas con los mínimos errores de sus mecanismos, y mientras todas las campanas de las iglesias -mucho más antiguas que el, más sólidas que el, seguramente más duraderas- daban sus campanadas, y en cada lugar del mundo, un mundo que Ludovico apenas conocía a través de los sucesos traídos por los diarios, los noticia ios cinematográficos y los cuentos más o menos fabulosos de un parroquiano del café "Las tres estrellas" que en su juventud había recorrido el Lejano Oriente- se desfloraba la noche, el día, el equinoccio, el estío, la lluvia y la tristeza.
Murió imprevistamente, una tarde de abril, dando entrecortados suspiros de agonía mientras una luna pacífica y solemne, blanca, irrumpía cálida, blandamente en el cielo, vagas nubes rosadas se retiraban y el aire agitaba apenas el sauce, el roble obtenido dificultosamente, y Genoveva, la hermana, cosía un bonito vestido en la maquina, dando prolijas, idénticas puntadas cada vez sobre la tela que se extendía suavemente bajo sus manos, como una piel.
El mismo no lo había previsto, mientras cortaba cuidadosamente el césped del patio, inclinado sobre la hierba erecta y suave, del color del iris de su hermana. Cortaba el césped del patio observando minuciosamente cada tramo del terreno, cada imprecisión vegetal, cada situación de la raíz, el aire alrededor mansamente se deslizaba, había algunas flores caídas y una lenta procesión de gotas inaudibles se descolgaba de la cabilla al suelo; el cortaba el césped con movimientos cortos e iguales, dados con la gran tijera de podar recién afilada, como hacía todos los viernes, al atardecer, de regreso de sus ocupaciones.
En el barrio de antiguas casas conservadas te comerte gracias a provisorios remiendos que alcanzaban para detener el agua y no al viento, -una puerta reforzada hoy, una ventana sustituida por otra, una pared remendada y alguna mano de pintura que pretendía modernizar la fachada- se encontraban aún vastos terrenos desocupados, o mejor, ocupados por una vegetación arisca y ardiente, difícil de domesticar, que exigía reparar en ella continuamente.
Los viernes, a la vuelta del trabajo, Ludovico, como tantos otros, cambiaba su traje azul, correcto e inexpresivo, el traje del empleo, por un viejo piyama descolorido y siempre limpio, que se había ensanchado con el tiempo y le permitía una mayor libertad de movimientos.
Volvía del empleo acompañado por Julián, su vecino y compañero de toda la vida, se separaban dándose algunos golpes en los hombros y ambos, en el mismo momento, entraban a las casas vecinas y casi idénticas, para cambiarse sus ropas.
Ambos, todos los viernes, comenzaban a podar el césped al mismo tiempo, comunicándose entre ellos a través de la tapia de ladrillo que constituía la única separación entre un fondo y otro. Quien quisiese hubiera podido -todos los viernes- comprobar la exactitud de los movimientos paralelos de los amigos por el compás monótono y doble de las tijeras, o por el dialogo siempre idéntico que se establecía entre ellos, como una costumbre. (Ludovico, inclinado sobre el césped espeso y alto que cubría todo el fondo, comenzaba a hablar con su vecino, separados por la enorme tapia que, si bien les impedía verse, no era obstáculo para que se comunicaran; Julián, menos robusto, más callado, un poco más incomodo debido a sus brazos cortos se esforzaba por mantener el ritmo iniciado por su amigo. Este podaba el pasto rítmicamente, separaba una hierba mala, investigaba la procedencia de un insecto, y, -más conversador- siempre se ponía a hablar con Julián, a través de la antigua tapia).
Pese a la distancia, Ludovico no alzaba demasiado la voz hablaba normalmente, como si lo hiciera consigo mismo, porque luego de cuarenta años de amistad con Julián (tan largo como un amor, pensaba Genoveva alegremente, sin que en sus pensamientos existiera ninguna intención equívoca, sino más bien la sorpresa de los seres ingenuos hacia todas aquellas cosas que nunca habían conocido), las opiniones de los dos amigos habían llegado a ser idénticas. Si acaso Julián, -un poco más tímido y menos comunicativo que el otro- tenía alguna vez una discrepancia, su naturaleza más reservada le impedía manifestarla.
Todos los viernes, de regreso de sus ocupaciones -Ludovico era cajero en un negocio importante y él, Julián, estaba empleado en un banco de segunda categoría- ambos se encontraban en la esquina, al descender del autobús, miraban un poco hacia arriba, en dirección al cielo, - Hoy me parece que la lluvia nos ahorrará el riego decía Ludovico, si el cielo estaba gris, o Me parece que nadie nos evita el riego, hoy, si la tarde estaba buena, - comenzaban a andar hacia sus casas y se desvestían cómodamente, en sus respectivos baños, antes de colocarse las ropas de trabajo.
-Genoveva- llamaba siempre Ludovico, desde el baño, mientras se quitaba las medias, admitía que había vuelto a olvidar la toalla y empezaba a silbar El choclo o La morocha , con silbidos claros, potentes, no siempre bien entonados -Genoveva- decía Alcánzame la toalla.
La hermana que cosía por las tardes, ¡unto al receptor y a la maceta con anémonas, dejaba alegremente la tela, contenta de saberse imprescindible para su hermano, se dirigía al ropero donde se apilaba con prolijidad la ropa blanca, elegía la toalla mas afelpada y la llevaba hasta el baño.
-Ludovico, siempre eres el mismo descuidado -observaba con aparente seriedad, peio íntimamente encantada con ello-. Tu no podrías vivir sin mí. ¿Como te las ingeniarías, solo? No, tu no podrías vivir un solo instante sin mí. ¿Has traído el jabón? ¿Y la loción? -y depositaba alegremente la toalla en el borde alto de la puerta, tapándose los ojos, cuidándose muy bien de la presencia desnuda del hermano Ludovico, indudablemente satisfecho de esa dependencia, indudablemente encantado con ese vínculo que los unía desde la infancia y desde la orfandad, le contestaba, mientras cantaba-
-No podría vivir un solo día sin ti, Genoveva No podría acostumbrarme a otra mujer, tampoco -y se metía debajo de la ducha, no sin antes comprobar, orgulloso y satisfecho, la inalterable robustez de su tórax, la solidez de su pecho, la rigidez del abdomen que era su máximo orgullo, a la edad en que cualquier hombre -cualquiera de sus amigos, por ejemplo- comenzaba a desabollar su vientre, a ablandar sus carnes.
Cuando llegaba su hermano, Genoveva dejaba inmediatamente inconclusa su labor -ella ya tendría tiempo de coser de noche, si quería- y se ponía a preparar el té del hermano, colocando sobre una hermosa bandeja negra y brillante -regalada por alguien a los padres, el día de su boda -dos pocillos idénticos, blancos, finos y perfectos (del juego original solo quedaban tres, y Genoveva, al contemplarlos tan bellos, decía frecuentemente a su hermano Alguna vez podríamos invitar a alguien a tomar el te. Aunque solo sea para lucir los pocilios ). Con su espíritu tierno y delicado, Genoveva no podía dejar de admirar la belleza de los pocillos, o el efecto que estos producían sobre el fondo negro de la bandeja, y sentíasse un poco orgulloso de ellos, como se sentía orgulloso de la limpieza de la casa, del cuidado de los muebles, o de la salud del hermano. Entre ambos, la hora del té se había transformado en una pequeña ceremonia, íntima y emotiva, que les producía un placer suave y sin conmociones; era un momento de recogimiento y de tranquilidad, cuando Ludovico -al mirar los ojos tibios y celestes de Genoveva, con su eterna expresión de modestia y alegría pensaba, para sí mismo. -Que bien se está acá. Ella nunca me permitirá la desdicha, y Genoveva, luego de un día de soledad oculta bajo el trajín hogareño, las canciones infantiles que siempre llevaba prendidas en los labios, al mismo tiempo que las alfileres, la atención que le demandaban los vestidos que cosía para afuera, se sentaba delante del hermano, por primera vez en el día satisfecha y feliz, contenta de tenerlo enfrente, ancho, saludable y de buen humor. Lo miraba con cariño, con respeto, y le alcanzaba el plato rosado, de loza, con los bizcochos caseros. (''Qué quieres" -decía él-. No me acostumbro a los bizcochos de panadería. Después de conocer éstos ninguna otra clase me gustaría y ella, indudablemente feliz por poder ofrecerle algo que él considerara insustituible, mejor, protestaba un poco, de todos modos, no mucho, sólo en apariencia, "Dan mucho trabajo", decía, pero volvía a hacerlos todas las tardes, y nada del mundo le hubiera impedido hacerlos, nada del mundo. (El, a veces le insinuaba algunos cambios: Podrías ponerles algunas pasas o ¿Por qué no pruebas a agregarles una pizquita de sal y ella aceptaba encantada las sugerencias,:feliz de comprobar el interés que él se tomaba por lo que ella le ofrecía ).
Sentados en el pequeño patio con claraboya de vidrio pintada todos los veranos por Ludovico, para detener el sol, delante de la bonita tetera blanca decorada con una garza rosada y de los dos pocillos iguales, perfectos, una dicha y una calma reconfortantes invadían a Ludovico. Nada como la paz del hogar , pensaba, y su cuerpo, reconfortado por el baño, adquiría una prestancia y un vigor aun juveniles. No podía dejar de reconocer la enorme importancia que en su vida cobraba aquel momento único en el dia, durante el cual, por primera vez se sentaba delante de la hermana, observaba su cuerpo siempre delgado, sus pequeños hombros erectos, la figura mediana, los ojos celestes y vivos desde los cuales una infinita paz se irradiaba al mundo circundante, a el y a la vegetación.
Desde que habían quedado solos, -es decir, desde siempre, desde el día de sus diecisiete años, cuando llegó a la casa y los gemidos desolados, intensos, conmovedores de Genoveva y el perfil anguloso de la vecina contra el portal le hicieron intuir la escena interior, dentro de la casa, ambos se habían unido indisolublemente, enf entado ¡untos la desgracia, la pobreza, la fatiga, luego la comodidad y la salud, sin que un solo roce entre ellos, una sola incomprensión, un malentendido los divorciara, los volviera indiferentes. Así habían transcurrido los años, sin desavenencias, con las alegrías cotidianas de la similitud, de la semejanza y del olvido, con las alergias de cada mínimo acto compartido, -la adquisición de una nueva planta para el jardín, el exterminio de las hormigas que invadían la cocina, la colocación de un cuadrito en el comedor, la elección del color de una pared.
Pese a ello, pese al afecto y al convencimiento que los dos tenían acerca de la felicidad que provenía de las similitudes y de la vida en común, pese a ello, y como sometiéndose a una consigna heredada de sus antepasados, adquirida por el habito o extraída de la sola experiencia de sus amigas -las vecinas de toda la vida-, Genoveva se creía en el deber de recomendar al hermano, todas las tardes, mientras pulsaba delicadamente la fina tetera y sus ojos se posaban con dulzura en un ángulo del cuarto, como dos amapolas tímidas:
-Ludovico- decía-: Sería bueno que te casaras. Es necesario tener un hogar propio, hijos, ("Pero si éste es mi hogar” protestaba él, divertido, aunque aparentando seriedad, para no herir a la hermana). Ella que no atendía la protesta del hombre, continuaba, más débilmente:-Hay tantas muchachas buenas y sencillas en el mundo. Es hora de cambiar de vida. Llegará el momento de la vejez, y entonces será bueno tener una casa puesta, mujer, hijos. Una muchacha buena y sencilla para el resto de la vida.
El asentía, convencido de lo que ella decía, pero dispuesto también a postergar indefinidamente la elección de la joven buena y sencilla que lo guiara dulcemente hasta la vejez y la finitud.
El asentimiento de Ludovico, su aparente seriedad conformaban fácilmente a Genoveva, y luego de satisfecho el deber impuesto por su conciencia, se dedicaba a conversar amablemente con el hermano, olvidando ambos la recomendación anterior. Así, dócilmente, transcurría el tiempo de la dicha, la tarde de otoño, con la cordialidad establecida a la hora del te, cuando el se colocaba su ropa de jardín, olvidaba voluntariamente el panorama de la ciudad entrevista en el ómnibus y se recogía en la rutina de la poda del césped o en la rutina del café, con los amigos eternos y sus manías prolijamente conservadas, afianzadas por el tiempo.
En la casa vecina, Julián se desvestía y tomaba su baño, lo mismo que Ludovico, pero sin su felicidad. Regresaba gris del empleo, melancólico y sin deseos, luego de las seis horas de cálculos y tímidas operaciones financieras, con una nostalgia de luces y de transito que lo opacaba para el resto del día. Salía del banco caminando lentamente por el centro, sin ganas de volver, con ganas de detenerse delante de cada escaparate, delante de cada cinematógrafo donde fuera posible encontrar -por azar- una sonrisa fresca de muchacha, una pierna tibia al alcance de la mano, un rostro al que el espectáculo emocionara, impusiera su dominio. Salía del banco caminando lentamente, entre las luces artificiales de la ciudad, las calles con la suciedad de la vida consumida rápidamente por la escasez del tiempo; entre las luces artificiales, la suciedad y la melancolía que provenía de los balcones grises con sus viejas macetas y sus gatos de colores siniestros. Entonces tomaba un café en algún bar céntrico, lleno de espejos, observando con curiosidad y con simpatía a la gente que se movía a un lado y a otro de la puerta giratoria. En los bares siempre había carteles que recomendaban éste u otro vino, alguna marca de café o simplemente invitaban a concurrir al circo. El elegía interiormente una u otra muchacha, acaso intentaba adivinar su pasado tras los lentes oscuros de pequeña intelectual o tras el torpe maquillaje dibujado a la salida de la tienda, nunca llegaba a levantarse para seguirlas, en cambio pagaba el café, fumaba un cigarrillo y se dirigía a la parada del ómnibus, dispuesto a irse, pero siempre sospechando una vida más intensa detrás de las ventanas de los departamentos, en los cines oscuros donde alguna muchacha sola esperaba el encuentro con su hombre.
Llegaba a su casa solitario y gris, desprovisto de voz, mirando melancólicamente la esquina consabida del barrio donde había nacido y envejecido, la esquina donde un plátano más antiguo que él vigilaba la sucesión de estaciones, la declinación del sol, el progreso de la noche sin una sola vacilación, sin un solo estremecimiento que denunciara su sensibilidad. Miraba la esquina, el café que renunciaba a modernizarse y mantenía, pese a todo, sus desvencijadas sillas de madera, su horno de pizza ahumado, sus fotografías en la pared, detrás del mostrador, que habían inmortalizado para siempre a aquel vecino a quienes todos llamaban "Cholo", cuando en mitad del banquete que festejaba su jubilación se levantó, aclaró su voz, abrió la boca y una aceituna disparada desde el asiento de enfrente le impidió iniciar su discurso.
Miraba la esquina, el café con su aspecto sucio y el pizarrón afuera, donde se anotaban los resultados de la lotería; miraba la esquina, el café, el plátano y las vías de metal por donde ningún tranvía circulaba ya, pero que eran frecuentadas por tiernos pájaros del color de la ciudad.
Dentro de la casa vieja, llena de enredaderas y de goteras, la madre y la tía estaban sentadas delante del televisor, observando el teleteatro de la tarde, donde un largo melodrama se exhibía, produciendo alguna emoción.
Entraba desganado, ignorando el aparato que él mismo había comprado a instancias de Ludovico. (Esa tarde cuando llegó de la oficina vio cómo bajaban el aparato del camión, lo trasladaban cuidadosamente entre dos individuos -él observaba desde la placita de enfrente- y lo hacían ingresar a la vieja casa familiar, la casa de los abuelos, ahora la casa de su madre, que un día sería su propia casa, si es que para entonces aún se mantenía, deteriorada y húmeda, llena de vegetales y de torpes reparaciones en los techos. Mientras él fumaba un cigarrillo en la placita, ajeno y cansado, agobiado por una tristeza cuyo origen nunca llegaba a descubrir pero en definitiva una tristeza relacionada con su biografía, con sus fracasos y sus limitaciones, los vecinos comenzaron a asomarse, a aparecer a ambos lados de la casa, para observar la instalación del aparato. Fue así como él -siempre un poco débil y un poco indeciso, sin voluntad para elegir su propio paisaje- propició la irrupción de la máquina en su casa, donde desentonaba tanto con la vetustez de los muebles y la fisonomía de las habitaciones).
Ahora el aparato estaba ahí, en medio de la sala, entre las dos viejas, y cada vez que él entraba la luz azul y blanca de la pantalla le hería los ojos, con sus mínimos muñequitos que querían semejarse a la vida.
Entraba, ambas mujeres -sólidas e idénticas aún a sus edades, cuando la piel de todos los demás envejecía y se arrugaba; sólidas e idénticas, con una salud que Julián reconocía como la sangre matriz de los antepasados, y que ellas, de una manera inconsciente atribuían sin duda a algún mérito personal, a sus virtudes que ellas creían numerosas pero que en el fondo podían reducirse a dos: religión y castidad- ambas mujeres descansaban en las mecedoras verdes, delante del aparato, él miraba todas las tardes las paredes lisas, pintadas al aceite, donde apenas el rodillo había diseñado una hilera de torpes flores blancas, ridículas; las paredes lisas y el techo, con su banderola por donde las hojas secas del otoño se dejaban caer, como deslizadas secretamente por una mano caprichosa; el techo con su banderola y su araña de bronce, fea y pesada, que ellas se negaban a quitar, cada vez que él hacía una protesta débil y desesperanzada ("No me gusta el bronce -decía el-, Además está muy mal instalada y un día nos quedaremos sin luz. Podría comprar..." -pero el silencio de las mujeres, o el comienzo de una conversación completamente ajena al tema de la araña le hacía comprender que su protesta había tocado nuevamente el tabú de los objetos heredados, y por ello, inamovibles).
Entraba desganado, ignorando el aparato que él mismo habla adquirido, convencido de proporcionar así alguna satisfacción a las dos mujeres con las cuales había compartido toda su vida, se cambiaba de ropa y en el silencio que cundía por la casa antigua, con su patio largo techado por la parra y recorrido por grandes macetas de piedra -un silencio de seres ajenos, de aire que se respira al mismo tiempo que los otros, pero sin los otros; un silencio plúmbeo y opresivo, donde el se convertía en un observador distante, sintiéndose un poco infeliz por su biografía de cuarenta y tres años grises y lentos, inexpresivos, sin otro futuro más que el envejecimiento progresivo y la decadencia en la languidez original- en el silencio que cundía como una enredadera mas, Julián advertía por fin el franco silbido de Ludovico que, ya dispuesto, comenzaba a recortar el césped.
Entonces él mismo, aún ausente en la atmósfera calma y cotidiana, monótona de la casa paterna, donde siempre había vivido, donde había crecido y entristecido, víctima de sus propias indecisiones, el mismo tomaba la tijera de podar, abría la puerta que daba al fondo amplio lleno de plantas y comenzaba su tarea.
Ludovico murió al atardecer, imprevistamente, mientras podaba el césped nacido en abril, la constelación de Orión ocupaba su sitio en el cielo, el respiraba cordialmente el aire que venía del manzano y entre sus manos de siempre se deslizaban los vellones del pasto.
Había sido un día idéntico a otro, idéntico a todos; nada en la presencia del aire, en el color de su rostro, en su sueño normal, en los procesos íntimos de su corazón; nada en sus sentidos, ni la mínima alteración del pulso, ni una inusitada agitación interior, ni el más sutil dato proveniente del exterior, ni un símbolo mágico y difícilmente perceptible habíanlo previsto, ni augurado, ni habían hecho imaginable su muerte. Acaso la tarde de abril fuera un poco más suave, mas tibia y agradable que otras; acaso el aire, tan calmo, perfumado por la presencia de troncos y deslizamientos vegetales fuera un aire amable, reconfortante; acaso el pensó en un momento -mientras se inclinaba sobre el césped desparejo- que se trataba casi de una tarde estival; pero ni sus ojos claros, del color de la familia, ni su voz, cordial y grave, ni sus manos habituales, ni el movimiento de sus miembros en un cuerpo ágil y tenaz hacían previsible su muerte.
Murió imprevistamente, mientras su hermana -a quien podía ver a través de la ventana que comunicaba el tocador con el fondo- probaba un vestido a una de sus clientas, él recortaba el césped, y Julián, una vez seducido por las luces del centro, contemplaba, entre aburrido y melancólico un espectáculo musical en una confitería con show.
De modo que ese viernes, mientras Ludovico silbaba al afilar la tijera, dispuesto a recortar el pasto, Julián miraba distraídamente los senos chatos y redondos de la cantante de la confitería, observaba la expresión intensa de los ojos negros de la muchacha y se preguntaba a sí mismo cuántos deseos de poseerla podía albergar, decidía preferir a las mujeres rubias, se autocompadecía por la relación de dependencia que mantenía con su madre y con su tía, relación que no sabía bien si atribuir a un sentimiento de pena y de protección hacia la vejez y la enfermedad o si atribuir mejor a una turbia sensación de incapacidad y de debilidad personales.
Esa tarde Ludovico tomó el té con su hermana, como lo hacía siempre; cambió sus ropas de calle por las de jardín y sintió un leve fastidio cuando el timbre anuncio a una clienta de su hermana, dispuesta a probarse un vestido nuevo. (La tarde, hermosa y calma, invitaba a la conversación y al sosiego. El había pensado tomar otra taza de té y enterar a Genoveva de sus proyectos de reparación de la casa, e incluso tenia deseos de invitarla al cine, esa noche, puesto que al otro día no tenía que ir a trabajar. Pero la llegada de la clienta lo decidió a cortar el pasto, como todos los viernes, al atardecer).
Genoveva lo miró con dulzura antes de abrir la puerta; con una mirada tierna que era una disculpa velada por esa interrupción involuntaria de la cordialidad y la dicha parejas que se habían establecido entre los dos con el primer sorbo del te; Ludovico apreció esa mirada sumisa y dulce que lo envolvió a él junto con los demás objetos de la sala, que era, a su vez, una promesa de dicha pora después, de dicha y de paz, e íntimamente sintió un remordimiento oscuro, como sí el fuera responsable de toda esa bondad y ternura vírgenes, acumuladas a través de la existencia monótona y gris, que se había instalado en los ojos de Genoveva, y cuyo único recipiente era el, precisamente el.
(Hermana -pensó-. Her-ma-na. Voy a estar a tu lado siempre, protegiéndote. No voy a permitir un vano derroche de esa dulzura tibia que no sé cómo te ha nacido, en medio de esta casa lóbrega y vieja -Pero que prematuramente envejecerá tu ternura sin ese derroche ).
Genoveva lo miró con dulzura antes de abrir la puerta, y el se quedó pensando en ella mientras afilaba la tijera, en ella y en Julián, su amigo, unidos ambos a el por un vínculo de misterioso dependencia cuyo ultimo significado no alcanzaba a comprender, pero donde no cabía la sospecha de la desilusión. Se quedó pensando en ella mientras afilaba la tijera; en ella y en Julián, porque en el fondo de ambos, Ludovico creía descubrir una afinidad, una semejanza, un lazo intimo que iba entornando el mundo a su alrededor, aislándolos, exóticas islas en el océano de la alienación.
Ludovico comenzó a podar el césped aquel viernes como lo hacia todos los viernes; observó el cielo, las estrellas que comenzaban a fijarse en el espacio; luego volvió los ojos hacia los árboles aun cubiertos de hojas, y hacia la tapia que separaba una casa de la otra. El aire suave y perfumado traía consigo algún sonido distante que podía pasar inadvertido -lastimero ladrido de un perro solo, estallido violento de las campanas como palomas escandalizadas que levantaran vuelo, el suave deslizamiento del agua que buscaba el suelo, desde su asiento en las ramas- y lo rodeaba mansamente, integrándolo al paisaje.
Cayó bruscamente, segado en la cintura, como una caña naranja y limón; segado en la mitad, (arriba la flor y la rama, abajo, el aire de ayer, la cándida semilla gris enredada en los pies), cortado en dos como dividido por un río tenaz e imán.
Quedó un fragmento de tiempo suspendido en el espacio (el blanco infinito del aire. El nardo erguido. Adentro de la casa, entre la espuma de manteles y cortinas, Genoveva desliza el vestido, abre la pura herida de un pliegue, clava un alfiler como un cristal sobre la tela esmeralda y desvanece una arruga, que se esfuma, cual una paloma); manoteó el aire, que, hecho un fauno, escapó por puertas y tejados, (los agónicos dedos señalaron el cielo, como agujas de un reloj-testigo). Antes de morir, sus ojos ya yermos (surtidores vacíos en un aire que levantaba las hojas y las ramas, sacudía los arenales, desenterraba las algas, traía lluvias entrelazadas, suspendía el ascenso del arco lunar hasta el balcón), fijaron con impavidez de vidrio el paisaje alrededor: el césped recién cortado, algo húmedo, sobre el que cayó; los árboles mansos, el cielo fijo, y dentro de la casa, la hermana que tranquilamente probaba el vestido a su dienta, retocando ésta u otra costura, delante del espejo del ropero.
En tanto, el cielo adquirió un azul oscuro, definitivo, y la luz deslizóse suavemente hacia otros espacios despojados de estrellas; algunas hojas se replegaron sobre sí mismas, hasta la intimidad de las ramas oscuras; dentro de la casa, Genoveva ordenó el tocador, juntó las alfileres dispersas por el suelo y miró mansa y distraídamente hacia afuera, hacia la noche comenzada y la oscuridad del fondo.
El hombre estaba ahí, seco, quieto y desnudo, en posición natural, acostado sobre las sábanas blancas que eran dos mariposas de neón contra el empapelado oscuro de la sala. (Lo habían puesto en la sala porque su dormitorio, -dormitorio de soltero-, era estrecho y no hubiera podido contener a toda la gente que venía a verlo por última vez, a "cumplir" con la obligación más o menos piadosa de recordar sus últimas palabras, dichas en un momento cualquiera, con la tranquilidad y la confianza de quien ignora que son las postreras; la última vez en que fue visto, sano, calmo y maduro, con la certidumbre de continuar vivo como continuaban vivos ellos mismos.
Y ahora estaba allí, colgado del respaldo de la cama, para consternación de todos aquellos que ayer mismo, ayer mismo, cómo no, habían conversado con él, mirado sus suaves ojos celestes-los de la familia- que revelaban bien a las claras que él nunca había hecho mal a nadie.
-Por eso parece tan injusto- comentó uno de sus amigos, y la misma frase cundió por toda la sala, volcando su gota de confortable inconformismo entre todos los presentes. Porque era imposible y cierto, absurdo y cotidiano, imprevisible y común que el hombre muriese, que los hombres pudieran morir, cualquier día, cualquier fecha, en esta u otra hora. Y cada vez que eso sucedía se renovaban la angustia, la tristeza, y el olvido. Era increíble que eso le sucediera a los hombres, y sin embargo, todos los días le sucedía a los hombres.
(Julián)
A las doce de la noche el aire de la sala era espeso e insoportable. A esa altura todos los que rodeábamos al muerto nos habíamos desabrochado el saco, aflojado la corbata y dentro de los calcetines mojados, movíamos los dedos que el sudor había juntado. Alguien habló de abrir una ventana, pero por respeto no se hizo. Una dama piadosa cubrió el rostro del difunto con una gasa gris, para evitarle el contacto con los inmundos insectos que habían ingresado a la sala.
Alguna parienta llegada a última hora lloraba con discreción, y su llanto contenido, menudo, estaba lleno de modestia. Sobre la puerta cancel, a menos de un metro de la calle, se había instalado una carpeta de cuero de grandes hojas blancas y cada visitante que llegaba estampaba allí su firma. Al pie, algunas manchas de tinta denotaban el apresuramiento de las manos. Una semiluz discreta ocultaba los rincones de la casa. Las sillas cedidas gentilmente por los vecinos escaseaban, y la mayor parte de los visitantes estaban de pie, contra el empapelado oscuro, saludándose recíprocamente en voz baja, y aventurando algún comentario breve acerca de la temperatura, de la enfermedad del pariente, o calculando el tiempo correcto que era necesario pasar allí, para cumplir con la familia. Todos los muebles estaban en penumbra. Los más calurosos aguardaban en el patio, conversando bajo la parra llena de zumo. El difunto permanecía inalterado, quizás más pálido, la mano blanca apoyada sobre el pecho, un poco inclinada hacia la izquierda.
Entonces, en mitad de la noche, cuando las viejas que velaban la cara amarilla y casi descompuesta del muerto habían comenzado a cabecear sobre sus pechos raquíticos, cuando los pocos hombres que quedaban se habían corrido hacia el patio, para fumar, hizo irrupción Genoveva, la hermana. Un murmullo más alto, -revoloteo de faldas y de piernas que se separan- acompañó su entrada. Hubo un suspenso curioso y dramático que aguardó tensamente su primer gesto, su primer llanto.
Ella apareció en el umbral, exhibiendo un dolor callado y digno, trastornador, impresionante en su altivez y resignación. Genoveva apareció, saludó con una pequeña inclinación de cabeza que humilló más aún sus ojos lacrimosos por donde salía un dolor mudo e incontenible.
Yo estaba de pie contra la pared, cansado y dolorido, aturdido aún por un suceso que no había previsto y que por lo tanto, no podía comprender. Entonces la miré -creo que había empalidecido y conservaba inmaculada la dulzura ingenua de sus ojos celestes, por lo cual me sentí aún más conmovido-, lo miré a él, que ya definitivamente quieto nos dejaba solos, indefensos e idénticos para siempre, y me acerqué a ella, rodeándola suavemente.
Genoveva vaciló un instante; sus ojos, desamparados, recorrieron los ángulos desolados de la sola, las paredes oscurecidas, los rostros que, como cuadros fijos, no ofrecían ninguna compensación; vaciló un instante, superada por una desdicha y una desolación que no entendía, yo me aproximé a ella, él estaba ahí, definitivamente inexistente y comprendí que aquel lazo de dependencia y de similitud que me había mantenido durante cuarenta años ligado por adentro a aquel hombre, eran cuarenta años iguales a los de ella, similares en todo a su debilidad y desgracia; comprendí que iba a prolongarlos y a repetirlos con ella, junto a ella, porque éramos idénticos en el abandono, los mismos en nuestra impotencia y soledad.
Por eso me acerque a ella, mansa y doloridamente, con unas manos temblorosas donde no había más consuelo que el de la igualdad, que el consuelo vano de la similitud (una mano poco acostumbrada a perseguir las formas sinuosas de los cuerpos de las mujeres; unas manos que apenas llevaban puesto el amarillo de los cigarros baratos y una humedad frecuente, directamente relacionada con la timidez y el sistema nervioso; pero unas manos que ella reconocería como sus ¡guales, similarmente desprovistas, carentes de seguridad y fortaleza).
Genoveva vacilo un instante; un instante donde estuvo ausente, ida de sí, de la sala y del hermano muerto, hundida en la contemplación de su páramo destino, páramo de despedidas y de ausencias, de imposibles.
(Recuerdo sí, recuerdo esa muchacha que no era mi muchacha, y recorría la playa -venida con un golpe de arena- ágil y asexuada, como un niño, -el pelo claro y corto, las piernas largas y flexibles, erecto el suave pecho sin puntas).
Genoveva vaciló un instante, el suficiente para que yo sintiera la desfloración del tiempo y del espacio, el yermo estéril día de mañana, (solo un traje frío), donde ni niños ni flores crecerían e irían desenvolviéndose, como viejas madejas, como torpes trenes que se arrastraran por las vías secas del pecho, los acuerdos de la vida, de los días en que el había estado, sereno y seguro, afirmando el amanecer.
Me acerque a ella y supe que se iniciaba la estación sombría de la desdicha, a la búsqueda cotidiana de una lluvia que quisiera volvernos, hacernos florecer.
No quiso remontar aguas adentro la tristeza, la desolación, el dolor vespertino de la ausencia, a la hora en que aparecen, perseguidos por una luna de plomo, los recuerdos de marzos y de noviembres, buscando afanosos la consternación, adentro del hombre. A veces sentía venir, como soplos de angustias y de sombra refugiados en la dudad de ausencia, bocanadas enteras de turbios deseos tristes, (la melancolía, que aleja y arrastra un barco negro -la desolación que nada en un agua vacía y vieja). Sentía el peso piedra de la ausencia cenicienta -el hombre que se fue, no pudo ser, dejo su asiento desamparado , la viudez en los cafés confusos de luces latentes donde sembraba su gota de árido hielo.
Esperó que ella diera el primer paso. No por orgullo, ni por cobardía, sino por tristeza. Esperó que fuera ella quien cortara la herencia antigua de silencios que en vida del hermano establecían por trincheras. Espero que fuera ella quien acabara con el silencio de silabas y de gestos donde dulce, mudamente, los tristes amores no prendían, tristes. Que fuera ella quien, entre la lluvia del invierno comenzado, iniciara esas débiles, pobres conversaciones con que lentamente, pálidamente salieran a la luz.
Espero pacientemente. Primero, el consuelo perteneció a la madre y a la tía que, conmovidas y agitadas, vigilaron, durante tardes y días completos, la pena ahogada de Genoveva, su anticipación de la aurora, su dolor encendido en la madrugada, como una lámpara que alumbró toda la noche, rasgando el sueño ajeno. Él se iba, por el mediodía, gris, despierto, y con su suave amor a cuestas, a recorrer descoloridamente la ciudad hecha un ataúd.
Esperaba dejaba que las mujeres de su casa cumplieran su tarea de consuelo y sugestión, de ablandamiento, mientras una noche vencida, inmensa, oscura, ahuyentaba los olores todos de la tarde, para ceder lugar a la soledad nocturna, al despoblado sueño.
(Se alejó su cuerpo. Dejo las opas solas. Quedo el día yerto, lleno de residuos, como un campo donde estuvo un día el mar. Fue noche continua, marfil anochecido, hueso calcinado, la historia de mí, a partir de ti).
Esperaba provisto de la terquedad del tronco, que el paso monótono de las horas blancas, suspendido el movimiento, desplomada la fiera del recuerdo, domesticado el astro, diera lugar a un tiempo suave, de armonía ascendiente, tiempo de ella y suyo.
Espero que ella diera el prime paso Y así, una tarde, cuando su madre y su tía regresaron, escucho por fin la invitación que tanto había esperado.
-Julián- dijo la madre, mientras entraba a la cocina, que era su reino particular, y la tía, en la tarde cenicienta de viento y de nubes grises que embestían como toros encendía la sorda hoguera del primus- -¿Por que no vas a tomar el te con Genoveva, cualquier tarde, mañana mismo? Ella esta tan sola. .. (Al fondo, las azucenas. Tallos de llanto relampagueantes abren heridas por donde fluyen las ansias, insatisfechas). Juntos podrán conversar, recordarlo mejor. Ella siempre esperaba que Ludovico volviera del trabajo para tomar el te... (Pocillos con su huella, vasos con su olor, manteles con su signo). Tan sola como está. Ella misma me ha sugerido que la visites. Hasta ahora, naturalmente era demasiado pronto. Tu presencia le evocaría inmediatamente al pobre Ludovico. (Nuestra primera salida de hombres. Fue una alegría de solo una vez, de solo una tarde, arrebatada precozmente por la tristeza que prosigue a la carne. Íbamos locos e ingenuos por las calles, como niños deslumbrados. Fue la primera alegría y le siguió la tristeza y la vergüenza de siempre). Pero todo dolor cesa, toda amargura se suaviza. (No. Déjame la esperanza de que esta tristeza no termine nunca. La sola esperanza de no sucumbir a la resignación). Es la ley. Te espera para tomar el té. No la defraudes. (Las flores son estandartes de llanto y se precipitan en el aire enarbolado. Penas como bayonetas y como aguas atorbellinadas).
Julián se afeitó pausadamente, delante del espejo del baño. Antes de vestirse, le molestó el cuchicheo de las mujeres, que estaban un poco excitadas y nerviosas, tal como cuando él había dado un examen, o como el primer día de trabajo.
Pero se vistió igual, con lentitud y prolijidad, disfrutando de cada movimiento. Había esperado tantos días este día, que ahora que había llegado, le parecía que podía prescindir de él, como si la satisfacción se hubiera agotado en el deseo continuo y sostenido, en el esfuerzo de paciencia realizado durante la espera. (Se preguntó si acaso siempre sucedía así. Si cada vez que deseábamos algo con intensidad y sosegábamos el impulso durante la espera gastábamos, ¡unto a nuestro deseo, nuestra satisfacción).
A las siete de la tarde, vestido sobriamente con un esmero y una prolijidad que revelaban su dedicación, oprimió el timbre de la casa de Genoveva, la casa que fuera de su amigo Ludovico, de su hermano Ludovico, el timbre de la casa que conoció tanto como la propia. Estaba tranquilo y sereno, cómodo. Genoveva abrió la puerta suavemente, como solía hacerlo cuando esperaba a su hermano, de aquella manera tan natural y tan íntima al mismo tiempo, que le daba a uno la sensación de que ella había estado esperando toda la tarde nuestra llegada. Abrió la puerta suavemente, entre cordial y recatada, pero con una singular ternura que él comprendió inmediatamente. Estaba vestida de gris, y él advirtió, pese a la modestia de aquella figura, que ella se había preocupado por el pelo y por las uñas, y por la disposición de los muebles de la casa. En seguida, dulcemente, con la confianza proveniente de la antigua amistad, de los años de infancia y de adolescencia, y probablemente también con la confianza de la madurez, le dijo a él, que estaba un poco indeciso y callado, sintiéndose alto, torpe y solo, como se sentía delante de Ludovico; ella le dijo, al advertir su torpeza:
-Perdona, Julián, que todo esté tan así. Tan como siempre, como en otros tiempos. (Y él, en cuanto ella hubo dicho estas sencillas palabras se sintió mejor, más cómodo, invadido por una dicha espontánea y unos deseos intensos de reír, de gritar y de estrecharla) -Pero sabes, querido, (las dulces palabras del adiós y de la bienvenida. La desolación del silencio. Ah, tus sonrisas y tus lejanas, imposibles alegrías. Tu rostro se me venía de golpe, como una invasión de mar; como un golpe de viento en la cara, como un repentino dolor), aún no he tenido tiempo de acomodar la casa. Ludovico, tú sabes, ama tanto el orden, las cosas fijas, en sus lugares respectivos. Eso está muy bien, así debe suceder, pero ahora que se ha ido es como si ¡a casa fuera un pájaro alborotado que no puedo dominar.
(Julián vaciló un tanto. Presintió la ausencia del amigo, del hermano en cada ángulo oscuro de la casa. Presintió su presencia en cada palabra de Genoveva, en cada gesto).
Ella se dirigió lentamente hacia la cocina.
-Siéntate, Julián, mientras sirvo el té.
El se sintió confuso por la naturalidad de Genoveva. Hay algo falso y hueco en su resignación -pensó.
La mesa estaba puesta. Sobre el prolijo mantel bordado por ella, se abrían las mariposas blancas de las servilletas. El observó la mecedora de Ludovico, dispuesta como siempre, como cuando él aún estaba vivo, con su almohadón de terciopelo encarnado en el asiento y el otro, más pequeño, a los pies. Algunas flores estaban dispersas por el comedor, como olvidadas o perdidas. De la cocina llegaba un penetrante olor a té y a bizcochos.
Ella apareció gentilmente, con la tetera del juego antiguo sobre una bandeja de metal.
-Pero siéntate, Julián, querido. Me he demorado un poco por los bizcochos. Tu sabes, son los preferidos de Ludovico no tomaría el té sin ellos. (El dudó un instante. Su sensación de torpeza y de incomodidad había retornado. Buscó desesperadamente con los ojos un punto dónde apoyarse; ella, ajena a su inquietud, parecía concentrada en la preparación del té; buscó una foto, un recuerdo de Ludovico, un solo objeto que certificara su ausencia, pero fue inútil, pues todo estaba dispuesto tal como si él continuara vivo).
-Este juego de té perteneció a la pobre mamá, tú sabes. ¿Recuerdas cómo te gustaba mirarlo, de pequeño? Los pocillos se han ¡do rompiendo, igual que las tazas. Pero la tetera está intacta, mírala, qué bonita es. Sólo conservamos del juego original tres pocillos.
(El observó con estupor, que mientras hablaba, Genoveva colocaba sobre el blanco mantel bordado con uvas y amapolas los tres pocillos con sus platos, y la fuente con bizcochos caseros en el centro.
¿Para qué tres pocillos?, se preguntó).
-Siempre hemos querido, Ludovico y yo, invitar a alguien a tomar el té, aunque sea para usar los pocillos, que son tan bonitos. Pero tú eres tan solitario que no nos atrevíamos a convidarte. Así que hemos ido esperando, tarde a tarde, que vinieras a visitarnos.
(El la miró, desamparado. Buscó a tientas una silla, para sentarse).
-Pero no, querido, esa silla no. ¿No recuerdas que esa es la preferida de Ludovico? Siéntate en esta otra. Perdona, pero tú sabes que él es un poco terco con sus costumbres. Sería capaz de no sentarse a la mesa, si no tuviera su silla disponible. Tú lo conoces mejor que yo, casi. Cuarenta años de amistad... es hermoso. Casi tan largo como un amor. Nunca he visto dos amigos tan unidos. Caramba, cómo se demora Ludovico. De todos modos, voy a ir sirviéndote el té... No, no te preocupes, no necesito nada. Claro que él tiene sus pequeñas costumbres, casi manías, como la silla, pero es tan bueno y tiene un corazón tan generoso... |
cuento de
Cristina Peri Rossi
Publicado, originalmente, en: 7 Poetas Hispano Americanos Revista de Poesía. Año V Nº 10 Montevideo, Uruguay.
Gentileza de Biblioteca Nacional de Uruguay
Ver, además:
Cristina Peri Rossi en Letras Uruguay
Editor de Letras Uruguay: Carlos Echinope Arce
email echinope@gmail.com
x: https://twitter.com/echinope
facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
instagram: https://www.instagram.com/cechinope/
linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a página inicio |
Ir a índice de narrativa |
Ir a índice de Cristina Peri Rossi, |
Ir a índice de autores |