Notas sobre la novela
por Alberto Moravia
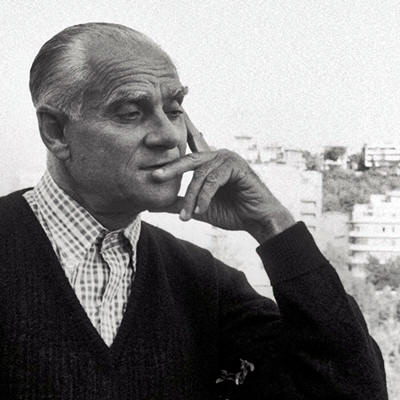
Alberto Moravia
|
Notas sobre la novela Alberto Moravia |
|
- I - La novela como ensayo o novela ideológica, parece surgir, sobre todo, como una consecuencia de la crisis de la relación entre el narrador y la realidad. El novelista del siglo pasado creía estar describiendo una realidad objetiva, aun cuando la deformaba o la trasfiguraba; las deformaciones y las trasfiguraciones eran atribuidas a simples diferencias de "estilo”, o sea de técnica verbal. El realismo del novelista del siglo diecinueve era por lo tanto, en cierto modo, científico, no solamente porque pedía a menudo prestados a las ciencias naturales sus esquemas y su terminología, sino también porque se colocaba frente a la realidad en una actitud de estudio, de investigación, de examen. ¡Cuántas libretas de apuntes, observaciones exactas, búsquedas de archivo y de biblioteca, encontramos detrás de las obras de Balzac, de Flaubert, de Zola! La tercera persona en que están narradas las novelas del siglo pasado, se asemeja muy a menudo a la que se usa en los libros de historia natural para describir las costumbres y los caracteres de los mamíferos, de los reptiles, de los insectos. Es una tercera persona objetivizada en grado sumo, mediante minuciosas reconstrucciones de los ambientes que la determinan y de las leyes que la condicionan; y parece dar por sentada la existencia de situaciones sociales y psicológicas siempre iguales y siempre recurrentes. Esa fe en la inmutabilidad y estabilidad de la realidad se deducía en parte de la aparente inmutabilidad y estabilidad de la sociedad europea durante el siglo en cuestión; los mismos cambios y trasformaciones que el novelista no podía dejar de notar en dicha sociedad, no se excedían de sus límites, eran comparables a los cambios y a las trasformaciones que tienen lugar en la naturaleza misma, también ella siempre estable e inmutable. El derrumbe de esta concepción se produjo en dos direcciones, una formal y otra sustancial. Por un lado, el "estilo” reveló ser, poco a poco, algo más que el conjunto de las técnicas verbales; algo, en fin, que podía ser considerado realidad; aun más, era la única realidad posible, ya que la llamada realidad objetiva variaba a medida que variaba el "estilo”; por otra parte, los acontecimientos políticos, guerreros y sociales acaecidos entre 1870 y 1914, introducían en el mundo social, que hasta ese momento había parecido tan estable y tan inmutable, un movimiento violento de disgregación y de disolución. El novelista del mil ochocientos había creído en la existencia de un lenguaje y de una realidad comunes y universales; de pronto se encontró frente a la relatividad de los lenguajes y de la realidad. Desde ese momento, ya no es posible escribir novelas en tercera persona, sino enmascarando el yo autobiográfico de una manera falsamente científica y objetiva y la novela se vuelve fragmentaria, entendiéndose por fragmento justamente la inexistencia de un lenguaje común, la imposibilidad de una relación constante entre el narrador y la realidad. De allí surge como consecuencia que no existirá más una realidad única y un único lenguaje, sino tantas realidades y tantos lenguajes como novelistas; y esas realidades y esos idiomas o lenguajes resultarán aceptables no tanto por su universalidad, como antes, sino por su organización y su articulación; aunque a partir, naturalmente, de una irrealidad básica, o si se prefiere, de una falta de relación entre el novelista y la realidad. Los mundos de la relatividad contemporánea son por lo tanto convencionales en grado sumo, se pueden comparar con construcciones solidísimas cuyos cimientos fueran no obstante de niebla. Por supuesto, en esta construcción puramente subjetiva prevalece el novelista que demuestra, a falta de otra cosa, una mayor vitalidad total. Quizá se deba a este nuevo patrón de valores la existencia de obras enormes y en cierto modo informes como la de Proust y la de Joyce, ambas caracterizadas por una desconfianza e incredulidad fundamentales en la realidad objetiva (en el caso de Joyce, el Ulysses, además de una cantidad de otros significados, quiere ser también la demostración casi polémica de la relatividad de los estilos y por lo tanto, de las realidades objetivas). Pero ya en Proust y en Joyce, al lado de la ambición vitalística de darnos toda la "realidad”, se advierte la tentativa ensayística de ordenar dicha realidad, de acuerdo con los esquemas de una ideología cualquiera. ¿Para qué esa ideología? Porque aun cuando ella pueda parecer sofística y tal vez inútil, como en Proust, o gratuita y literaria como en Joyce, servirá no obstante, a pesar de todo, a reestablecer el lenguaje de por sí universal de la razón, y en consecuencia, una relación cualquiera entre el narrador y la realidad. - II - Aquellos que hablan de la crisis de la novela, en realidad hablan de la crisis de la novela del siglo pasado. Valéry dijo que no le parecía posible escribir: “la marquesa cerró la puerta”. Y tenía razón ya en su época era imposible escribir y leer esta frase. La novela del mil ochocientos, en resumen, murió sobre todo, porque, como ya se ha dicho, quería competir con la fotografía, el periodismo, la investigación científica. La eficacia que en nuestros días han alcanzado estos medios de documentación y de testimonio, vuelven en efecto inútiles y tediosas las novelas de este tipo, con sus ficciones y sus convenciones. Se dirá al llegar aquí que la novela sigue siempre siendo obra de poesía, y que nada impedía al novelista seguir creando poesía con esos mismos medios que utilizaban en sus investigaciones los fotógrafos, los periodistas y los estudiosos. Pero la objeción no es válida; cada vez que un sistema, anteriormente poético, se vuelve procedimiento mecánico al alcance de los que conocen el oficio, el novelista lo abandona por otro más adecuado y más difícil; cada vez que la representación de la realidad degenera en convención, se traslada a un plano más elevado, donde todavía no sea posible la convención. Este horror al mecanismo y a la receta es común a todas las artes, y en general a todas las actividades verdaderamente creadoras. "La marquesa cerró la puerta” era una frase llena de frescura expresiva, de novedad revolucionaria, de realidad vivida, en tiempos de Flaubert; cincuenta años más tarde, es un mecanismo puramente verbal, carente de toda calidad plástica, accesible a todos y utilizable para todo fin. En el caso de la novela ideológica o de tesis, frente a la novela naturalista, se tratará por lo tanto, en un análisis extremo, como en un concurso o examen, de reducir la cantidad de los concursantes con exigencias de pensamientos que pocos pueden satisfacer. Se requería genio para escribir hace un siglo "la marquesa cerró la puerta”; se requerirá otro tanto, actualmente, para elaborar un esquema ideológico capaz de sostener la trama de una novela. - III - Pero ahora quisiéramos examinar cuál puede ser el pensamiento de un novelista. Es evidente que un filósofo no es un novelista, los filósofos suelen escribir malísimas novelas. Aunque pueda parecer contradictorio, el pensamiento del novelista no brota de su mente sino más bien de su sensibilidad. Como el petróleo que yace a grandes profundidades y exige que lo busquen con barrenos, por debajo de la realidad de hecho, expresada por la frase “la marquesa cerró la puerta”, yace, también a gran profundidad, el tema sobreentendido en dicha frase. En otros términos, cada descubrimiento de la sensibilidad implica un descubrimiento temático, del cual a menudo, sin embargo, el novelista no tiene casi conciencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuáles fueron los temas de Balzac, porque disponemos de la perspectiva crítica e histórica necesaria pero es dudoso que el mismo Balzac los conociera con precisión. La conciencia, por otra parte del novelista, de sus temas; su articulación y organización en ideología, son más propias a la novela de tesis. Por qué ocurre esto, por otra parte, en un momento determinado del desarrollo de la novela, ya lo hemos dicho; mientras el sistema poético de la representación naturalista no degenera en mecanismo, el novelista no siente la necesidad de profundizar hasta llegar a los temas. Ahora bien, no está al alcance de todos el poder de descubrir el tema por debajo de los hechos, de los personajes, de las situaciones; además de ciertas facultades especiales de reflexión y de análisis, esta obra de excavación requiere la experiencia, moral e intelectual al mismo tiempo, de una desvalorización previa de la realidad objetiva. Pero los temas que a continuación podrán organizarse en ideología, seguirán no obstante impregnados, por así decir, de sensibilidad poética; lo cual no ocurre ni puede ocurrir en un pensamiento sistemático y puramente interesado en una expresión racional y directa. El pensamiento del novelista será, por lo tanto, el conjunto de los temas subyacentes bajo la superficie de la narración de los hechos, extraídos a la luz y recompuestos entre sí como los trazos de una estatua que ha estado mucho tiempo sepulta bajo tierra. De allí se deducirá una calidad ambigua y contradictoria, gracias a la cual la ideología poseerá siempre un carácter hipotético y no se dejará nunca constreñir de cerca por una definición exacta y total. Bastaría citar como ejemplo a Dostoiewski, el padre de la novela ideológica. No será nunca posible delinear con orden y coherencia la ideología de Dostoiewski, que es al mismo tiempo cristiano y nietzschiano, humanitario y aristocrático, revolucionario y reaccionario. Esta ambigüedad y esta contradicción es excelente para la eclosión de la poesía, que constituye justamente el lugar donde se funden todas las contradicciones y donde todas las contradicciones se separan. -IV- Dostoiewski produce a menudo una impresión de arbitrariedad, ya que no solamente su ideología es ambigua y contradictoria; también es ambigua y contradictoria su relación con la ideología misma. Con palabras mezquinas, se podría decir que a veces Dostoiewski no sabe lo que quiere. Pero un paso más adelante de la fórmula dostoiewskiana, encontramos al novelista que ha depurado la ideología hasta una claridad perfecta y sistemática. La novela nos presentará entonces un rostro bifronte; de un lado, un orden narrativo que parece aludir a una ideología rigurosa, del otro, una ideología que parece exigir una narración de hechos bien determinados. En otras palabras: la novela alegórica o metafórica. Esta novela parece adecuada a la representación de un mundo como el nuestro, en el cual la persona humana ya no es la medida de todas las cosas, y la necesidad de interpretar y expresar los sentimientos colectivos, favorece la creación de fórmulas de comprensión total. En este caso la metáfora sólo es la desvalorización efectiva de la realidad objetiva, considerada como caótica e insensata, a favor de una imagen más corriente y más significativa, aunque abstracta. Véase, por ejemplo, el Asno de Oro, de Apuleyo. En esta novela de la decadencia sentimos la presencia de las masas tanto en la incoherencia, la pequeñez y la fragmentariedad de los personajes, como en la grandiosidad de la ideología. Sin esa ideología, el Asno de Oro sería una serie de encantadoras anécdotas; sin las anécdotas, una hipótesis misteriosófica. La fuerza de esta novela radica en la perfecta fusión de la metáfora; en haber ordenado las anécdotas según el orden de la hipótesis y haber impedido que la hipótesis violase siquiera una sola vez la verosimilitud y la naturalidad de las anécdotas. Naturalmente, la novela alegórica exige ante todo una consideración poética de la alegoría por parte del novelista, o sea un acercamiento más sentimental y estético que intelectual. Este punto de vista da por sentado, constantemente, una intención práctica del escritor con respecto a la ideología, como de cosa que debe ser vivida y experimentada, y no solamente demostrada en abstracto. Utilizando la fórmula de Marx, diremos que el novelista en este caso piensa que la ideología no debe solamente reflejar la realidad, sino también cambiarla a su propia imagen y semejanza. La novela alegórica o metafórica será, por lo tanto, la novela donde la ideología ha dado sentido y orden a una realidad que de otro modo sería insensata y caótica; o sea que, en otras palabras y como ya lo hemos dicho, ha cambiado la realidad. Es ese el momento en que, siempre de acuerdo con Marx, la filosofía debe descender del cielo a la tierra y mostrarse capaz de modificar las condiciones de la realidad objetiva. -V- La novela como ensayo exige siempre del novelista la capacidad de lograr que la ideología no contradiga la naturaleza de los hechos; es más, que la confirme. Ahora bien, esa confirmación es de naturaleza puramente histórica en otras palabras, la novela de ensayo presupone una ideología de hecho que pueda, sin mayor dificultad, ser considerada como una ideología realizable también en la vida real y contemporánea. La fuerza de la novela de ensayo consiste justamente en ofrecer una imagen posible, tanto ideológica como factual. Una ideología difunta, o por lo menos forzada y anacrónica, no resultará nunca suficiente para sostener y justificar el contexto de la narración. Este es el caso de I Promessi Spossi, que siempre corre peligro de ser juzgada como obra de propaganda, en vez de obra metafórica. En otras palabras, el lector debe sentir que la ideología es adaptable a su propia vida, como una de las tantas hipótesis a las cuales puede recurrir sin temor de caer en lo absurdo y en lo abstracto; debe sentirla como histórica, para decirlo en una sola palabra. Justamente esa capacidad de la ideología de crear no sólo la historia de la novela en sí sino también la historia sin más atributos, es la prueba de su calidad metafórica, y no pura y abstractamente conceptual. La novela de tesis debería, por lo tanto, ofrecer una imagen posible de vida ordenada según una dirección ideológica. Cuanto mayor y más vasta es esta posibilidad, tanto más poética será la novela. Corresponde entonces al novelista extraer su propia ideología de los temas subyacentes bajo su propia experiencia directa, y no de las tradiciones culturales y religiosas. De la historia en actividad, y no de la historia ya actuada. -VI- Es interesante advertir que en una obra como la de Kafka, que en muchos sentidos es el continuador y heredero de la tradición narrativa instaurada por Dostoiewski, la ideología sigue siendo una alusión y un presentimiento. El procedimiento de Kafka parece ser el de crear una metáfora exacta y luego de extraerle la parte ideológica, trascribiendo solamente la parte factual, lo que genera una sensación de absurdo y de misterio metafísico. Es probable que esta sustracción no haya tenido lugar, por lo menos conscientemente; en cambio sí existió la obstinada convicción kafkiana de que todas las cosas tenían un sentido, aunque él no nos podía decir cuál. No obstante, nosotros sentimos todo el tiempo esa convicción, con una fuerza tal que a cada momento nos vemos obligados a formular esa ideología que Kafka no fue capaz de aclararnos. De allí la gran cantidad de hipótesis sobre los significados de Kafka, todas buenas y todas falsas, y su carencia de historicidad. Porque una ideología exacta y explícita siempre es histórica; porque una ideología que nos es presentada bajo forma de vacío metafísico, parece dejar entender que la historia no existe, ni importa que exista, ya que el hombre no es capaz de hacerla, sino solamente de sentir su presencia oscura y amenazante. La obra de Kafka, por lo tanto, además de ser una cantidad de otras cosas (por ejemplo: una descripción profética de la Alemania hitlerista, del racismo y de los campos de concentración), es también la flor última de la decadencia europea; se puede conservar de ella el método magistral y ejemplar, pero no continuar sus significados, que son todos ahistóricos, justamente porque son conjeturales. No obstante, la obra de Kafka tiene un valor sintomático muy notable; nos revela el agotamiento de la fórmula naturalista y plantea la exigencia de una ideología que sostenga y guíe la narración. -VII- La novela naturalista del siglo pasado debía, por su propia naturaleza, llegar a liberarse de la intriga y del personaje, ambos superfluos e incongruentes en una representación científica de la realidad objetiva. La intriga y el protagonista se vuelven difíciles, cuando no imposibles, allí donde prevalecen el estudio del ambiente y de las determinaciones sociales, ya que el ambiente y las determinaciones sociales reducen al hombre, justamente, al estado civil, donde todo es conocido, previsto y convencional. En consecuencia, durante el siglo pasado la intriga y el protagonista fueron relegados a la novela de folletín y considerados como elementos espúreos y melodramáticos. ¿La ciencia no nos revela acaso que en la naturaleza no hay otra intriga, fuera del sencillo y sumario argumento del nacimiento, crecimiento y muerte de las formas vivientes, ni hay otros protagonistas que aquellos que asumen y encarnan las especies y las categorías? Poco a poco desaparecieron de las páginas el argumento y los personajes, y fue entonces el triunfo del impresionismo en todas las artes; en cuanto a la narrativa, bastará citar a Maupassant. Sin embargo, existen en realidad dos tipos de argumentos y de personajes. Una especie es la que se basa en los datos de estado civil y a la maquinaria bien construida; pero también hay otra, en la cual el personaje y la intriga son expresión de los temas y de su entrelazamiento dramático. La literatura policial nos ofrece un buen ejemplo del primer tipo: los personajes y el argumento son definidos y puestos en movimiento por un cálculo mecánico de intereses y pasiones rígidamente coherentes, a partir, no obstante, de una convención absolutamente irreal: es algo así como un juego de sociedad. Pero en cambio cuando el novelista sabe descubrir los temas que yacen bajo la superficie de los hechos y de las situaciones, los personajes y la intriga se vuelven una cosa muy distinta: temas expresados y articulados en psicología y en acción, los primeros; conflictos dialécticos de estos temas, la segunda. Por dar un ejemplo, citaremos el personaje de Hamlet, que es el tema de Hamlet; la intriga de la tragedia de Hamlet es el conflicto dialéctico a que da lugar el tema de Hamlet al chocar con los demás temas, el de la Reina, el de Ofelia, el de Polonio, el del Espectro, etcétera. Por lo tanto, se debe considerar ese desprecio del personaje y del argumento, todavía en auge dentro de la buena literatura, como un último eco de la vieja polémica naturalista e impresionista. La novela de tesis no puede sino retomar la cuestión del argumento y de los personajes allí donde quedó abandonada, y darle una nueva solución. -VIII- Sería aquí necesario insistir en la diferencia que existe entre la novela metafórica y la de propaganda. Ya hemos dicho que los temas se encuentran en la profundidad, bajo la superficie de los hechos y de las situaciones, algo así como el petróleo que yace en las cavernas geológicas bajo la superficie de la tierra. Ahora bien, el escritor de novelas de propaganda sería un poco parecido al hombre que enterrara a escondidas una pequeña cantidad de petróleo, comprada en el mercado, con la intención de proclamar más tarde su descubrimiento y vender sus terrenos ventajosamente. La novela de propaganda se funda en ideologías que no han brotado del terreno auténtico de la sensibilidad individual, y en cambio han sido tomadas en préstamo, ya construidas, de la sociedad en la que vive el escritor. Con otra imagen, podríamos comparar al escritor metafórico con el hortelano que cultiva en su huerto plantas verdaderas, con raíces y tronco y al novelista de propaganda, con una persona que, para engañar, llenara su huerto de plantas sin raíces, plantas que un día después se secan; las raíces se han quedado quizá, dónde, tan secas ya como las plantas. La propaganda obliga al novelista a fabricar personajes y argumentos que no inspiran ninguna simpatía a su sensibilidad, pero que son necesarios por una razón práctica, la de justificar justamente su propaganda, aceptada también ella por motivos prácticos. En fin, la novela de propaganda, ya sea católica o realista-socialista o de otro tipo, es lo opuesto a la novela metafórica; en esta última la ideología es la esencia viva de los hechos; en la primera en cambio es la esencia muerta de hechos muertos superpuestos a hechos vivos, cuya esencia no nos es revelada. De allí surge una divergencia entre ideología y hechos, la misma divergencia que puede surgir en un baile de máscaras, donde todos visten ropas que no son las suyas, y uno advierte la falsedad del disfraz, sin poder sin embargo adivinar qué ropas deberían llevar y llevan habitualmente. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero tema de Renzo Tramaglino? Manzoni quisiera hacernos creer que es el de la ayuda que la Providencia no deja jamás de proporcionar a quien confía enteramente en ella. Pero la ideología católica parece, en este caso, haber sido superpuesta a un personaje de naturaleza muy distinta; y estamos inclinados a ver en Renzo el tema de la pleba aterrada e impotente, sujeta a un Estado absoluto y a una religión de Contrarreforma. En cambio, no es posible descubrir en Julien Sorel un tema distinto de aquel que, aunque con todas las ambigüedades y las contradicciones propias a la poesía, Stendhal ha querido sugerirnos; en todo caso diremos que Julien Sorel nos dice mucho más que lo que Stendhal ha querido decirnos por su intermedio. En resumen, los personajes de las novelas de propaganda dicen a menudo lo opuesto de lo que les quiso hacer decir el autor; en cambio, los de las novelas metafóricas, nos dicen más. Pero es una mala literatura la que debe ser leída a rebours, a contraluz, como se leen los billetes falsos, desprovistos de la filigrana reglamentaria. Por una ironía paradójica, son justamente el Estado y la Iglesia los mayores fabricantes y abastecedores de esa moneda poética falsificada. |
María Inés Silva Vila
"Jaque" Revista Semanario - Año II Nº
79
Montevideo, del 21 al 28 de junio de 1985
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
Facebook: https://www.facebook.com/letrasuruguay/ o https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Círculos Google: https://plus.google.com/u/0/+CarlosEchinopeLetrasUruguay
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de crónica |
|
Ir a índice de María Inés Silva Vila |
Ir a página inicio |
|
Ir a índice de autores |
|