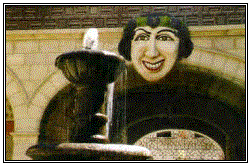Introducción
Hace
unos años, la empresa de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires
(Argentina) lanzó una campaña publicitaria que tenía como protagonista
a un fabuloso —y poco convincente— ser, que los creativos artísticos
de la compañía denominaron el Minotopo; híbrido
barroco que conjugaba el musculoso cuerpo de un hombre con la cabeza
gigantesca de uno de esos animalejos excavadores. Según el comercial, la
criatura vivía en las oscuras galerías que recorren el subsuelo porteño,
secuestrando y posiblemente devorando —como en el mito griego— a bien
formadas señoritas.
Decenas
de carteles publicitarios empapelaron por meses la ciudad y no era posible
obviarlos —al menos al principio—, ya que la factura de la obra
demostraba gran maestría, resaltando la sensual virilidad del monstruo y
las voluptuosas curvas de la muchacha / víctima[1].
Con
un estilo un tanto gótico, aquel extraño personaje de la imaginación
marketinera estuvo presente en muros y “transparentes”
durante algún tiempo; y cada noche, cuando iba a dar clases a la
facultad, mi romanticismo nato hacía que el viaje en subte fuera un
recorrido más misterioso e interesante que antes.
¿Sería
posible ver, a través de las ventanillas, la sombra del Minotopo
escabulléndose por las oscuras galerías que oradan la tierra por debajo
de la avenida Corrientes?
Jamás
lo vi; ni recuerdo que nadie haya anunciado su aparición en parte alguna.
El racionalismo —de un mundo cada vez más irracional—, por algún
extraño motivo, se impuso en esa ocasión, denunciando el agónico espíritu
de fábula que impera en el ajetreado mundo citadino. Los horarios
ajustados, el stress, los teléfonos celulares y la crisis económica,
devoraron al devorador y el intento por instalar una mitología “desde
arriba”, en una sociedad desmitologizada, fracasó. Sólo mis
hijos —y los hijos de muchos, seguramente— experimentaron cierto temor
cada vez descendían a las profundidad, para tomar el tren de la
oscuridad.
Hoy
día ya nadie habla del “hombre-topo”... al menos públicamente.
Aunque es probable que en los corrillos del poder se siga haciendo
referencia a él en voz muy baja, o que se pretenda ocultar —como parte
de una maquiavélica conspiración de desinformación pública—
la existencia de otros monstruos subterráneos aún peores, puestos en
evidencia hace unas décadas por el escritor argentino Juan Rodolfo
Wilcock.
Pero
de eso nadie habla. El silencio es absoluto. Además, no hay pruebas
concretas. Los secretos del Poder —en este aspecto por lo menos—
son inviolables. Sólo de tanto en tanto, la incontinencia verbal de algún
funcionario de bajo escalafón deja filtrar esa información, muy bien
guardada para no despertar el pánico colectivo. Eso es lo que J.R.
Wilcock reveló en uno de sus cuentos, compilado por Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo en setiembre de 1965[2].
En
ese relato corto, titulado “Los Donguis”, el escritor hacía
referencia a un misterioso animal con aspecto de “lechón medio
transparente” que, según el biólogo francés —Donneguy—
que los estudió por primera vez (de ahí el nombre de las criaturas),
habitan en el subsuelo y galerías subterráneas de la ciudad, devorando
cualquier cosa , “hasta la tierra, el fierro (sic), el
cemento, las aguas vivas”[3];
tragándose todo lo que se les cruza, incluso hombres.
Capaces
de fagocitar a una persona en menos de cinco minutos (“hasta la
libreta de enrolamiento”), los donguis se anticiparon a la terrible
dictadura militar de los años setenta, desapareciendo personas, llevándolas
al más absoluto de los anonimatos. Ciegos y sordos, se reproducen en la
oscuridad como la peste.
Cuentan
que en Buenos Aires “[...] se comieron a una cuadrilla de ocho peones
que arreglaban las vías entre Loira y Medrano”[4];
y que en los túneles que comunican al barrio de Belgrano con Palermo “hay
montones de ellos”; proliferando día a día sin que nadie pueda
darles caza o impedir que su presencia se note en cloacas y sótanos.
Incluso, detalla el autor, en Londres, París, New York y Madrid se
reproducen como semillas. Los donguis son, en última instancia, “los
animales destinados a reemplazar al hombre en la Tierra”[5].
Historias
como estas proliferaron y siguen proliferando en distintas partes del
mundo. Ambientadas en espacios que están fuera del alcance de la vista y
de la luz, el universo cavernoso de las profundidades es propicio para la
expansión de la fantasía y el rescate de aquellos temores ancestrales
que la humanidad arrastra desde la época de las cavernas. Uno de ellos el
miedo a la oscuridad y a estar en ella[6].
El imaginario social se desata con la lejanía y las cavernas, galerías
subterráneas, túneles y minas, por más cerca que puedan estar de
nuestras casas son lugares que generan desconfianza y temor[7].
Modificando un antiguo refrán del siglo XVI, podríamos decir que “Cuando
más hondo más raro”; y esta condición es la que nos permitirá el
breve acercamiento que pretendemos en esta ocasión, al universo de
creencias y rumores que se nos antoja sumamente interesante desde un punto
de vista histórico-antropológico. Por eso, en las líneas que siguen
incursionaremos en ese mundo de sombras y siluetas indefinidas que las
viejas cosmovisiones siempre pretendieron volver claras desarrollando un bestiario
repleto de seres y divinidades fantásticas que, por fantásticas que
sean, no dejan de ser muy reales y actuantes en la vida cotidiana de muchísimos
seres humanos.
Para
ello, dejaremos las líneas de subtes porteños y nos trasladaremos a los
socavones de las minas del altiplano boliviano y del Perú para
aproximarnos a una cotidianeidad maravillosa, al universo mágico
contemporáneo de quechuas y aymarás, pretendiendo establecer no sólo
descripciones de creencias actuales, sino también interesantes relaciones
con “supersticiones” europeas y seres mitológicos de nuestra
cultura popular argentina.
Si como dijo Shakespeare, “Estamos hechos de la misma sustancia que los sueños”, de seguro éstos hallarán en las entrañas de la Tierra una mayor posibilidad para concretarse... incluso las pesadillas.
Profesor en Historia
Enero de 2005
El Cuento del TÍO
“A
un dios que ha dilapidado su capital de
crueldad,
nadie le teme ni le respeta”.
E.M. Cioran, “Adiós a la Filosofía”, 1979.
“Lo
que llamamos verdad no es más que
un
error insuficientemente vivido”.
E.M. Cioran, “Adiós a la Filosofía”, 1979
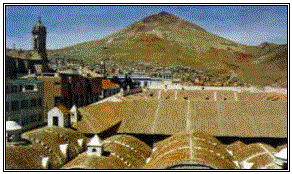
En los últimos días de julio de 1986 y a punto de iniciarse “el mes del diablo” (agosto) —fecha de arraigado simbolismo en el altiplano boliviano— arribé por primera vez a la mentadísima “Villa Imperial de Potosí”.
Provenía del norte, más precisamente de Oruro, y a poco de descender del ómnibus la imponente silueta de un perfecto embudo invertido pareció darme la bienvenida. Era el Cerro Rico, aquel que le diera fama internacional al centro minero y millones de toneladas de plata a una España imperial que por más de 400 años había expoliado su riqueza argentífera, en beneficio del “Estado gendarme” que por entonces encarnaba.
Parado
en plena calle, observé el cerro y no pude dejar de imaginar, y proyectar
sobre sus silentes laderas, las historias y sinsabores, tragedias y
muertes que debieron sufrir los mitayos en días de la colonización ibérica.
¿Cuántos
huesos humanos serían parte de sus históricos sedimentos? ¿Cuántas
almas, explotadas por el trabajo forzado, vagarían por las noches
buscando un resarcimiento que nunca les llegaría? ¡Cuánto
sufrimiento acumulado en nombre de un mal concebido progreso, egoísta,
xenófobo y racista!...
No
podía evadir la “visión de los vencidos”; y el cerro, mudo,
no habló ni apuntaló mis pareceres. Y si lo hizo —como cuentan los
aborígenes de Bolivia,—, yo no tenía el decodificador cultural para
interpretarlo. Permaneció silencioso, desplegando su monumental masa mil
veces violada, no revelando su otrora potencia, capaz de generar decenas
de economías regionales todo a su alrededor; incluso sobre lo que más
tarde sería el territorio de la República Argentina.
La
ciudad y su cerro: un polo de crecimiento económico increíble, creador
del mercado interregional más importante de las Américas y foco de
inversiones —inconcebibles para la época— se me antojó un pueblo
pintoresco, colonial, pero del que ya no emanaba el poderío de antaño.
Las ruinas de las construcciones españolas, las mansiones e iglesias
—muchas de ellas en proceso de reconstrucción— eran las únicas
pruebas visibles del esfuerzo memorioso de una comunidad que luchaba por
mantener en pie la gloria de los tiempos idos.