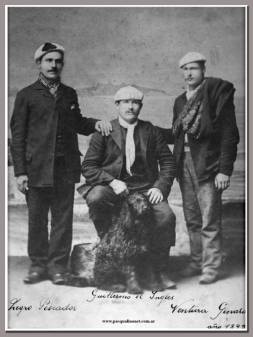
|
Carretera polvorienta |
|
|
|
León Fragnaud fue un sorprendente francés quien a principios de siglo
alarmaba con sus audacias automovilísticas a los vecinos marplatenses.
Bajito, siempre sonriente y de delgados bigotes rojizos, asombraba a los
peatones con sus sacudidas y volteretas intrépidas por el empedrado de la
ciudad, cuando conducía su Renault
Filtrée modelo 1905. Había
instalado su pequeño taller mecánico en marzo de 1902, un pequeño
edificio que se encontraba a pocos metros del molino Luro, por la actual
calle Falucho. Los
vecinos tranquilos de la cuadra se sobresaltaban todos los domingos antes de
concurrir a la misa de la Catedral, cuando el tronar de los motores y el
ensordecedor instrumental mecánico de León iniciaba su jornada matutina y
daba los buenos días. Pero el francés compensaba las molestias que
ocasionaba con su devoción por los fierros con el buen humor y la simpatía
característicos de su personalidad. En
1910, con motivo de los festejos del Centenario, la municipalidad decidió
organizar una competencia automovilística en la ciudad. El trayecto
constituía un verdadero desafío: casi doscientos kilómetros de
polvorientos, fangosos y agujereados caminos de la zona. La carrera se
denominó “La Ballenera” en honor al mojón más lejano al que los
conductores debían llegar: un paraje ubicado en el sudeste del partido. No
obstante alcanzarlo, la competencia terminaba con el regreso a Mar del
Plata, salida y meta del fabuloso certamen. Una
de las mañanas previas a la largada, ciertos problemas con el engranaje y
la caja de cambio tenían a León seriamente preocupado. Las varillas que
había mandado a pedir a Buenos Aires no llegaban y la carrera se aproximaba
inexorablemente. Otra cuestión problemática la constituía la carburación
y el empleo de un combustible que rindiera para velocidades altas. León
consultó entonces a Don Franco Gauderio, un reconocido mecánico
ferroviario y apasionado de los coches deportivos que vivía en una chacra
cercana al faro de Punta Mogotes. Varias veces habían hablado sobre las
lecturas que el viejo realizaba de revistas recibidas de Europa. En ellas
las últimas novedades sobre mecánica e ingeniería automotriz despertaban
una viva curiosidad y deseos de aprender. Fue
así como León se enteró de un compuesto químico que aligeraba la
combustión y desoxigenaba el rotor para aumentar el potencial del vehículo
en ruta. Lo que le ofrecía don Gauderio era tratar de imitar la fórmula en
un preparado casero de su propia invención. Según Don Franco, los
resultados obtenidos con esta fórmula eran fidedignos y los había tomado
de una publicación deportiva de París,
“Le magazine du voiture”. Si se podía incrementar la carburación
sin levantar la temperatura, el coche rendiría una velocidad muy superior a
la normal y sería la diferencia necesaria para los tramos más largos y
parejos. El día de la prueba llegó. La
largada estaba pronosticada para las doce del mediodía. El viento norte,
eterno y constante, empezaba a preocupar a algunos conductores. La cuestión
central de la competencia era tratar de que no se recalentaran los motores,
principal clave del éxito. Para ello se ensayaban algunas técnicas
innovadoras para la época. El avituallamiento de algodones, trapos de
fieltro junto con latas de resina empetrolada, pomadas y ungüentos
refrigerantes eran parte de los elementos que los competidores cargaban en
la sección trasera de los vehículos. León
se paró sobre su pescante para comprobar la orientación del viento y la
disposición de las nubes. El
municipio había construido una tribuna de madera en el sector de la largada
adonde concurrían a tomar asiento las personalidades más distinguidas de
la ciudad. El colorido de la moda femenina desorientaba al público y a los
competidores, quienes tenían sus admiradoras en uno u otro extremo de las
gradas. El
periodismo interrogaba a los protagonistas de esa jornada y los reporteros
se exponían a ser bien o mal recibidos, según las preguntas que
formularan. El clima era eminentemente deportivo pero el nerviosismo no
estaba ausente esa mañana frente a la Rambla Bristol. La
banderola con la inscripción de “LARGADA” ondulaba de un extremo a otro
de la calle ese mediodía cálido y con incipientes amenazas de lluvia de un
momento a otro. Fragnaud
lustraba los espejos con una gamuza y controlaba la presión de los neumáticos
propinándoles leves patadas a las cubiertas. Sorpresivamente, el Juez de
Paz se le presentó por detrás de su automóvil. No tenía buen semblante
la autoridad esa mañana. León se hizo el distraído pero conocía
perfectamente la razón. —Buenos
días, León —dijo el juez con cierto enfado en su voz. —Buenos
días, señor Juez... Ya me extrañaba que no viniera a saludarme y a
desearme suerte como he visto que lo ha hecho con los demás competidores. —¡León,
usted me prometió algo que no cumplió! —acusaba la autoridad con el dedo
índice desplegado. —Señor
Juez, no quiero que malinterprete... El
juez no le dejó terminar la frase. Estaba muy molesto realmente. —Lo
dejo competir hoy —aclaró mientras sacaba un pañuelo para secar su
frente— porque no quiero arruinar los festejos del Centenario de la Nación
con un arresto. Pero ni bien termine la carrera, conduzca su vehículo hacia
mi despacho —dijo y salió despedido como un rayo rumbo a sus ocupaciones. El
juez tenía razón. León no se había comportado como un buen ciudadano las
últimas semanas. Contaba con el afecto y la admiración de toda la
muchachada del centro de la ciudad, pero a un precio muy alto: desobedecer
las normas del municipio. Los agentes municipales y los oficiales de policía
estaban cansados de indicarle que no se podía subir y bajar las escalinatas
de la Rambla con el vehículo. La costumbre de trepar hasta la calzada
superior con el coche era festejada por los más jóvenes las tardes de
invierno, cuando el público peatón disminuía casi por completo. Pero
algunas damas y caballeros de mayor edad habían hecho los reclamos
correspondientes y León no parecía entender su insolencia. Los flamantes vehículos fueron ubicados en la pista. Todos ellos
formaban una hilera sobre la derecha de la avenida dándole la espalda al
mar. Estaban estacionados en forma perpendicular a la calzada con una
inclinación de 30 grados. La distancia entre cada uno era de
aproximadamente diez metros. Los corredores se apostarían enfrente a los
vehículos, y al ver desplegar la bandera a cuadros, correrían a sus
respectivos autos. Al
bajar la bandera y sonar el silbato, los chicos apostados al frente del
motor colocarían rápidamente las palancas y esperarían las órdenes del
conductor para hacerlas girar y producir el contacto. No era nada sencillo
el arranque con el motor en frío y ese ejercicio, bien ensayado, podía
determinar el primer puesto en la largada. Marcelito
esperaba a León ansioso con el fierro en la mano. Intercambiaron unas guiñadas
de ojo y esperaron el silbato. Los
corredores eran en total cuatro. León
estaba ubicado al lado del Enrique Ferguson. Este empresario local había
importado un Ford TSX de Estados
Unidos hacía tan sólo cuatro meses y los arreglos mecánicos para la
competencia estaban a cargo de Luis Stantien, reconocido mecánico del
barrio de La Perla. Ferguson miraba inquieto en dirección de la tribuna y
le comentaba por lo bajo a León sobre los inconvenientes con el arranque.
No se lo notaba muy entusiasmado. León
observó con envidia el coche rojo del alemán Otto von Cliffke, el gran y
difícil adversario. Grande, porque se había asido con los últimos tres
triunfos en las carreras organizadas por el gobierno de provincia; y difícil,
porque el germano tenía el mejor auto y era muy tramposo. El
Mercedes Benz Furgher reforzaba
la caja trasera con un sobrepeso que le daba mayor estabilidad y soportaba
los rudos ajetreos del camino de tierra sin colear. Además, sus costosas
cubiertas de goma Sterling llevaban
impresas unas ranuras o pistas de caucho mezclado con feldespato que
otorgaban mayor agarre al suelo y evitaban el desgaste en ripio. Esas
ventajas técnicas se complementaban con la verdadera joyita del coche: su
motor en V8 con pistones de acero inoxidable y radiador antioxidante. Finalmente,
el Buick Touring Car de Federico
Ganzué constituía toda una novedad en la ciudad. Era un coche escocés de
pequeñas dimensiones y baja potencia de aceleración. Su cualidad principal
era el peso Era extremadamente liviano y de notable suspensión. El
Renault de León, por el contrario era el coche más pesado de la
carrera. Muchos los apodaban como el “Acorazado”, por su semejanza con
los barcos de guerra en el
color y sus líneas alargadas y puntiagudas. La comprimida suspensión
delantera le otorgaba mayor compresión con el viento a favor y ahorraba
aceite en las velocidades bajas, donde es preciso rebajar los cambios. En
consecuencia, León desgastaría
mucho menos la caja de
comandos. El
día estaba espléndido y la gente se apiñaba en los lugares reservados. Se
había aconsejado a los pobladores no salir a las calles destinadas al
circuito para evitar accidentes. Sin embargo, los corredores se encontrarían
con muchas personas que preferían esperar a los automóviles en las
esquinas por donde debían doblar, según el trazado reglamentario. La
bandera a cuadros se desplegó por los aires y los cuatro conductores
corrieron frenéticamente hacia sus máquinas. Los muchachos encargados del
contacto accionaron sus palancas y el rugir de los motores inundó la
costanera. Los aplausos y muestras de entusiasmo atronaron en las tribunas y
en las calles, al paso de los bólidos ruidosos y estrafalarios. La
largada fue muy normal y los cuatro coches se alinearon en una vertiginosa
fila que serpenteaba por el trayecto rumbo al faro donde su director, el
capital Müller, había desplegado una enorme lona alentando a su
compatriota von Cliffke. A
la hora de marcha, los conductores empezaron a distanciarse debido a sus
particulares ritmos de carrera. La punta era conservada por Enrique Ferguson
y su Ford; en segundo lugar,
Federico Ganzué demostraba tener muy en claro el rigor de la competencia,
dado que era su primera participación oficial. En el tercero, se había
ubicado León y su pesado bólido y completaba el tren el alemán, quien a
propósito había elegido esa ubicación para planear su sucia estrategia
con calma. El mcamino estaba enlodado en un tramo entre la Barranca de Los
Acantilados y Playa Chapadmalal. Si no se tenía la precaución de aminorar
la marcha y recular en los espacios cenagosos, el automóvil quedaría
atascado en el barro. El
coche rojo de Otto Von Cliffke apareció en el retrovisor de León echando
una endemoniada estela de lodo que desdibuja sus contornos. Otto
von Cliffke era un verdadero perro de caza y allá por los caminos sureños
rumbo al Boulevard del Atlántico nadie podía comprobar los perversos métodos
que tenía el germano para asegurarse la carrera. La moral caballeresca hacía
que ninguno dijera nada una vez terminado el evento. Una cuestión de
orgullo silenciaba las bocas por aquel entonces. Cada uno de los
contrincantes se reservaría los comentarios, mentirían y prepararían la
estrategia para vencer en la próxima oportunidad. Otto
despedía toscas hacia las márgenes del camino, en un intento desesperado
por alcanzar a León y arrojarlo a la banquina. Si su propósito era sacarlo
de la carrera, le tomaría un poco de trabajo. León
era consciente de que al alemán le sobraba motor. Pero no se impacientaba
por ello. Al tomar la curva sintió un golpe en el costado derecho a la
altura del tanque de combustible, que zarandeó el vehículo. El metal del
paragolpe trasero crujió violentamente. Otto atacaba por la derecha y León
debía conservar el puesto para evitar que ambos coches se pusieran a la
par. Cuando
cruzaron el primer puente de arroyo, percibió que Enrique estaba alcanzando
una de las lomas más difíciles del trayecto. Calculó entonces que su
andar lento se debía a los frecuentes obstáculos del camino y a lo elevado
de la cuesta. ¡Otra
vez la estocada de Otto! Le
resultaría muy difícil sobrepasar a Fragnaud por la derecha. Los obstáculos
de las cuestas, el lodo y la pericia del francés constituían verdaderos
desafíos. En
subida, la visibilidad se entorpeció y el peligro del ganado suelto,
pastando al borde de la ruta, comenzó a rondar por la mente de León.
Recordó la muerte del “Tano” Giusta en 1904, atravesado por los cuernos
de una vaca que se había cruzado imprevistamente. Cuando el “Tano” la
vio, ya era demasiado tarde para realizar la maniobra. La
tierra estampada en el espejo retrovisor le anunciaba, una vez más, que
Otto estaba muy cerca. ¡Endemoniado germano!
Si cedía el margen derecho, lo rebasaría y no deseaba luchar con su
temible “látigo” de madera, que escondía para esos casos debajo del
pescante. Nuevo
tope en el guardabarros trasero. Giró la cabeza para comprobar alguna
rajadura. Por suerte había reforzado el tanque con una lámina de chapa. El
maldito buscaba destrozarlo. León
rebajó y pasó el cambio al comprobar un tramo bastante liso de unos
quinientos metros. La tierra ya estaba más seca en ese sector. Debía
alejarse un poco y mantener la diferencia. El terreno sería su aliado dado
que los motores estaban en desigualdad de condiciones. Era
evidente que la carrera había exacerbado el ánimo de Otto. Fragnaud lo
estaba demorando y cada segundo que pasaba beneficiaba a Enrique. El alemán
sabía que, al sobrepasarlo, alcanzaría con facilidad a los demás
competidores. Hacia
las dos de la tarde, León estaba impaciente y cansado. La tensión
mantenida durante la última media hora ya no la resistiría por más
tiempo. La competencia se parecía más a una justa medieval que a una
carrera de vehículos. Pero las autoridades municipales se desentendían de
las reglas de juego cuando los autos se perdían en el horizonte. No había
veedores por ningún lado. Los detalles del triunfo no importaban demasiado,
siempre y cuando nadie saliera lastimado. Se
aproximaban a las lindes de la estancia Chapadmalal y allí el camino
empezaba a serpentear, pues debía bordear un pequeño bosque de tilos. Había
dos curvas bastante cerradas y luego el sendero se bifurcaba en dos. Era
preciso conocer bien el terreno y estar atento; más de uno equivocaba de
dirección. Las
hostilidades de Otto empezaron a fastidiarlo en serio. Al
doblar por el primer tramo del bosquecillo, un terraplén de tierra bastante
arenosa atascó el tren delantero y el coche perdió rápidamente velocidad.
El pastizal estaba alto y un pequeño charco lleno de moscas pestilentes
impedía el paso. Era necesario accionar el cambio y rebajar. León esquivó
los troncos desperdigados por el lugar y la amortiguación se resintió de
manera considerable. Allí
pudo comprobar que Enrique Ferguson había tomado el camino que conducía
directamente al casco de la estancia Chapadmalal. En pocos minutos éste
comprobaría que llevaba un rumbo equivocado y había perdido la punta en un
descuido. Salvó
el escollo y demoró el accionar de Otto. Pronto
ganó velocidad pero el motor del Mercedes
hacia notar su diferencia y en unos instantes ya lo tenía, pisándole los
talones. Debía
calcular el ángulo de la próxima estocada, aplicar
los frenos y girar el tren delantero unos veinte grados. Si la
maniobra resultaba felizmente, Otto debía quedar enganchado en los
tirantes, para luego salir despedido hacia los pastos. Esta pirueta era muy
difícil de realizar, porque el maldito conocía todos los trucos del
mundillo tuerca. ¡Otro
tope! Y ya el germano le había ganado la curva por adentro. Ahora lo tenía
a la par, sobre su derecha. La gruesa barba canosa aportaba un aire bárbaro
a la sarcástica sonrisa del alemán. Con aire de triunfo, los ojos saltones
del teutón encerraban una burlona mirada detrás de las anteojeras
amarillas. Otto
le gritó a León algo que no alcanzó a entender. Seguramente, pensó el
francés, era una de sus acostumbradas ofensas. En realidad, era una
advertencia. Algo
había saltado al interior del vehículo. El
cartel indicaba que el cruce del arroyo Las Brusquitas estaba a dos kilómetros.
Algo pesado se agitó sobre los hombros de León y le hizo perder el control
del volante por una fracción de segundo. Fue
entonces cuando Otto encendió el fonógrafo montado en el asiento trasero.
Las notas del himno del Imperio Alemán inundaron la polvorienta y calurosa
costa bonaerense. ¡Era un fanático! El nacionalismo acendrado constituía
una de sus armas psicológicas para desmoralizar a sus contrincantes. ¡Cómo
sonaba esa vitrola! Ni siquiera los rugientes motores podían competir con
ese aparato musical. León
tenía compañía en su automóvil. Agazapado,
todavía atontado por el ajetreo, confundido, la mascota de Otto, “Selva
Negra”, un joven ovejero, apareció detrás de su nuca. Los
baches se sucedían de manera interminable. El pobre perro estaba algo
asustado de tanto bambolearse de un lado para el otro. Además la música
nunca había servido para animarle, cuestión que el amo no compartiría. ¡El
perro de von Cliffke se encontraba en el asiento trasero! Una
patina de densa saliva se estampó sobre las anteojeras del francés. El
animal lo conocía y le tributaba cariño. A
80 kilómetros por hora, en medio de un camino tortuoso y lleno de baches y
toscas, el afecto de un animal chupándole la cara no le resultó muy ameno.
El perro no podía mantener el equilibrio y con sus patas trataba de
aferrarse a los almohadones, destrozándoles el tapizado con las uñas. ¡Selva
Negra resultaba un verdadero fastidio en esas circunstancias! Nuevo
giro brusco hacia la izquierda y el perro se disponía a saltar del asiento
trasero. Los ademanes de Otto desde su cabina eran grotescos y ridículos.
Con una mano conducía y con la otra pretendía dar las directivas al perro
para que mordiera al francés. El can, naturalmente tranquilo y bonachón,
no entendía nada, pero en un momento pareció comprender al amo y lanzó un
pequeño mordisco sobre la gorra de León. Éste se vio obligado a girar su
cabeza, temeroso de los dientes del perro y la encogió entre los hombros.
El perro era incitado a morder pero el pobre animal no podía hacer pie en
el asiento debido al traqueteo fatigoso y permanente del auto. A
pesar de ello, no perdía la insistencia y de un salto se encaramó sobre el
asiento delantero y se convirtió así en el compañero de ruta de León. Intentaba
morderle el brazo pero el impermeable parecía detener los embates de la
dentadura. El perro hincaba el diente sobre la tela, aunque no parecía
ejercer gran presión. Esta
lucha desconcentró a León que no pudo sostener por mucho tiempo más la
posición. Otto
ganó el puente al superarlo ampliamente por la derecha y aceleró con
potencia. Tenía el camino libre para seguir su cacería, por lo menos hasta
el Boulevard del Atlántico. Un
bocinazo jocoso se perdía en la lejanía de las colinas anunciando a los
vientos la injusta rebasada. La carrera continuó por espacio de seis horas más donde los
competidores quedaron aislados unos de otros por espacio de varios minutos.
Sin embargo, las diferencias de tiempo eran relativas, tanto a favor como en
contra. Las dificultades que encontrarían más adelante podían cambiarles
la suerte notablemente. León
deseaba probar el compuesto químico pero tenía inconvenientes. ¿Se habría
equivocado don Gauderio en algún elemento de la fórmula? ¡No era posible!
El viejo mecánico y él mismo habían ensayado varias veces el compuesto
antes de depositarlo en el tanque de reserva. Se suponía que destrabando la
pequeña manivela, el líquido se vertía sobre los pistones y el
“acorazado” empezaba a disparar por los caminos como un cohete. León
accionó la manija varias veces pero la aguja marcaba como inexistente el
paso del precioso compuesto. Levantó la vista para centrar la dirección
del camino y divisar a su adversario. Von
Cliffke ya empezaba a perderse por el horizonte, envuelto en una grisácea
polvareda. La atronadora música de su fonógrafo ya no se escuchaba. Si
Fragnaud no lo alcanzaba al llegar a Laguna Pato, estaría en serias
dificultades para asirse con el triunfo. Lo importante era ganar cierta
ventaja en ese tramo pues, a diez kilómetros más, comenzaba otro sector
fangoso e inundado. Las maniobras obstaculizaban el veloz desempeño del
motor y había que cuidarse muy bien de no quedar atascado en algún
lodazal. Diez
minutos más adelante el “acorazado” parecía marchar sin dificultad. León
volvía a sentirse más confiado en el potencial de su vehículo y el
control de presión parecía indicarle la disposición final del combustible
de reserva. León aplicaría por fin de la fórmula y la usaría en cuanto
empalmara el ripio fino, ya de regreso a Mar del Plata. El
auto de Federico Ganzué tenía serias dificultades. Una piedra no advertida
por su conductor había destrozado uno de los rayos de la rueda delantera
izquierda. León se detuvo unos instantes para informarse de lo sucedido: —¿Puedo
ayudarte en algo? —le preguntó a Federico que trataba de cambiar la rueda
en medio de una ciénaga. —Digno
gesto deportivo el tuyo, pero perderás importantes minutos. León
analizó rápidamente la situación. Para no perder demasiado tiempo y
ayudar a un adversario, ordenó que fueran atadas unas sogas a los
guardabarros de ambos vehículos. Era imposible el recambio de una rueda en
medio de semejante lodo. Arrastró con su “acorazado” el vehículo de
Ganzué y, en apenas cinco minutos, ya estaban ambos hombres destrabando la
rueda dañada. —¿Cuánto
hace que pasó Otto? —preguntó León. —Calculo
que unos veinte minutos. No es mucho si tomas en cuenta que llevas casi diez
demorado por mi culpa. —Sólo
espero que algún imprevisto haya detenido la marcha de ese miserable y
tramposo alemán. —Así
lo espero. Porque después de Laguna Pato, el fango no es obstáculo y el
regreso en ripio fino es un trampolín en descenso donde basta con pisar el
acelerador y nada más —aclaró Ganzué. Faltaban
tan sólo tres mil metros para la meta cuando la tarde declinaba ya. Otto
von Cliffke se había deshecho de Ganzué hacia las seis utilizando sus tácticas
de evasión. El auto de Federico había sido desbordado hacia los rocosos
laterales de un tramo y había quedado fuera de competencia debido a su
rueda destrozada. Otto
era el indiscutido ganador cuando un traqueteo inusual en el motor lo tomó
de sorpresa. Sin advertirlo, a pesar de su experiencia, el germano le había
exigido demasiado al coche y el humo negro que principiaba a escaparse por
las rejillas de ventilación así lo atestiguaban. No
le importó. Alcanzaría la meta de todas formas. Iba
a toda máquina. Sacó el pie del acelerador repentinamente. Podía ser
peligroso transitar las calles a esa velocidad. Le hubiera gustado atravesar
la línea de llegada a todo motor. Rió y disminuyó la velocidad. El
motor estaba fundido. Lo supo al momento de rebajar. ¡Faltaba
tan poco! ¡No
era posible lo que mostraba el espejo retrovisor! ¡El
acorazado francés se distinguía a unos doscientos metros y se acercaba con
una potencia inaudita! En
efecto, León había logrado accionar el compuesto energético minutos antes
y estaba a punto de ponerse a la cabeza. Von
Cliffke no dejaría que el francés lo rebasara. Con
el último aliento, su vehículo
viró y giró cuarenta y cinco grados en dirección a la acera. Disminuyó
la velocidad considerablemente. Otto estudiaba con su espejo retrovisor y
había calculado certeramente a cuál de las dos direcciones posibles León
iba a torcer su volante. La izquierda había sido la elegida y hacia allí
el alemán orientaba su resistencia. Las
gomas chirriaron sobre el empedrado. El coche humeaba inexplicablemente. El
interruptor se había reventado o estaba recalentado y no se podía hacer
bajar la temperatura. ¡Faltaba
tan poco! Si
lograba detener a Fragnaud, tal vez... Sólo
un milagro haría que su coche alcanzara la meta aunque fuera arrastrándolo.
Fuerzas no le faltaban. Cuando
la cercanía del “acorazado” se hizo inminente, se dispuso a cerrarle el
paso. Pero, ¿y después qué? Un
viento fuerte se arremolinaba en esa cuadra, a donde los curiosos se iban
congregando paulatinamente. León
desaceleró bruscamente cuando ya tenía encima el coche de von Cliffke. Había
calculado mal la distancia entre él y el alemán. Pisó los frenos y sus
gomas dejaron una huella sobre los adoquines. El Renault
no parecía detenerse y estaba a punto de colisionar contra el otro coche. Pudo
frenar felizmente. León
colocó la reversa. Era una tontería lo de Otto pero peligrosa. Simplemente
lo demoraría unos contados segundos del seguro triunfo. La
estruendosa bocina del alemán sonó mientras el vehículo rojo principiaba
una alocada marcha atrás hasta estrellarse contra el coche de Fragnaud. La
colisión fue sorpresiva y artera. El alemán estaba cambiando demasiado las
reglas del juego. León no salía del asombro. Accionó sus motores para
desengancharse pero no respondían a tal exigencia. De
un manotazo se quitó la gorra de goma y las anteojeras y salió a toda
carrera de su automóvil en busca de Otto. La carrera ya no le
importaba pero romperle la cara al gordo teutón, sí. El
motor del carro del germano comenzó a incendiarse en el ala izquierda. Von
Cliffke, deseSperado por este nuevo inconveniente, accionaba el tubo de
arena para esas contingencias. —¡León,
León kerrido! ¡Qué deskracia la nuestra! A pocos metros de meta y
trakbados los dos! —decía con falsas palabras. Más
y más personas formaban un anillo en medio de la calle alrededor de los dos
conductores. Nadie se atrevía a colaborar con ellos. El público buscaba
presenciar el desafío personal entre los contrincantes. Sólo
importaba una cosa: el vencedor debía pasar la línea de llegada con su vehículo.
Los
más informados de la situación gritaban a los cuatro vientos que Ferguson
había abandonado a la altura de Chapadamalal y que Ganzué estaría de
regreso en aproximadamente veinte minutos. Fragnaud
no escuchaba. Manoteó al germano de la solapa, lo sacó del vehículo
incendiado y ambos rodaron como cantos por el suelo trenzados en una confusa
riña. Otto
intentó morderle la oreja pero el francés zafó de la presión de los
brazos gracias su escurridizo cuerpo. Se incorporó y corrió hasta su vehículo
a buscar el fierro de arranque para partírselo por la cabeza. Fue
entonces cuando la gente intervino para contener a ambos luchadores. Von
Cliffke adoptó el papel de víctima de la situación y gritaba que el auto
humeante era responsabilidad de León. Las personas que asistieron al lugar
empezaron a colaborar con el alemán para destrabar el vehículo y
remolcarlo hasta la meta. No
correspondía hacer eso. León comprendió de forma cabal su situación. Si
lograba destrabar el auto, arrancaría de una vez y ganaría la carrera. No
valía ir a la cárcel por ese idiota. Se
echó debajo de su carro para echar un vistazo. Un
hombre que presenciaba el acontecimiento se acercó y le preguntó —Está
trabado desde el pescante. Necesita forzar el elástico de la suspensión. El
desconocido parecía entender bastante de mecánica. Así lo creyó León
quien contestó: —Eso
pretendo pero no puedo. El
hombre no se animaba a intervenir en la carrera. Estaba muy cómodo en su
posición de espectador. Además, iba contra de las normas de la
competencia. Parado y con las manos en los bolsillos, agregó: —Así
como algunos asisten a Otto, no veo por qué no yo pueda asistirlo a usted. Se
agachó debajo del pescante e indicó: —Haga
una cosa, Fragnaud, colóquese debajo del auto a la altura del rotor
delantero... ¡No, no, no! ¡Más acá! Vea si puede torcer ese alambre que
está ahí. ¿Tiene algo cortante para...? Un
muchacho sacudió a León de la pierna y lo arrastró unos centímetros
hacia fuera. —¡Eh,
eh, bueno! El
joven se precipitó sobre Fragnaud, presa de un delirio incontenible. Empezó
a aporrearlo en la cara. Los golpes no eran muy fuertes pero León debía
reducirlo de alguna manera. El chico estaba fuera de sí. La gente miraba la
lucha y nadie parecía tener intenciones de colaborar para sofrenar los ánimos.
León empujó finalmente al muchacho que fue a parar a la acera de espaldas. —¿Quién
es la madre de este chico? No quiero que una competencia me convierta en un
delincuente —aclaró el francés con seriedad. Las
caras de la concurrencia no eran del todo amistosas. Daba la sensación de
haberse generado una especie de histeria colectiva. León
acomodó sus ropas y se encaminó nuevamente a solucionar el problema. Otto,
por su parte, recibía la solícita colaboración de un carnicero y dos
hombres más que hacían fuerza por la parte trasera de los automóviles. El
alemán miraba a Fragnaud con saña e indignación. —Con
un golpe certero allí, usted podría liberar su auto —comentaba el
desconocido con irritante tranquilidad y ajeno a la situación general. —Pues
haremos la prueba, amigo —contestó León. Tomó
una maza y un cortafierro de su maletín de herramientas y accionó un
martillazo potente y seguro sobre la zona indicada. En
efecto, sólo una alambre de la suspensión impedía librarse del odioso
alemán. Los
dos coches recibieron un estímulo en sus suspensiones y se se separaron por
arte de magia. Otto
no podía creer lo que se había producido. El declive de la acera hacía
movilizar los coches hacia ambas márgenes. Los autos se estaban
distanciando solos, recíprocamente. Otto
subió y trató encender su bólido pero el accionar era trunco y el coche
vomitaba espeso humo por el caño de combustión. León
intentó por su parte y el rugir del “acorazado” se escuchó una vez más
en aquella fatídica tarde de automovilismo. Destrabó
los pedales y el vehículo bramó sobre el empedrado. Otto
se agarraba la cabeza y vociferaba insultos mientras sus simpatizantes
trataban de arrastrar el coche con sus brazos para hacerlo arrancar. —Le
aconsejo que suba..., ¿señor...?
—indicó León. —Fangio. —Es
un placer, caballero. No quiero que sea titular del periódico de mañana.
Los ánimos están bastante turbios en este barrio. Además el reglamento me
permite transportar un acompañante en cualquier tramo de la competencia
—dijo León y se dispuso a terminar el recorrido. Las
bocinas de un vehículo se escucharon ensordecedoras y un auto se plantó al
lado del de Fragnaud. Ganzué
se había restablecido de su gran diferencia. Federico y León se entendieron al instante y decidieron cruzar la meta juntos con sobrada calma comodidad. |
Fernando
Jorge Soto Roland y Carlos M. Ortiz
Historias apócrifas de Mar del Plata
|
Ir a índice de América |
Ir a índice de Soto Roland, Fernando Jorge |
Ir a página inicio |
Ir a mapa del sitio |