De cada crónica de Hebe emerge un tesoro de relatos, uno más lindo que el otro. “Mi abuela tuvo como diez maridos sucesivos, allá la idea no es un amor para siempre, sino un compañero de vida. No había peleas de parejas, porque cuando el hombre se enojaba, ella le decía la respuesta cantada. Era música con contenido. Mi abuela decía que no había que gritar a la tarde, porque a la tarde los espíritus se molestan”, comenta Zacarías, el director de una escuela que está en el barrio toba de Resistencia. “Yo acá en Lima aprendí a mirar a los ojos a la gente, porque en la selva no se usa, se mira arriba o abajo, nunca de frente”, plantea Roger, líder shipibo de Ucajali. La voz de la narradora también teje su forma de percibir a cada una de las personas con las que se cruza en el camino. “Entre las alumnas con sus trajes típicos veo a una señora de más edad, también con su vestido blanco y negro, largo hasta el suelo, el pelo semicanoso recogido y pensé: ‘Tiene la mirada ática’. Así hablaba Aristófanes de los intelectuales atenienses. Es una mirada que no se posa en lo inmediato sino en lo que está por hacer o en lo que pasó antes. Es una mirada preocupada”, describe la escritora a la profesora Carmen Chuquin, de la Universidad de Otavalo (Ecuador).
Hebe contagia un entusiasmo vital cuando habla con PáginaI12 en su departamento de Almagro. “Date vuelta y agarrá el ñandú que traje de Amaicha (Perú), agarrá ese bicho que tiene plumas”, señala una pequeña repisa con algunos objetos que colecciona de sus viajes. El bicho en cuestión es una simpática artesanía que tiene un par de plumas de plumero incrustradas en una piña. El interés por las comunidades indígenas no es nuevo, ya estaba en su anterior libro, De la Patagonia a México (2015). “Todo empezó con la lectura de Una excursión a los indios ranqueles de (Lucio) Mansilla, cuando pensé que había una cantidad de historias sepultadas que no han sido contadas. Mis intereses no son cambiantes, no paso de un rubro a otro, sino que esto venía de antes. En el caso de las etnias indígenas me interesa un poco lo que traen con lo que adquieren, porque como bien dijo un exportador de Otavalo, que es donde están los indios que se han hecho ricos, la identidad no es una cosa fija sino una cosa que se va haciendo; por lo tanto tiene elementos ancestrales y otros que son de la cultura a la que pertenecen. La tecnología la tienen todos en todos lados. Los otavalos no recuerdan muchas leyendas de su cultura; los mapuches, en ese sentido, son más identitarios –compara la escritora–. Me sorprenden las mezclas. El director de la escuela toba de Chaco, que puede leer lo mismo que vos y que yo, hasta los 10 años vivió en la selva y no conoció los caramelos ni las malas palabras. ‘Mamá, ¿qué son malas palabras?’, le preguntaba cuando llegó a la ciudad de Resistencia porque ellos tienen palabras tabúes, no tienen malas palabras. Me interesa la mezcla y el choque que se produce entre la selva y la ciudad. Esa persona tiene componentes de las dos culturas”.
–¿Conservan las palabras de los idiomas originarios o los más jóvenes van perdiendo la lengua?
–Los más jóvenes van perdiendo la lengua porque los padres tienen
aspiraciones para los hijos y piensan lo mismo que pensamos nosotros
del inglés: que hay que aprender inglés para progresar en la vida.
Para ellos hay que aprender castellano para progresar en la vida. En
Corrientes, aunque no lo trabajé en el libro, ocurrió una cosa
curiosa. En el campo de Corrientes durante veinte años estuvieron
las maestras hablándoles castellano cuando los chicos hablaban
guaraní. Las maestras les enseñaban todo en castellano y no había
progresos. ¿A qué lo atribuían? Lo atribuían al déficit de comida o
a la falta de estimulación de los padres. Se avivaron después de
veinte años y pusieron maestros bilingües y los chicos aprendieron
mucho más rápido y se soltaron mucho más. Hay casos notables de
adaptación como la profesora de Otavalo, que es lingüista y estuvo
diez años en Estados Unidos, que enseña inglés y quechua. El
castellano que ella sabía cuando tenía 8 años era lo mínimo para
comprar en el almacén; aprendió de memoria “véndeme sal”, sabía
apenas diez palabras en castellano. Sí conservan palabras que tienen
que ver con el nombre. El indio shipibo conserva su nombre de la
selva, que es Ratón asustado, después en el registro civil le
pusieron Juan, pero no podía llamarse Juan porque tenía un hermano
que se llamaba Juan.
–En una de las crónicas en Morón intenta poder hablar con alguien de la comunidad y la mayoría niega ser descendientes de quechuas. ¿Por qué cree que no querían ser reconocidos?
–Yo creo que no quieren identificarse con los indios porque para ellos, que son urbanos, indio es sinónimo de pobre, de indio del campo. Si los indios fueran ricos, todos querrían ser indios. A los indios se los estigmatiza porque son pobres y piden tierras. Los bolivianos de Morón son urbanos de clase media. Aunque racialmente son indígenas, consideran “indio” un insulto porque para ellos los indios son los que viven en el monte o el campo. Ellos se consideran personas urbanas de clase media; por lo tanto están discriminando. Las clases medias urbanas en lo posible lo niegan y no se reconocen por un tema de prestigio. Me acuerdo que yo era muy jovencita cuando hice mi primer viaje a Perú y hablé con unos chicos que con orgullo decían: “nosotros somos descendientes de los Incas”.
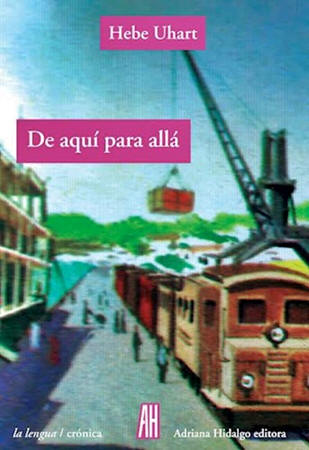
 por Silvina
Friera
por Silvina
Friera



