La mujer y las máscaras en Gabriela Mistral
ensayo de Mónica Barrientos
Universidad de Chile
monbarrientos@gmail.com
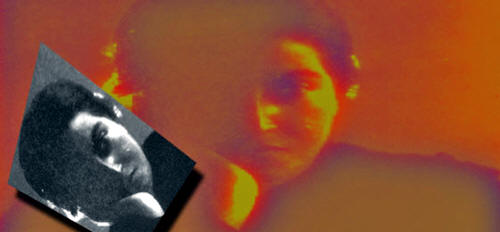
|
La mujer y las máscaras en Gabriela Mistral ensayo de Mónica Barrientos
Universidad de Chile
|
|
Resumen: El discurso cultural de
Gabriela Mistral se sitúa entre dos ámbitos. Por un lado, podríamos
hablar de una escritura llevada por la pasión, en la cual encontramos
figuras estereotipadas que representan un sector hegemónico, como son
los símbolos patrios, la maestra abnegada, la madre, los niños, etc.,
pero junto con presentar estas figuras, se dirige a un público más
específico, marginal y minoritario como son el indígena y la mujer. Por
otro lado, encontramos lo que Subercaseaux llamó anteriormente
“estrategia discursiva”, es decir, la intención de validarse dentro de
un espacio, pero utilizando una voz hegemónica, para apoderarse de un
poder interpretativo bajo las máscaras de la madre-maestra.
Yo tengo una palabra en la garganta El siglo XX se inicia con grandes cambios históricos y culturales: guerras mundiales, las vanguardias, nuevas ciencias y tecnologías, la apertura de la psicología, etc. los cuales permitieron que América Latina fuera conformando una alternativa de cambios artísticos, sobre todo en lo que concierne a la literatura. El resultado inmediato fue la aparición de nuevos movimientos y escritores. Dentro de ellos, la mujeres comienzan a incorporarse paulatinamente en esta naciente escena: Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini y Gabriela Mistral inician su ingreso a las letras junto con la irrupción de una serie de cuestionamientos y una mirada crítica hacia la figura y al papel que la mujer ha tenido en la historia. En principio, este movimiento se inició en un contexto aristocrático y burgués de un grupo de mujeres que comienzan a interesarse en temas literarios e históricos, pero bajo la estricta mirada del catolicismo de la época, el cual se convirtió en el primer obstáculo que era necesario saldar. Subercaseaux llama a esta etapa espiritualismo de vanguardia: “(…) estas mujeres utilizaron la ampliación del concepto de lo espiritual como una estrategia discursiva para liberarse de una moral conservadora y tradicional de la época que las inmovilizaba y las circunscribía casi exclusivamente al ámbito del hogar y la familia”[1] En este contexto es que Gabriela Mistral comienza a publicar sus diferentes obras, ya sea poesía, ensayos, recados y epístolas. Sin querer profundizar en aspectos biográficos - todos muy conocidos, por lo demás— me interesa, en primera instancia, elaborar un panorama de su discurso cultural para intentar buscar un intersticio e ingresar a un análisis un poco más profundo. La figura de Gabriela Mistral ha sido una de las más estereotipadas de nuestra literatura: maestra ejemplar, madre universal, amante fiel y abnegada. Estas etiquetas, que corresponden a los “valores” considerados históricamente femeninos, no han permitido elaborar una crítica diferente, que permita otra mirada que incluya las contradicciones, ambigüedades y dobleces que la obra mistraliana contiene. Sólo a partir de la década de los ochenta, debido al centenario de su nacimiento, comienzan a reabrirse otras lecturas y otras perspectivas de las cuales ahora somos herederos. El discurso cultural de Gabriela Mistral se sitúa entre dos ámbitos. Por un lado, podríamos hablar de una escritura llevada por la pasión, en la cual encontramos figuras estereotipadas que representan un sector hegemónico, como son los símbolos patrios, la maestra abnegada, la madre, los niños, etc., pero junto con presentar estas figuras, se dirige a un público más específico, marginal y minoritario como son el indígena y la mujer. Por otro lado, encontramos lo que Subercaseaux llamó anteriormente “estrategia discursiva”, es decir, la intención de validarse dentro de un espacio, pero utilizando una voz hegemónica, para apoderarse de un poder interpretativo bajo las máscaras de la madre-maestra. Esta estrategia esta formada por dos formas estratégicas. Primero, se produce una apertura de temas marginales, y posteriormente se pone en un punto central estos temas. Para Soledad Bianchi, se trata de “asumir el papel asignado sin pretensiones de trastrocamiento, donde el sujeto de la enunciación va a reproducir (no producir) la situación de subalternidad”[2]. Aún cuando no comparto la idea de “sin pretensiones de trastrocamiento”, la situación de subalternidad y el juego de doblaje o enmascaramiento obedecen a una voluntad políticamente subversiva, o en palabras de la misma poetisa “Yo me temo mucho que vaya a fracasar la linda intención del señor Ministro Aedo, de someternos a una encuesta verbal, a una confesión clara, a un testimonio. Y que fracase a causa de nuestra malicia de mujeres y, sobre todo, de nuestro radical desorden de mujeres. Querer reducir a normas y poner en perfil neto nuestro capricho consuetudinario, es una empresa de romanos que nosotras podemos desbaratar entera, fingiendo que la obedecemos”..[3] Es precisamente en este resquicio, en este “fingir que obedecemos” donde surge, dentro del discurso cultural, la imagen de una identidad que ha negado su propia subjetividad y que intenta reconstruirla. En esta disyuntiva, Gabriela Mistral reconoce otras subjetividades, otras identidades como son el indígena, el campesino, los niños y la mujer. Desde este quiebre aparece su cuarta obra, Lagar I, primera publicada en Chile, en 1954 por la Editorial Del Pacífico de Santiago. Según la crítica, es una de las obras más complejas y menos estudiadas de la autora, donde encontramos una voz poética que reflexiona sobre su propia obra. El carácter es íntimo, atemporal, en forma de confesión o susurro que se mueve entre la vigilia y el sueño. Está dividido en 13 secciones, más un prólogo y un epílogo que la cierran completamente. De estas secciones, nos centraremos principalmente en la sección “Locas mujeres”, ya que presentan una perspectiva alternativa y diferente a las otras figuras de la obra mistraliana. La locura y la mujer han tenido un papel importante en la historia. Foucault señala que la "histerización del cuerpo de la mujer"[4] es un triple proceso donde su cuerpo fue calificado (y descalificado) como un cuerpo saturado de sexualidad. Bajo este concepto, el cuerpo femenino pasó a conformar la lista de patologías de su constitución misma que ha servido para que se produzcan y fomenten una serie de normas y reglamentos, apelando a la "esencia" o "naturaleza" femenina, con el fin de crear una estructura social donde la mujer se convierte en la guardiana del orden familiar, y por ende, social. Por otro lado, Grínor Rojo afirma que “La ecuación entre locura y femineidad devenía al cabo en un caso particular de la ecuación general entre diferencia y locura. Si el loco era el otro del orden simbólico en sentido amplio, la mujer era el otro del orden genérico en sentido estricto. Las mujeres eran “locas” no por ser locas sino por ser “otras”[5] Para Gabriela Mistral, la locura se entiende como una forma de plantearse y replantearse frente a una sociedad masculina. La mujer loca es una imagen que escapa al intento de clasificación, por lo que para la autora es una de las formas que tiene para manifestar, una vez más, una crítica a la sociedad en que está inserta. Es una elección política y consciente de representación de su propia individualidad. La referencia a la locura en la obra de Mistral comienza a aparecer en sus primeros poemas en forma aislada e intermitente como en “La desvariadora” de Ternura, pero es en Lagar I y II donde el tema alcanza su máxima expresión al presentar una variedad de voces femeninas que hablan desde la intimidad. Su discurso es íntimo y confesional que llama a las otras a participar de este mujerío: la abandonada, la ansiosa, la bailarina, la desasida, la dichosa, la fervorosa, etc. sólo por nombrar algunas de la primera serie. Esta enumeración es el primer elemento importante, ya que nos enfrentamos a un universo plural, a una sinfonía de voces que carecen de nombre propio, por lo que podríamos llamarlas “las innombradas”. El nombrar un objeto indica que se tiene conocimiento de él para hacer presente el objeto que se tiene frente para así ingresarlo inmediatamente al dominio logocéntrico. De esta forma, el nombrar requiere de la participación del poder, porque se nombra lo que se conoce para hacerlo parte de si, para estabilizar, organizar y racionalizar el universo conceptual. Dentro de las etiquetas más comunes que el lenguaje posee, se encuentran los nombres propios. No sólo se necesita nombrar cosas, sino también las personas; de ahí que se etiqueten o nombren para ser reconocibles dentro del conjunto cultural. Con respecto a ello, Derrida sostiene que “El nombre propio en sentido corriente, en el sentido de la conciencia, no es más que una designación de pertenencia y clasificación linguísticosocial”[6]. Las personas reciben un nombre dependiendo del contexto cultural al cual pertenecen; se puede a través de ellos saber la clase social, el país, incluso detalles más finos como su religión, ideología, etc.; el ser nombrado indica que pertenece a un sistema político-social determinado y ese nombre refleja algunos rasgos de esa cultura. Otra característica que el nombre propio posee es su enlace directo que tiene con las religiones; cualquier creencia que una persona tenga necesariamente debe existir un bautizo para que pueda ingresar a la comunidad. El bautizo significa una entrada, algo así como el inicio a una vida nueva, y para ello debe hacerlo a través de la adquisición de un nombre para ser identificado; por esto en la cultura occidental el bautismo es uno de los ritos cristianos más importantes. Pero las “Locas Mujeres” carecen de nombre y esta falta hace que sus referencias directas sean sólo por cualidades, por su poder de acción como condición de sujeto, así lo dice en esta especie de manifiesto “La bailarina”
“El nombre no le den de su bautismo. La etiqueta, lo rótula, por lo tanto, la posesión por el bautismo (acción de dar nombre) son imposibles en estas mujeres. El adjetivo sustantivado, la ansiosa, la abandonada, la piadosa, la fervorosa equivale a un universo cualquiera y la ausencia de un nombre propio desecha el sello masculino que nombra y apropia. Otro elemento importante es la enumeración serial que vendrían a conformar una especie de “genealogía” femenina, o mejor dicho, un mujerío, ya que se intenta construir una nueva conciencia de mujer tomando todas aquellas cualidades por las que han sido reconocidas en la historia. Frente a la idea de genealogía, Luce Irrigaría[7] sostiene que la primera etapa para la recuperación de un cuerpo confiscado históricamente, es a través de una genealogía femenina donde se dan a conocer a aquellas mujeres que nos han precedido. Irrigaría realiza una relectura de diferentes figuras femeninas de la antigüedad clásica: Electra, Démeter, Perséfone, etc.; Gabriela Mistral lo realiza por medio de este mujerío en el cual se observa la rebeldía, la contradicción y el cuerpo. El siguiente elemento de este mujerío es la fragmentación y multiplicidad que se observan en los poemas como producto de un quiebre inicial. Esta tensión se observa desde el poema-prólogo “La otra” Una en mí maté/ yo no la amaba, donde el quiebre de sí misma se presenta al reconocer una dualidad donde coexisten dos figuras “Una” que tiene voz y que es quien escribe, la “Otra” es a quien se ha matado. Entre estas dos hay una contradicción e incompatibilidad en el modo de estar en el mundo
Doblarse no sabía Esta fragmentación de la Unidad que anuncia la hablante en el prólogo, trae como resultado la diseminación de su yo múltiple, no sólo en el mujerío expuesto en “Locas mujeres”, sino también en la recreación de imágenes a partir de la morfología del cuerpo femenino que proporciona una representación simbólica alternativa de las mujeres. En el poema “El reparto” cada estrofa corresponde a una parte del cuerpo de la hablante: ojos, rodillas, brazos, para afirmar
Acabé así, consumada La desmembración del cuerpo femenino en diferentes partes ofrece una escritura que niega la esencia, o, lo que para Cixous sería, la alteración del montaje de la representación haciendo emerger un imaginario propio y múltiple[8] donde las figuras nos dicen
a romper mi cuerpo
que le mima y le cela los cabellos,
Al otro día repaso en vano Otro factor importante es el lenguaje en los poemas que encuentra su materialidad textual en la voz de la hablante que, por medio de un habla coloquial, un murmullo una confesión, representan el decir incomprensible y desvariado donde la palabra de estas mujeres emerge a borbotones para reproducir el discurso trastocado y alucinado de la locura que habla de sí misma. El carácter de confesión y la cercanía de la voz de refleja en la 3° estrofa del poema “La que camina”
“Igual, palabra, igual, es la que dice Además, son elementos importantes las aliteraciones, las repeticiones y el uso de un vocabulario donde abundan palabras relacionas a la dureza, el desgarro y el tormento, en expresiones como “trueca rutas, tuerce dichas”, “avienten el sueño que sueña”, “Todo me sobra y yo me sobro/ como traje de fiesta para fiesta no habida” o expresiones como “abrir mis venas y mi pecho”, “baila así mordida de serpientes”, “las encías de las risqueras”. Cada una de estas imágenes envuelve el dolor por la pérdida, la ausencia, el amor o el erotismo negado. De esta forma, podemos observar que este mujerío corresponde a una serie de figuras que, por medio de un “habla torcida”, vienen a enrostrar las múltiples facetas del ser humano. Y por medio de una voz femenina a enfrentarnos con una sociedad que intenta mostrar una sola cara, una sola verdad. Gabriela Mistral nos muestra algunas de sus máscaras, hay otras, cierto, pero éstas son esperpénticas, torcidas, mal recamadas, es decir, perfectas. Porque en cada disfraz y en cada locura representa a cada uno de nosotros que también guarda un disfraz y una palabra torcida.
“Somos nosotros su jadeado pecho, Notas [1] Subercaseaux, Bernardo. Genealogía de la Vanguardia en Chile. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades 1998, p.12. (El subrayado es mío).
[2] Pizarro, Ana. De ostras y caníbales. Ensayos sobre la cultura latinoamericana, Santiago - Chile: Universidad de Santiago, 1994
[3] Texto leído por Gabriela Mistral en el Instituto Vásquez Acevedo, con ocasión del curso latinoamericano de vacaciones, realizado en Montevideo, Uruguay en 1938. Asisten a este curso junto a Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou.
[4] Foucault, Michel. “Historia de la sexualidad". V.1 "La voluntad de saber", Buenos Aires: Siglo veintiuno Editores, 2003 p. 127
[5]
[6] Derrida, Jacques. De la Gramatología., México: Siglo Veintiuno, 1988. p.145.
[7] Irigaray, Luce. Ética de la diferencia sexual, . Montreal, 1980.
[8] Cixous, Hélene. La sonrisa de la medusa. Ensayos sobre la escritura, Madrid, Anthropos, 1995. Bibliografía Cixous, Hélene. La sonrisa de la medusa. Ensayos sobre la escritura. Madrid: Ed. Anthropos, 1995 Derrida, Jacques. De la Gramatología. México, Edit. Siglo XXI, 1988. Foucault, Michel. “Historia de la sexualidad". V.1 "La voluntad de saber". Ed. Siglo veintiuno. México. 18º edición, 1991 Irigaray, Luce. Ética de la diferencia sexual. Montreal, 1980 Mistral, Gabriela. Poesías completas. Madrid, Ed. Aguilar, 1968 Pizarro, Ana. De ostras y caníbales. Ensayos sobre la cultura latinoamericana. Santiago de Chile: Ed. Universidad de Santiago, 1994 Rojo, Grínor. Dirán que está en la gloria… (Mistral). Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 1997. Subercaseaux, Bernardo. Genealogía de la Vanguardia en Chile. Santiago de Chile: Ed. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile, 1998. |
© Mónica Barrientos 2008
Universidad de Chile
monbarrientos@gmail.com
Publicdo, originalmente, en Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid
El URL de este documento es http://www.ucm.es/info/especulo/numero40/gmistral.html
Ver: Gabriela Mistral en Letras Uruguay
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce o https://www.facebook.com/letrasuruguay/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Círculos Google: https://plus.google.com/u/0/+CarlosEchinopeLetrasUruguay
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de ensayo |
 |
Ir a índice Mónica Barrientos |
Ir a página inicio |
 |
Ir a índice de autores |
 |