Sin novedad en el frente o El elogio de la paz, novela de Erich Maria Remarque
por Sergio Schvarz
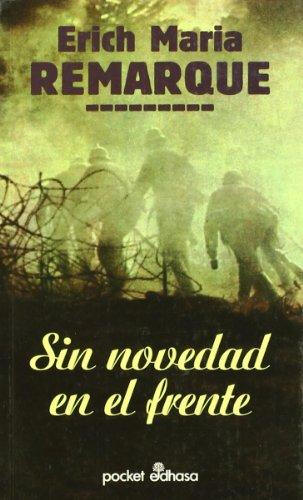
|
Sin novedad en el frente o El elogio de la paz, novela de Erich Maria Remarque por Sergio Schvarz
|
|
Ante nuevos viejos temores de guerras, en especial en América Latina, vale la pena adentrarse en esta novela, para tener presente lo que significa, el horror que producen todas las conflagraciones. Este libro se publicó por primera vez en Alemania en 1929, editado por la editorial alemana Propyläen Verlag, y podría estar inscripta en el movimiento post expresionista llamado Nueva Objetividad (Neue Sachlichkeit), que trascendió al expresionismo, donde se incluyen los veristas, que “rasgan la forma objetiva del mundo de hechos contemporáneos y representan la experiencia corriente en su tiempo y febril temperatura”, produciendo un arte crudo, provocativo y ásperamente satírico. El autor, Erich Paul Remark, más conocido como Erich Maria Remarque, cuyos padres tenían ascendencia francesa, participó en la Primera Guerra Mundial, hecho en el cual se inspiró para escribir la obra. En 1932, Remarque abandonó Alemania debido al ascenso del nazismo (este régimen quemó su libro junto a los textos de Karl Marx, Sigmund Freud y Bertolt Brecht, que calificaron como “decadentes”, al igual que las pinturas de George Grosz, uno de los máximos exponentes del Neue Sachlichkeit), viviendo primero en Austria y posteriormente en Estados Unidos, donde se naturalizó en 1947. También ha publicado las novelas “Retorno” (1931), Tres camaradas (1937), Flotsam (1941), Arco de Triunfo (1946), Chispa de vida (1951), Tiempo para querer, tiempo para morir (1954), El obelisco negro (1957), Para el Paraíso no hay favoritos (1961), y Noche en Lisboa (1964). El tema del libro es la crónica realista de la guerra y su verdadero sentido y el trauma posterior, pasando por la camaradería entre los soldados, la pérdida de la juventud y el paso a la madurez. César Vallejo, el gran poeta peruano, anota, en una reseña publicada en el diario El Comercio de Lima (2 de agosto de 1929) que Remarque “no quiere escribir sino conmover” y que le impresiona esa “crónica incomparable de las trincheras”. Escrita en primera persona y con un tono confesional, sin rodeos estilísticos ni huecos evasivos, del modo más directo y verídico nos da a conocer el testimonio de aquella guerra, junto a sus camaradas de armas. Nos habla desde un yo pero que trata sobre ellos, sobre el grupo como contención. Además, su narración no está exenta de algo que llamaría la poética de las sensaciones, incluso visuales. Al principio, tuvo algunas polémicas, ya que hubo quienes veían en ella una glorificación a la guerra, por su minuciosa descripción. Si bien es claramente una obra pacifista, no tenía intenciones políticas a pesar del momento convulso que reinaba en Alemania al momento de la publicación. El propio Remarque dice, en el prólogo a su novela, que “Mi obra es apolítica… Recién al señalarse su éxito la obra fue arrastrada hacia los debates políticos”. Junto con “Adiós a las armas” de Ernst Hemingway, forman las dos obras antibélicas principales referidas a la Primera Guerra Mundial. En este caso la edición que tengo, sin fecha, es bastante antigua (impresa en Buenos Aires), debe ser de los años treinta, y la traducción utiliza palabras que no son de uso corriente en la actualidad. Además abunda en separar las oraciones con punto y coma, siendo que esto actualmente se ha simplificado con una redacción más acorde. La obraEn el clima de un verano tardío, entramos de lleno en el escenario de la guerra, pero nos lo narra desapasionadamente, con un realismo escueto, simple y sin intencionalidad alguna. Muy descriptivo, sin necesidad de ser condescendiente: “el suministro estaba preparado para toda una compañía de ciento cincuenta plazas. Pero justamente el último día hubo sorpresas; se nos tenían preparados cañones de largo alcance y metralla de gran calibre. La Artillería inglesa tamborileó sin descanso en nuestra posición, así que hubo muchas bajas y sólo regresamos ochenta hombres”. Paul Bäumer (en la edición que tengo lo nombra como Pablo Bacumer, aunque el apellido es rectificado), el personaje principal, es quien cuenta, y cuando describe a su grupo (en el que todos, menos el último, son estudiantes) se trasluce la personalidad de cada uno de ellos: “el pequeño Alberto Kropp, que de todos nosotros es quien más claras tiene las ideas, y por eso apenas llegó a ascender a cabo; Müller V, que aún arrastra consigo los libros de texto… y estudia sus teoremas de física en medio del fuego de tambor; Leer, que gasta una enorme barba y padece una singular predilección por las muchachas de los burdeles para oficiales; Tjaden, un cerrajero muy flaco… el tragón más grande de toda la compañía; Haie Westhus, hornaguero (es decir que saca carbón de piedra), y Detering, un campesino, que sólo piensa en su finca, en su mujer”. Lo que bien empieza —y es un decir—, esa “suerte” de la doble ración y tabaco (por la muerte de la mitad de la compañía), mal termina. Entonces nos contará la rutina de la retaguardia y luego poco a poco lo que sucede en el frente de batalla, estacionado a nueve kilómetros de distancia. Hay un lenguaje particular, grosero, fuerte pero directo. Cosas como comer o hacer las necesidades (a la vista de todos) terminan siendo naturalizadas, con una especie de “chismes de letrinas” que se dan entre ellos: “todos estos procedimientos recuperaron entre nosotros su carácter de inocencia, por tener que ejecutarse forzosamente en público”. En esa retaguardia “el sordo rumor del frente lo oímos como una tormenta lejana”. El profesor Kantorek, patriota de la primera hora, es “un hombre menudo, severo, con una levita gris, con una jeta de musaraña”. “Para nosotros —jóvenes de dieciocho años— los profesores debían ser guías, mediadores, para entrar en el mundo de la edad madura, en el mundo del trabajo, del deber, de la cultura, del progreso. Del porvenir”, y ellos vienen siendo “los jóvenes de hierro” para los mayores, como el profesor Kantorek. Es claro que esos jóvenes confiaban en lo que decían. “Al concepto de la autoridad —cuyos representantes eran— se enlazó en nuestras ideas una mayor claridad, una sabiduría más humana. Pero el primer cadáver que vimos hizo astillas esa convicción”. Además, “mientras ellos escribían y discurseaban, nosotros veíamos hospitales, moribundos; mientras ellos proclamaban el servir al Estado como lo más excelso, ya sabíamos nosotros que el miedo a morir es mucho más fuerte”, y también “pero ahora habíamos aprendido a ver, nos dábamos cuenta, y vimos que del mundo suyo no quedaba nada. Que de repente nos quedábamos terriblemente solos”. El dolor, la cara de la muerte, el olor a fenol, a sudor y a pus de la enfermería hacen su obra, explican más que mil palabras. De un herido (Kemmerich) dice: “Es él todavía; pero ya no es él. Su fisonomía se ha ido borrando, difuminado (en esta edición dice difundiendo, claramente un error), como una placa fotográfica en que se superponen dos retratos. Su misma voz suena como ceniza”. Se darán cuenta, muy rápidamente, que “a partir de nuestra llegada aquí se ha cortado nuestra vida anterior…”, y ello nos muestra la sensación de irrealidad en la que se encuentran. Además, ellos, con apenas veinte años, no tienen lazos tan fuertes que los una al pasado, sus padres, alguna amiga. Porque ellos estaban, como diría el profesor Kantorek, “en el umbral de la vida”, aún no había echado raíces, y por eso “nos embrutecimos de un modo extraño, melancólico, aunque muchas vedes ni siquiera estamos tristes”. Con ello “vimos que el concepto clásico que de patria tenían nuestros profesores, se realizó aquí, por lo pronto, en un abandono completo de la personalidad…”. Otro de los personajes importantes es el suboficial Himmelstoss, quien manda en la novena sección (que forman Kropp, Müller, Kemmerich y Paul Bäumer) y que tenía fama de ser el más bruto del cuartel: “era un hombre pequeño, de baja estatura, que llevaba doce años de servicio y un bigote cerdoso y rojizo. Su profesión civil era la de cartero” (pág. 15). Este suboficial “sentía un particular encono” contra ellos, porque “se dio cuenta de nuestro oculto despecho” hacia él. Este suboficial les hace la vida imposible, exigiéndole tareas ominosas hasta que estos demuestran más temple y sin contrariar las órdenes —“porque las órdenes tienen que cumplirse”— finalmente este los trata con cierto respeto. La disciplina era rígida, “y muchas veces llegamos a llorar de rabia”. E incluso, “a alguno le costó una enfermedad, y Wolff murió de neumonía” (hay que recordar que muchas veces hay un clima gélido). Y es tan odiosa la disciplina, que debe mantenerse siempre, y tan odioso Himmelstoss, que deciden esperarlo de noche, cuando vuelva de la cantina a las barracas, que lo envuelven en una sábana y descargan toda su rabia en él, teniendo cuidado de no ser reconocidos. Como resultado, “nos hicimos duros, desconfiados, impasibles, sedientos de venganza, brutos…”, y estas características, aprendidas sobre la marcha, les permitieron enfrentar la guerra de la mejor manera posible. “Pero lo más importante fue que se despertó en nosotros un vigoroso sentido práctico de mutuo apoyo, que más tarde, en campaña, se desarrolló hasta producir lo mejor que produjo la guerra: la camaradería”. Poco a poco el horror de la guerra se nos muestra entero. Kemmerich, herido, le han amputado una pierna y, por lo que éste cree, tiene gangrena. Dice el narrador de él: “se han borrado sus labios, se agranda su boca, con sus dientes alargados, como de greda. Se le funde la carne, le abulta cada vez más la frente, cada vez son más salientes los pómulos. El esqueleto trabaja por salir a la superficie. Se le hunden los ojos”. Y afirma: “dentro de unas horas habrá acabado”. La reflexión lo lleva al pasado: “llevaba él en el colegio, de ordinario, un traje marrón, con cinturón, que tenía brillo en las mangas. Era también el único que supo haber la plancha en la barra alta. Cuando la hizo, el pelo le revolaba, como seda, por la cara. Kantorek estaba orgullo de él por esas cosas. Pero no le sentaron bien los pitillos. Era su tez muy blanca, tenía algo de muchacha” (pág. 19). Es de ver, entonces, lo injusto de la muerte, sobre todo a los diecinueve años… Los hombres bestias“Está muerto. La cara aún mojada de llanto. Los ojos entreabiertos, amarillos, como botones viejos de hueso”. Hay, en esta descripción, un contraste evidente con la juventud del que está por morir y la calidad de hueso del ya muerto —con la sensación de esos ojos, amarillos, enfermos, como si fuera vaciando la cuenca y cerrándose el lagrimal—. Y nuestro héroe piensa, al salir, “respiro tan hondo como puedo, y percibo, en mi cara, como nunca, el roce blando y cálido del aire. Bullen de repente, en mi cabeza, pensamientos, imágenes de muchachas, de prados en flor, de nubes blancas”, y un poco más adelante dice “yo vivo”, que significa que esa vida, ante la muerte, la hace más vívida, más real. Al grupo inicial se le une Katczinsky, de cuyas cualidades dirá: “si algún año, en ciertos parajes, sólo en una hora determinada se pudiese hallar algo de comer, en esa hora precisa y en ese punto, se pondría Katczinsky su gorra y, como empujado por una iluminación, iría directamente a buscar la comida, y guiado por su infalible brújula, la hallaría”. En el transcurso de la narración demostrará esa cualidad y lo necesaria que puede llegar a ser. Otro personaje de ese grupo, Kropp, “en cambio, es un pensador. Propone que una declaración de guerra debería ser una especie de fiesta popular, con desfile y música, como en las corridas de toros. Entonces, los ministros y generales de los países deberían salir al ruedo en traje de baño, armados de estacas, y luchar. El país del que quedara vivo, ese sería el vencedor. Esto sería más sencillo y mejor que lo que ahora se hace aquí, donde pelean quienes no deben hacerlo” (pág. 25-26). Y según afirma Lord Moran, Una vez en el frente, donde “el humo de la pólvora y la niebla enrarecen el aire. Se percibe el sabor amargo del vaho de la pólvora… Nuestras caras cambian ligeramente de expresión”, pero, con todo, dice: “Esto aún no es miedo”. “De tanto rodaje, las carreteras están estropeadas, llenas de profundos baches. Los camiones no pueden encender sus faros, así que nos vamos hundiendo en ellos, hasta el extremo de que estamos a punto de caernos del camión. Esto nos preocupa. No puede suceder gran cosa; mejor es un brazo roto que un agujero en el vientre, y algunos llegan a desear una ocasión así para poderse marchar a casa”. Y ese desear un accidente (menor, por supuesto) nos da la medida de las expectativas y de que todos saben lo que les espera. La observación, aún en medio de los disparos de cañones, aunque ellos no están exactamente en el frente, porque sólo vienen a fortificar: “Nuestras caras no están ni más pálidas ni más rojas que siempre. Tampoco están más tensas ni más flojas. Y con todo, son otras”. “Pienso muchas veces que acaso es el aire movedizo, vibrante, el que salta en silencio dentro de nosotros. O que del frente mismo emana algún fluido que pone en danza redes nerviosas desconocidas” (p.32), donde se muestran las sensaciones de la guerra, que son explicativas, yendo de lo general a lo particular: “Para mí (dice el narrador), el frente es un siniestro vórtice. Aunque uno esté todavía lejos de su centro, ya se advierte su fuerza aspirante, que arrastra lentamente, sin escape alguno, sin poder arrancarse de ella”. Y esto otro, que llamaríamos de conciencia de pertenencia, y que nos debe mover a reflexiones sobre lo poco que somos y de todo lo que nos debemos a la tierra: “Pero de la tierra, del aire, llegan hasta nosotros energías defensivas; de la tierra ante todo. Para nadie es la tierra tanto como para el soldado. Si el soldado se abraza a ella largo tiempo, fuertemente; si hinca en la tierra hondamente su cara, sus miembros, transidos del pánico que inspira el fuego, entonces la tierra es su único amigo, es su hermano, es su madre. El soldado encierra sus gritos y su miedo en el corazón de aquel silencio, en aquel recinto acogedor. La tierra abraza al soldado y lo devuelve luego para que viva y avance otros diez segundos. Y vuelve a recogerlo, a veces para siempre” (pág. 33). Y también, junto al miedo, algo que podríamos definir, junto a Jung, como algo arquetípico, reacción innata: “De un brinco nos saltamos hacia atrás miles de años, al estallar el primer racimo de granadas. Es el instinto bestial quien despierta en nosotros, quien nos guía y protege. No es conciencia, es algo más rápido y más certero y más infalible que la clara percepción”, que él (Remarque) llama “instinto clarividente”, por el que el cuerpo (en esa situación de peligro extremo) actúa como por fuera de la conciencia. Es decir, que los soldados, finalmente se han convertido en “hombres-bestias”. La guerra es una máquina que se alimenta de la muerteRemarque no nos ahorra detalle, conmoviéndonos de la misma forma que él se ha conmovido. No necesita dar discursos ni emitir panfletos, sólo con mostrar la realidad le basta. Y nosotros comprenderemos. Hay un recluta miedoso, que esconde la cara entre las manos y se hace encima, y estará el grito horroroso de los caballos, heridos por las granadas. “Es toda la miseria del mundo, es la tortura de todos los seres vivos, el dolor espantoso, feroz, el que brama”, y un poco después van hacia donde están esos caballos, quizá con la esperanza de matarlos y así acabar con sus horribles sufrimientos: “algunos galopan más allá, caen a tierra, siguen corriendo. Uno lleva abierto el vientre, le cuelgan los intestinos; se enreda en ellos las patas y cae”. Luego algún soldado, piadoso, rematará a los caballos malheridos: “el último se apoya en sus patas delanteras y gira en redondo, como un peón; se sienta y sigue girando; seguramente lleva destrozado el lomo. El soldado se acerca de prisa y le dispara un tiro. Lento, sumiso, se desliza hasta quedar tendido”. Todas estas escenas se ven reforzadas por el simbolismo que damos al caballo, de libertad (durante toda la guerra murieron ocho millones de caballos). Así, podríamos decir, y no estaríamos demasiado equivocados, que la guerra, además de la destrucción y la muerte que propicia, coarta la libertad. En todo este escenario, es cuando Detering, que es agricultor y por eso “está acostumbrado a andar entre caballos”, dice: “es la más horrenda infamia el que los animales tengan que venir a la guerra”. Pero los hombres, allí, son como bestias, y les depara la misma suerte. Y ahora aparecerá en acción uno de los últimos inventos de esa guerra, el gas venenoso. Los gases utilizados iban desde el gas lacrimógeno a agentes incapacitantes como el gas mostaza y agentes letales como el fosgeno. En la historia sobre tipos de gases hay informaciones de que los espartanos utilizaron gas sulfuroso en el siglo V a. C. Durante la Primera Guerra Mundial, los franceses fueron los primeros en emplear gas, utilizando granadas de mano rellenas de gas lacrimógeno (bromuro de xililo). La muerte por gas era especialmente terrible. De acuerdo con Denis Winter, una dosis letal de fosgeno producía al final una "respiración entrecortada y náuseas, el pulso hasta 120, una tez cenicienta y la secreción de cuatro pintas (2 litros) de líquido amarillo de los pulmones cada hora, de las 48 que duran los espasmos de ahogamiento" Con todo en la Primera Guerra Mundial las muertes por gas venenoso no superaron el 3%, aunque este tipo de arma cada vez se perfeccionó (por ejemplo el uso de Ziklón B en los campos de concentración nazis) y actualmente hay agentes bacteriológicos (cloro, gas sarín, tabun, VX). En 1925 se firma el Protocolo de Ginebra, que es un protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. Dice, al respecto: “Conozco las terribles imágenes del hospital; enfermos de gas, que en una asfixia de días enteros vomitan en jirones los pulmones quemados”. Y después, cuando ya el aire que se filtra por la mascarilla tiene siempre “el mismo aire caliente y gastado”: “el viento dispersó el gas, el aire está limpio… Y ya me arranco entre jadeos la mascarilla y caigo a tierra. El aire penetra dentro de mí como un chorro de agua fría. Se nublan los ojos, me siento inundado por unan ola que me sume en la oscuridad”. En el caso de esos soldados, se habían tenido que refugiar en el cementerio al momento del ataque con granadas, y “el cementerio es un campo devastado. Hay diseminados por el suelo cadáveres y ataúdes. Han sido muertos otra vez; pero cada uno de ellos ha salvado, destrozándose, a uno de nosotros”. ¡Los muertos salvaron a los vivos! Sobre esa guerra de trincheras, Frederic Manning, poeta y novelista australiano, que también participó en la guerra, dice “…días tan tenebrosos y desolados como la noche, todo es sucio, desnudo y frío, hay que sumergirse en las entrañas de la tierra”. Y Lord Moran, quien fue integrante del Cuerpo Médico del Ejército Real en la Primera Guerra Mundial, oficial médico del 1er Batallón de Fusileros Reales de 1914 a 1917 y oficial médico a cargo de las instalaciones médicas en el 7º Hospital Estacionario británico en Boulogne de 1917 a 1918, y posteriormente fue médico personal de Sir Winston Churchill desde 1940 hasta la muerte de este último en 1965, y al final de la guerra investigó los efectos del gas mostaza, dice: “En las trincheras era fácil perder el coraje, si alguna vez lo habías tenido”. Para no perder ese valor, los franceses, por ejemplo, distribuían medio litro de alcohol —la absenta estaba considerada como lo mejor para el miedo—. La proporción de penas de muerte, entre los alemanes, fue diez veces menor que la de los británicos y franceses, y para ello se establecían los fusilamientos por cobardía. De un modo tangencial, simplemente dando un dialogado sobre una hipótetica paz y lo que haría cada uno, nos muestra como estar en el ejército, pese a ser un horrible presente, es mejor que el pasado de algunos (y se ven, además, las diferencias sociales). “En el ejército no tienes que preocupare de nada en tiempo de paz —dice (Haie)—. Cada día tienes puesta la mesa; si no, armas un escándalo; tienes tu cama; ropa limpia cada ocho días, como un caballero; haces tu servicio de suboficial; gastas buenos uniformes… Y por la noche eres un hombre libre…” (p.46), porque en el prólogo que antecede a esa declaración de principios, dice: “Se puede leer en su rostro lo que piensa. Se ve allí un pobre terreno pantanoso; trabajo pesado, desde la madrugada hasta la noche, al sol, en campo raso; poco sueldo; un traje sucio de jornalero…” (p.46), es decir el trabajo duro y la poca recompensa. Y remata: “—Y si cumples los doce años te dan un certificado de servicios y te colocas de guarda. Y a pasear todo el día”. Detering, que es agricultor, dice, con toda naturalidad y seguridad, como si no pudiese haber otra cosa en el mundo: “—Yo, precisamente llegaría a tiempo para la cosecha”. Estos beneficios que obtienen los soldados, tanto en tiempo de guerra como en tiempos de paz, es lo que se cuestiona, cada vez más, sobre todo en nuestro país, Uruguay, que por ni por asomo podría enfrentar una invasión extranjera. En el fondo del asunto están las atribuciones reales de las fuerzas armadas, que han de ser discutidas, pero no para que sean un privilegio sino una actividad productiva, socialmente necesaria. La paliza que le han dado a Himmelstoss, que ha obrado como una especie de alivio para todos ellos, les ofrece la oportunidad de sustraerse a sus órdenes, aunque por ello los castiguen (sobre todo a Tadjen, porque “para él no hay preocupaciones”). La sensación que tienen es que, después de la guerra, después de haber estado dentro de ella, nada tiene sentido, ni la educación recibida, que no les sirve para la batalla ni para acciones militares (“Nadie, en cambio, nos enseñó en la escuela cómo se enciende un pitillo durante la lluvia, o en una tempestad; cómo se puede hacer lumbre con leña mojada; o por qué una bayoneta se hinca mejor en el vientre que en las costillas…”). Y viene el resumen: “—Esta es la cuestión. Kat, Detering y Haie volverán a sus profesiones anteriores. Lo mismo que Himmelstoss. Nosotros no tenemos ninguna. ¿Cómo querrán que nos acostumbremos a una, después de esto?” (pág. 50). El dice: “…querría yo, cuando oiga la palabra “paz”, cuando la oiga de veras, hacer algo que yo mismo no imagino; tanto me ronda eso por la cabeza. Hacer algo, ¿sabes?, que fuese como la compensación de haber estado aquí, en este jaleo. Pero no puedo figurarme nada. Las posibilidades que veo, toda esa balumba de profesiones, de estudios, de sueldos y otras cosas, me marea. Todo eso ya lo había, y es repugnante. No encuentro nada, no veo nada”. Entonces, con crudeza, queda claro: “La guerra nos ha estropeado para todo”. Sobre todo porque “ya no queremos conquistar por asalto el mundo. Somos unos hombres que huyen. Huimos de nosotros mismos. De nuestra vida. Teníamos dieciocho años, empezábamos a amar el mundo, la vida; pero teníamos que disparar contra todo eso. Y la primera granada que explotó, dio en medio de nuestro corazón. Estamos al margen de toda actividad, de toda aspiración, del progreso. No creemos ya en esto. Sólo creemos en la guerra”. El fuego amigoUna de las características de esta guerra (y de todas las guerras) es la constante provisión de alcohol (y otras drogas, pensemos en los soldados estadounidenses en Vietnam, por ejemplo) para dar valor y para enfrentar la circunstancia de lo terrible de la misma y del horror que les toca ver y, sobre todo, hacer. Para el soldado no hay nada mejor que asegurar las armas, puede ser la diferencia entre la vida o la muerte: “nosotros mismos revisamos las bayonetas; porque hay algunas que, por el borde no afilado, están construidas como sierras. Si los de allá le cogen a uno con tal arma, le matan sin remisión. En el sector inmediato se hallaron soldados nuestros a quienes habían cortado las narices y pinchado los ojos con estas sierras-bayonetas. Luego les habían llenado de serrín la nariz y boca, y así se ahogaron”, donde nos demuestra la crueldad irremediable de las conflagraciones. Pero, dando algunos detalles técnicos, aprendidos por experiencia propia, dirá que “la bayoneta ha perdido importancia. En los ataques suele ser ya moda el salir sólo con palas y granadas de mano. La pala afilada es un arma más ligera y de muchas más aplicaciones. No sólo se puede empujar con ella por debajo de la barba, sino que, ante todo, se andar a golpes. Tiene más éxito; especialmente si el golpe se asesta entre el hombre y el cuello, es fácil abrir hasta el pecho. La bayoneta suele quedar clavada, al dar el pinchazo, y luego es preciso dar al otro una fuerte patada contra la barriga para soltárselo. Entretanto es fácil ser uno mismo herido. Además suele romperse, a veces, la misma bayoneta” (pág. 59-60). En los preparativos ante una nueva ofensiva, y da lo mismo quien la lleve a cabo, sólo Tadjen “se alegre porque habrá grandes raciones (de comida) y ron”. La preocupación de ellos no está en los preparativos, sino en “lo que se cuenta de los nuevos lanzallamas” (el morir quemado, o peor, el sobrevivir a esto y quedar desfigurado —y de allí al napalm y el fósforo blanco o la inventiva del hombre para la destrucción—). Una vez dentro de la trinchera: “todos nos damos cuenta de cómo la gruesa metralla va arrancando los bordes de la trinchera, cómo destroza las escarpas y rompe los bloques cimeros de hormigón. A veces, el estruendo es más sordo y violento; parece el zarpazo de una fiera que bufa: es que la explosión se produjo en la misma trinchera”. “Se mezclan al fuego de artillería, explosiones de minas. Ninguna tan horrenda convulsión como la frenética sacudida que producen. Donde caen se abre el sepulcro para muchos”. El ruido de las granadas los van dejando sordos: “Ya no habla casi nadie. Ni puede escuchar al otro”. La descripción de un ataque de “pánico de trinchera” que sufre un recluta, queda expresado así, de forma brutal: “No oye a nadie y da golpes a diestro y siniestro. Tiene húmeda la boca; le brotan atropelladamente palabras masculladas, sin sentido... Siente que aquí se ahoga, y sólo conoce el afán de salir. Si se le dejara marchar, correría sin precaución alguna hacia cualquier parte. No sería el primero. Como se va enfureciendo, y sus ojos están ya desorbitados, no hay otro remedio que golpearle para que recobre el conocimiento. Rápidamente, lo ponemos en práctica, sin compasión, y logramos que, por lo pronto, se quede sentado, tranquilo. Los demás han quedado pálidos al ver lo ocurrido; esperamos que sirva de escarmiento”. Un poco más tarde “el primer recluta parece haberse vuelto loco de veras. Se lanza de cabeza contra el muro, como un chivo, si le dejamos libre. A la noche, habrá que intentar llevarle atrás. Por ahora le atamos; pero del modo que podamos soltarle si viene el ataque del enemigo”. La sensación que sienten: “estamos como sumergidos en una caldera que resuena terriblemente a los martillazos que le dan por todas partes”. “Las piernas no pueden más. Tiemblan nuestras manos. Todo el cuerpo es sólo una epidermis delgada sobre una locura a duras penas contenida, sobre un rugido persistente próximo a romper todos los frenos. Ya no hay carne en nosotros, ya no hay músculos. Nos da miedo hasta el mirarnos, porque no estalle algo insospechable… Nos mordemos los labios”. La lucha en sí, la batalla: “Nadie creería que aún pudiese haber hombres vivos en este desierto destrozado; pero van surgiendo de todas partes los cascos de acero; y, cincuenta metros más allá de nosotros, ya han empleado una ametralladora que al punto comienza a tabletear”. “Vemos avanzar a los que atacan. Nuestraa artillería está en funciones. Chirrían las ametralladoras, chispean los fusiles. Desde la otra banda, intentan acercarse. Haie y Kropp comienzan con sus granadas de mano; las arrojan con la máxima rapidez que pueden”, y además, en medio del fragor de la batalla “reconocemos los rostros desencajados, los casos planos. Son franceses. Alcanzan ya a los restos de la alambrada, ya tienen bajas visibles. Toda una fila cae bajo las descargas de la ametralladora, a nuestro lado; después se producen varios entorpecimientos al disparar, y, entre tanto, ellos avanzan”. En “un instante frenético, toda la batalla gira como un circo fantástico”, y “nos convertimos en bestias peligrosas. O luchamos conscientemente, nos defendemos a la desesperada contra el aniquilamiento. No lanzamos nuestras granadas contra otros hombres —¿qué sabemos, en aquel trance, de esas cosas?—; es la Muerte quien corre tras nosotros, agitando furiosa manos y yelmos. Por primera vez desde hace tres días podemos verla cara a cara; por primera vez desde hace tres días podemos combatir contra ella; sentimos una inconcebible furia; ya no estamos tendidos, a la espera, como desvanecidos sobre un cadalso; podemos destruir y matar para salvarnos y vengarlos”. Las imágenes son poderosas: “…nos curvamos a ras de tierra, como gatos, sumergidos en esa ola que nos lleva en sus lomos, que nos hace crueles, salteadores de caminos, asesinos, demonios, si se quiere; en esa onda que multiplica nuestro vigor con el miedo, con la rabia, con la sed de vivir”. Disgregarse en el prado de su niñezLuego de la intensificación del fuego de la artillería, se inicia el contrataque: “a un cabo que está junto a mí, le rebanan la cabeza. Corre todavía unos pasos, mientras le brota del cuello un surtidor”, y esta imagen, como en un cuadro fílmico, parece surgir de entre el fuego, el humo y las explosiones y sonidos de guerra. Sin tener ninguna conciencia de ello “nos sentimos arrastrados otra vez hacia adelante, también sin voluntad; pero frenéticos, locos, salvajes. Queremos matar, porque ahora son los de allá nuestros enemigos personales; sus fusiles y granadas nos apuntan… Si nos destrozamos, nos destrozan”, convirtiéndose en “seres autómatas, sombríos, que no descansan; nuestro jadeo es el crujido del resorte que empuja; están los labios secos; la cabeza más hueca que después de una noche de embriaguez…”. Y “hemos perdido toda noción de sentimientos para con nuestros camaradas. Apenas nos reconocemos, cuando, por azar, ve los ojos de uno la imagen del otro. Somos cadáveres insensibles que aún pueden correr y matar por algún truco, por algún peligroso hechizo” (pág. 67). Esa ofensiva parece no detenerse nunca: “Tan cerca estamos de los que ceden, que logramos llegar todos casi al mismo tiempo. Así que tenemos pocas bajas. Ladra una ametralladora, pero una granada de mano le envía el pasaporte”, y “Por todas partes se oye un ruido de tenazas que cortan alambre. Caen tablas por encima de las estacas del alambrado. Y pasando por estos desfiladeros saltamos a las trincheras”, e incluso, dice que “nos bebemos con afán el agua del refrigerador de la ametralladora” que han inutilizado. Pero de pronto todo se detiene, se pierde contacto con el enemigo, por lo que dan “la orden de retirada a nuestra posición, bajo la protección de nuestra Artillería”. Eso significa que entre ellos también caerá alguna de la munición, como fuego amigo. En esa pausa, el hambre incesante echa mano a las conservas que tienen los soldados franceses (y que les han arrebatado): “sobre todo latas de “corned-beef” y mantequilla”, pero también algún pan francés, o un poco de coñac que pasan de mano en mano. Un paréntesis necesario para explicar que de hecho, durante las dos guerras mundiales, el corned beef, producido en el Frigorífico Anglo de la ciudad de Fray Bentos, fue el alimento de los soldados aliados (británicos y franceses principalmente) en los distintos frentes de combate. En Inglaterra su influencia fue tal que se continuó consumiendo con frecuencia una vez terminada la guerra, integrándose definitivamente a la gastronomía local. Actualmente, el Frigorífico Anglo ingresó en el año 2015 a la lista de la Unesco de sitios patrimoniales. Incluso, hubo un tanque inglés, el F41 Fray Bentos, así bautizado porque sus tripulantes se sentían como el extracto de carne enlatada que los alimentaba a diario, que actualmente está en la entrada al ex frigorífico. “Es una suerte poder ahora comer bien. Necesitamos de nuestras fuerzas. Comer bien es tan valioso como un buen refugio. Sentimos esta avidez, porque eso nos puede salvar la vida”. Pero pronto comenzará el bombardeo vespertino. “Viene la noche, y se alzan brumas de los embudos como si en estos nidos se incubasen misteriosos espectros”, y “Se siente frío —va a su propia sensación, que sabemos que será la de todos los centinelas de todas las guerras, más o menos—. Estoy de centinela y contemplo fijamente las sombras. Estoy abatido, como siempre que ha acabado un ataque. Por esto se me hace tan difícil quedarme solo con mis pensamientos”. Y es entonces cuando el miedo, primero, y luego el recuerdo, se abre paso, bajo una forma persistente: “Está el espectro tan cerca, que me asusta, llega a palparme, antes de esfumarse bajo la inmediata bola fulgurante” y de pronto se abre paso el pasado: “En los prados, más allá de nuestra ciudad, a orillas de un arroyo, crecía una fila de viejos álamos. Eran visibles desde lejos, y aunque sólo los había a una margen, se llamaban “la alameda”. Ya de niños sentíamos predilección por ellos. No sé por qué nos atraían; pasábamos días enteros a su lado, escuchando su leve murmullo. Nos sentábamos a su sombra, en la orilla del arroyo, y dejábamos colgados los pies en la onda clara y precipitada. El fresco aroma del agua, la música del viento en las ramas, se hacían dueños de nuestra fantasía. Les amábamos. El espectro de aquellos días me conmueve antes de verle huir”, y más aún: “Son tan silenciosas esas imágenes porque hoy nos son incomprensibles. Nunca hay silencio en el frente, y su zona es tan extensa, que siempre estamos dentro de ella. También en los depósitos y campamentos de descanso de más atrás hay siempre un lejano murmullo, sordos rugidos. Nunca estamos tan lejos que no lo oigamos del todo”, pero además: “El silencio de esas imágenes es la causa porque me despiertan no tanto nostalgias como tristeza… Una inmensa, una desconcertante melancolía. “El recuerdo viene de lejos, del horizonte, como una aparición, como un brillo fascinador que nos tienta. Un resplandor que tememos y amamos sin esperanza”. Pero entonces comprende que nunca más podrá ver lo mismo que su imagen del recuerdo, porque cuando esté allí, en el prado de su niñez y juventud, entonces se le aparecerá el rostro de algún camarada muerto. “Y aunque nos trajesen de nuevo estos prados de nuestra juventud, apenas sabríamos qué hacer con ellos. Esas fuerzas de oculta ternura que manaban de u no para otro, ya no pueden volver. Podríamos pasear de nuevo por esos territorios, permanecer en ellos; los recordaríamos, los querríamos, nos conmovería acaso verlos… Pero sería como tener ante los ojos pensativos la fotografía de algún camarada muerto. Sus facciones, su fisonomía, los días que con él vivimos, adquieren en nuestro pensamiento una sombra de vida. Pero aquello no es él mismo”, donde la imagen, desdoblada, se enfrenta como delante de un espejo. Y aún más, como Proust debe fijar y afinar el recuerdo, ir hasta el hueso: “No estaríamos ya encadenados a esas praderas de nuestra juventud, como lo estuvimos. Porque no fue el conocer sus bellezas, su atmósfera, lo que nos seducía, sino lo común entre ellos y nosotros, ese sentimiento armónico de fraternidad entre las cosas y nuestro intimo ser”, y “Quizá fue sólo el privilegio de ser jóvenes; no veíamos aún límites; nunca confesamos un límite. Teníamos la acometividad de la sangre, que nos identificaba con el fluir del tiempo” (pág. 70). En resumen: “Hoy andaríamos por los prados de nuestra juventud como viajeros”. Shrapnel o el método indirecto para alcanzar el blancoVolverá la acción, en primera persona: “Aún se alzan cohetes luminosos con paracaídas, que siembran su despiadada luz por el campo petrificado, acribillado de cráteres, como un frío paisaje lunar. Bajo mi piel, la sangre suscita pensamientos de terror, de inquietud. Tiemblan; se sobrecogen débiles; quieren vida, calor. No pueden resistir, sin consuelo ni engaño; se enmarañan ante el desnudo espectro de la desesperación”. Pronto reiniciará el combate. La naturalidad de los días: “Pasan los días y cada hora es incomprensible y, con todo, natural. Alternan los ataques con los contraataques… A los heridos que cayeron cerca podemos recogerlos, generalmente. Pero algunos permanecen allí mucho tiempo y los oímos morir”. Y luego habrá anécdotas de muerte, la muerte de los otros, el grito de los heridos… Además, “si el viento llega en nuestra dirección, arrastra consigo el vaho de la sangre, un vaho que pesa, que sabe a un dulce repugnante. Exhalaciones de los embudos (los embudos son construcciones en la tierra para guarecerse de la metralla) que parecen mezcladas de cloroformo y podredumbre, que nos producen mareos, vómitos”. Todo sirve en el frente de batalla, todo se usa: “Los paracaídas de seda tienen aplicaciones más útiles. Con tres o cuatro ya puede hacerse una blusa, según la medida del pecho. Kropp y yo los usamos como pañuelos. Otros los envían a sus casas. Si las mujeres se diesen cuenta del peligro con que a veces se buscan estos trapos delgaditos… ¡qué inquietud!”. Sí, la verdad, ¡qué inquietud saber que lo que viene, viene de la guerra, objeto que es parte de la destrucción! Todo se transforma. Y la naturaleza, a pesar de todo es terca: dos mariposas amarillas que en las alas tienen puntitos rojos revolotean, “se posan en los dientes de una calavera. Son tan despreocupadas como los pájaros, que ya hace tiempo se acostumbraron a la guerra. Cada mañana cruzan alondras entre los dos frentes. Hace un año llegamos a observar que algunas incubaban sus huevos y que después alimentaban felizmente sus crías”. Y cómo no maravillarse, y sorprenderse, de esto. Pero la guerra sigue, y cuando son observados las granadas son más precisas, “perdemos once hombres en un solo día; entre ellos, a cinco enfermeros”, y “A otro le arrancan las piernas con el bajo vientre. Descansa muerto, con el pecho en el fondo de la zanja. Su cara es amarilla, como el limón; aún conserva entre su barba el pitillo encendido. Se sigue consumiendo, hasta que se apaga en los labios con un leve chasquido. Por lo pronto, instalamos a los muertos en una gran fosa abierta por la explosión de una mina. Hasta hoy van tres filas, una sobre la otra”. La experiencia y la táctica: “aunque urgentemente nos faltan refuerzos, los reclutan nos dan casi más trabajo que provecho. Vienen sin recursos a esta zona de violentos ataques; caen como moscas. La lucha de posiciones de hoy exige conocimientos, experiencias. Hay que tener ojo para conocer el terreno; oído para los proyectiles, para sus ruidos y consecuencias; hay que saber de antemano dónde caerán, cómo se esparcirán los cascos, cómo habrá que agazaparse”. “Se apretujan entre sí, como ovejas en un rebaño, en vez de esparcirse”, que sería lo más adecuado. Además “por un veterano que cae, mueren de cinco a diez reclutas”. “En un foso (los reclutas) se quitaron demasiado pronto las mascarillas. Ignoraban que el gas se mantiene por más tiempo en el fondo. Cuando vieron por arriba otros ya sin mascarilla, se las arrancaron también ellos, y aún tragaron el suficiente gas para quemarse los pulmones. Su estado es desesperante. Se ahogan entre vómitos de sangre, entre ataques de disnea, hasta que mueren”. Todo el desánimo, la depresión, la ruindad: “Fuego granado, fuego por ráfagas, fuego a discreción, minas, gases, tanques, ametralladoras… Palabras, palabras… ero encierran todo el horror del mundo”. “Vemos huir de nuestro lado el tiempo en las caras exangües de los moribundos. Atropelladamente nos metemos en el cuerpo la comida. Corremos, disparamos, matamos, nos sentimos débiles, apáticos… Y sólo esto nos sostiene: ver que hay aquí seres más débiles, más apáticos, más necesitados de ayuda; que nos miran con ojos muy abiertos, como a dioses que por un azar han podido salvarse tanto tiempo de la muerte”. “Vemos vivir (¡vivir!) a unos hombres que han perdido parte del cráneo; vemos correr a soldados que llevan mutilados ambos pies y siguen andando a tropezones, deshaciéndose los muñones, hasta el próximo agujero; un cabo se arrastra dos kilómetros a gatas, con las rodillas destrozadas; otro va andando a la ambulancia reteniéndose los intestinos, que se asoman cada vez más por encima de sus manos… Vemos hombres sin boca, sin mandíbula, sin cara. Uno se aprieta con los dientes, durante dos horas, la arteria de un brazo para no acabar de desangrarse… Se alza el sol, viene la noche, silban las granadas”. Y, lo más ilógico e injusto, esto de nunca acabar: “este poco de tierra en que permanecemos se ha sostenido contra unas fuerzas muy superiores. Sólo se han cedido unos pocos centenares de metros. Pero por cada metro hay un cadáver”. Sobre la línea imaginaria del frente, a uno y a otro lado, se parece no avanzar mientras se apilan los muertos. Y se utilizan nuevos inventos, para provocar mayores bajas, como los “shrapnel”. Los shrapnel son municiones de artillería que transportan una gran cantidad de balas cerca de su blanco, para luego ser eyectadas sobre el mismo a fin de que continúen la trayectoria del proyectil e impacten el blanco individualmente. La vida es breveLas dos cosas que necesita un soldado para ser feliz: buena comida y reposo. Y eso es porque todo se hace costumbre: “hasta la guerra”. “Mientras estamos en campaña, los días del frente, ya pasados, caen dentro de nosotros como pedruscos. Pasan de sobra para poder pensar en ellos en seguida; si lo hiciésemos, nos asesinarían luego. Porque lo he podido notar: se puede sufrir el pánico mientras no se piensa en él; pero mata si se piensa. Del mismo modo que nos trocamos en bestias cuando vamos al frente, porque es lo único que puede salvarnos de aquello, así también cuando estamos descansando nos convertimos en chistosos banales, en dormilones. No puede suceder de otro modo; es algo superior a nosotros mismos. A toda costa queremos vivir; y entonces no nos podemos fardar (presumir) con sentimientos, quizá decorativos en tiempo de paz, pero falsos en tiempo de guerra” (pág. 79). Además, porque “nuestros camaradas están muertos; nada podemos hacer por ellos; descansan. ¿Quién sabe lo que a nosotros nos aguarda? Por eso queremos tumbarnos a dormir, o devorar todo lo que nos quepa en el estómago, beber, fumar, para que las horas se llenen de algo. La vida es breve” (¿de acá habrá tomado Onetti el título para una de sus novelas más conocidas?) “Yo lo sé. Todo esto que hoy, mientras estamos en la guerra, desciende al fondo de nuestra intimidad como una piedra, ha de resurgir de nuevo cuando la guerra termine. Y sólo entonces comenzará la gran pelea”. Porque, como una premonición, E·. M. Remarque asegura, por voz de su narrador-personaje: “Los días, las semanas, los años de esta guerra, volverán aún una vez; nuestros camaradas muertos se alzarán entonces para avanzar con nosotros. Habrá aquel día claridad en nuestras mentes. Tendremos un propósito”. En un cartel, puesto en una valla, “hay —litografiada— una muchacha con traje claro, de verano, con un cinturón rojo, de charol, ceñido a las caderas. Con una mano se apoya en la barandilla, con la otra sostiene un sombrero de paja. Lleva medias blancas, zapatos blancos, graciosos zapatitos, con trabilla, con tacones altos. Tras ella cabrillea el mar azul, con alguna crestería de espumas. A un costado, el tono suave de una bahía”. Y luego sintetiza la imagen: “Es una muchacha realmente hermosa, con una nariz afilada, de labios granas, de largas piernas; incomprensiblemente limpia, repulida”. Y esa imagen “es la paz”, o así debe ser, piensan con emoción. Pensar en una mujer, así sea únicamente en una litografía, es un descanso de la guerra. Pero después, en la retaguardia, quizá acicateados por el deseo, surgirá una oportunidad para consumar sus urgencias sexuales: “Las casas en que nos alojamos están cerca del canal. Al otro lado del canal hay estanques circundados por bosques de álamos. Al otro lado del canal hay también mujeres. Las casas de nuestro lado fueron evacuadas; pero en las del otro lado se ven de cuando en cuando habitantes del país” (Francia). Y así surgen tres mujeres del otro lado del puente y de noche van hasta una casa ubicada del otro lado, llevando presentes (un pan, salchichas, tabaco) y tienen una velada amorosa. Un puente de ida y vuelta, que une y separa“Me llaman a la oficina. El comandante de la compañía me entrega el pase de la licencia, un billete de ferrocarril, y me desea buen viaje. Miro cuántos días de licencia se me conceden. Diecisiete. Catorce de vacaciones, tres para el viaje. Es demasiado poco”, siempre será poco. “Miro a todos, uno por uno. Alberto está sentado a mi lado. Fuma, está de buen humor. Siempre anduvimos juntos… Enfrente está sentado Kat, con sus hombros caídos, ancho el pulgar, tranquila la voz. Müller, con sus dientes hacia fuera, con su risa como un ladrido. Tjaden, con sus ojillos de ratón. Leer, que se deja crecer la barba, que parece tener ya cuarenta años”, ese es el grupo, que funciona como apoyo, como contención. “¿Qué sería del soldado si no tuviese tabaco? La cantina es un refugio. La cerveza es algo más que una bebida: es un símbolo”, tal vez un símbolo de libertad, de despreocupación, de que mañana habrá un nuevo día. Al fin parte, y “luego, el paisaje conocido me inquieta, me oprime el corazón”. Lejos del frente, reaparecen las cosas y los paisajes que estaban anclados en el pasado y se reinicia la vida, como si apenas esta estuviera momentáneamente suspendida en un sueño inconcluso: “con sus aldeas que se han endosado, como gorros, tejados de paja sobre sus casas encaladas; con sus campos de trigo que relucen como de nácar, a una luz oblicua; con sus huertos de árboles frutales, con sus graneros, con sus viejos tilos. Los nombres de las estaciones son ya para mí conceptos vivos que hacen temblar mi corazón…”. Y también “Llanas praderas, campos, fincas. Cruza una yunta silenciosa, recortada en el cielo, por una vereda paralela al horizonte. Y una barrera, tras la que esperan campesinos; muchachas que saludan, niños que juegan a lo largo de los rieles, caminos que se hunden en el país, lisos caminos sin artillería en marcha”. Llega al fin. “Fuera de la estación, al otro lado de la calle, rumorea el río. Brota, blanco de espumas, de las esclusas del puente de una aceña. Al margen, la vieja torre cuadrada del vigía; ante ella el gran tilo rubio. Detrás, el atardecer”. Y en medio de la calma y la paz que le transmiten sus sentidos por todo lo que ve y lo que escucha, los recuerdos se agolpan repentinamente: “Por este puente hemos pasado, aquí hemos sentido el húmedo olor podrido del agua estancada; nos inclinábamos sobre la mansa corriente, por este costado de la esclusa donde colgaban enredaderas, algas, a lo largo de las pilastras. Y en días de calor, nos ha regocijado esta espuma que brinca; hemos charlado de nuestros profesores”. Y el ayer y el hoy se juntan, forman una misma unidad de sentimiento: “Cruzo el puente, miro a derecha e izquierda. Aún está el agua repleta de algas, aún brota saltando de la aceña (rueda que se coloca en el curso de un río y que, movida por la acción de la corriente, saca agua para regar). En la torre hay planchadoras, como entonces, con los brazos desnudos ante la ropa blanca; y el calor de las planchas fluye por las ventanas abiertas. Vagabundean perros por la calle estrecha; hay ante los umbrales gentes que se me quedan mirando, a mí que atravieso la calle sucio y cargado”. Y aquí debemos detenernos en dos aspectos. Por un lado ese sentimiento de que, como los demás se lo quedan mirando, sabiendo que viene de la guerra, hay un extrañamiento, como si él ya no fuera más de ese lugar, casi un extranjero, y además indeseable por cuanto trae a la ciudad en paz el rostro deshumanizado de la guerra. Pero por otro lado, está el tema del puente, que se repite en varios tramos de la novela. A este respecto podemos decir que el puente no sólo une o separa dos orillas, y es un símbolo por tanto de unión y poder, además de que lo que está más allá podría significar la idea de la muerte, o bien el paso de la vida a la muerte. En cuanto a la etimología de puente, se relaciona con la de pontífice, tiene connotaciones espirituales, alcanzar otro estado de la conciencia. Ya desde los romanos servían para calmar el rencor de los dioses y contener la furia de los hombres por cuanto estos servían para poder cruzar ambas orillas en épocas de inundaciones. Otra interpretación, esta vez psicoanalítica, otorga al puente una categoría de miembro viril y en particular el miembro viril del padre, lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un coche tirado por caballos y se relaciona con la eyaculación retardada. A este respecto Sandor Ferenczi, dice que el puente como el lazo entre los dos padres, y puente como unión entre la vida y la no vida (la muerte), se complementan perfectamente: ¿no es el miembro paterno, en efecto, el puente sobre el que debe pasar la vida a lo que aún no ha nacido? Sólo esta última sobre-interpretación puede dar a la comparación ese sentido más profundo sin el cual no podría haber verdaderos símbolos (en Bibliotecas de Psicoanálisis). Y en el caso de Paul Bäumer bien puede ser así, en sentido inverso, ya que él viene de la muerte y va hacia la vida, en este caso a ver a sus padres, pero sabe que ese puente es de ida y también de vuelta. Lo peor de todo es que él sabe, y nosotros también sabemos, que no podrá encontrar lo que vino a buscar, porque él ya no es el mismo y porque el pasado ha quedado enterrado definitivamente por la guerra. “Abro la puerta. Un extraño frescor me sale al encuentro, me hace parpadear. Rechina bajo mis botas la escalera. Arriba oigo una puerta. Alguien mira por el barandal. La puerta que han abierto, es la de la cocina…”. “Me apoyo contra la pared, y agarro el casco y el fusil. Los sujeto fuertemente, pero no puedo dar ni un paso más. Danza la escalera ante mis ojos; me doy un golpe en los pies con la culata; aprieto furiosamente los dientes, pero nada puedo contra esa única palabra que ha gritado mi hermana; nada puedo contra esto. Me violento para poder reír, hablar; pero no puedo articular palabra; y así estoy clavado en la escalera. Como un desdichado, que necesita socorro, presa de una terrible convulsión. Y, sin querer, las lágrimas me corren a chorros por la cara”, la tensión lo humaniza, aunque la madre —se dará cuenta— está enferma. “Me mira. Sus manos están pálidas, exangües, enjutas si se las compara con las mías. Hablamos muy poco y le agradezco que no me pregunte nada. En verdad: ¿qué es lo que debería decirle? Todo lo posible, se hizo. Salí de aquello sano y salvo; ahora estoy sentado a su lado”, y se sincerará: “Nunca hubo mucha ternura en la familia. No suele gastarse entre pobres que han de trabajar mucho, que tienen muchas preocupaciones. No lo comprenden tampoco demasiado. No gustan de repetir lo que ya saben”. Y aunque ha llegado a su casa, hay algo, un viejo temor renovado: “…no puedo alejar de mí cierta a inquietud. Aún no puedo acomodarme a todo. Aquí está mi madre, aquí mi hermana, aquí mi caja de mariposas y aquí el piano de caoba… Pero aún no estoy completamente aquí. Hay todavía una bruma, un paso entre esto y yo”. La madre preguntará por el frente, si lo ha pasado mal, pero Pablo le dice: “Como estamos muchos juntos, la cosa no es tan mala”. ¿Es que debería decirle la verdad, esa verdad dura de todas las guerras, el miedo, la muerte, el matar o morir, los enfermos, el gas…?, pensará nuestro personaje. “¿Debo contarle que un día hallamos tres trincheras del otro frente, en que los hombres se habían paralizado en un gesto, como atacados de apoplejía? En los parapetos, en los subterráneos, allí donde fueron sorprendidos, estaban todos de pie, o tendidos, azulencas sus caras, muertos”. Pero de a poco se va acostumbrando, haciéndose a la idea: “recobro mi calma, ante la temblorosa preocupación de mi madre. Ya puedo ahora andar de un lado a otro. Hablar, responder, sin miedo a tener que apoyarme de repente en la pared; porque el mundo se ablanda como la goma y las arterias se hacen quebradizas como la yesca”. Sin embargo, como estamos en tiempo de guerra, nada podrá detener las jerarquías castrenses. Así es que se presenta en el cuarto y “al volver del cuartel, me grita una voz destemplada. Me vuelvo, todo pensativo, y me veo ante un comandante. Me chilla: —¿Es que usted no sabe saludar? —Perdone digo, confuso—. No me había fijado. Grita aún más fuertemente: —¿No sabe expresarse como es debido?”, y como castigo le ordena: “¡Veinte pasos atrás! ¡A la carrera! Arde en mí una sorda cólera, pero nada puedo hacer contra él. Me hará detener al momento, si gusta. Retrocedo a la carrera. Luego me adelanto…”. Y luego del episodio, reflexionando, dirá: “me ha estropeado con esto la noche. Procuro llegar pronto a mi casa, y arrojo a un rincón el uniforme. De todos modos lo hubiese hecho. Saco del armario mi traje de paisano y me lo pongo”. La reacción es instantánea y natural, ser civil otra vez como forma de desterrar todo vestigio de guerra, de destrucción y muerte. Pero al salir, nuevamente, a la calle, confunde el ruido del tranvía con una granada y se asusta, y por todas partes le demuestran su solidaridad, pero no porque esté de vuelta sin más, sino porque ha ido al frente, y sobre todo porque ha matado enemigos —gente como ellos, sólo que de otra nacionalidad, en una guerra absurda que beneficia, como siempre (y no nos cansaremos de decirlo), a los mercaderes de las armas, a los traficantes de odio, empresarios de la desdicha ajena. Porque “…la gente sabe lo que se debe a un soldado…”, las glorias futuras, el honor nacional, medallas prendidas a la solapa. Pero además, todos creen participar diciendo cómo se puede ganar la paz, es decir: ganando la guerra, pero en realidad no tienen la más mínima idea de qué va la guerra —y eso es lo que justamente E. M. Remarque quiere mostrar en su novela—, “la guerra es muy distinta de lo que se suele suponer”, dirá nuestro personaje, sin querer herir a sus connacionales. Como resultado del contraste entre el pasado y el presente, su vida anterior y la posterior a la ida al frente, dirá que se había figurado el permiso de otro modo. “¿Seré yo el que he cambiado? Entre ayer y hoy se abre un abismo. No conocía yo aún, entonces, la guerra. Servíamos en sectores de más calma. Hoy noto que, sin haberme dado cuenta de ello, me fui gastando… Ya no me siento bien aquí. Esto es un mundo extraño”. Y por supuesto que no nos extrañará que diga: “Lo que más me gusta es estar solo” ¿Por qué? Porque nadie lo irritará, nadie imaginará osas sobre algo, la guerra y sus evoluciones, que en realidad no saben y, además, porque se figuran que están realizando algo heroico. Su alma, su yo, se encuentra dividido: “Cuando los veo así, en sus habitaciones, en sus oficinas, en sus ocupaciones, me siento atraído irresistiblemente por eso. También yo quisiera estar metido en esos menesteres, olvidar la guerra; pero, al mismo tiempo, todo esto me repugna, por insignificante; porque no comprendo cómo puede esto llenar una vida; cómo pueden aquí ocurrir así las cosas, mientras ahora mismo, allá, en el frente, vuela la metralla sobre los embudos, y ascienden los cohetes luminosos; y se arrastra a los heridos, metidos en lonas de tienda; y los camaradas se acurrucan en las trincheras…” (pág. 96). Al quedarse en su cuarto intentará ver su vida de antes: “Quiero hundirme en los pensamientos míos de aquel tiempo. Un tiempo que todavía está aquí, en este cuarto. Tengo en seguida esa impresión. Lo han retenido las paredes”. Todas sus cosas están en su lugar, salvo él. “Nada ha cambiado. Así ocurrirá otra vez, si tengo suerte, cuando la guerra acabe y yo regrese para siempre. Estaré sentado como hoy, miraré mi cuarto, esperaré”. Sus libros, alineados como él les ha dejado, no parecen querer hablarle, y crece la inquietud: “Una terrible sensación de extrañeza me domina. No puedo acertar con el camino anterior. Estoy eliminado de él. Es en vano rogar, esforzarme. Nada se conmueve. Sin afanes, triste, como un condenado, sigo en mi asiento, mientras el pasado se me aleja. Al mismo tiempo, siento miedo de conjurarlo con demasiada violencia… Porque no sé, no sé lo que entones podría acontecer. Soy un soldado. Tengo que atenerme a esto”. Parece que no habrá retorno al que una vez fue. Ya es otro. Para siempre. “Las horas avanzan precipitadas cuando se cavila”Pero todo tiene su vuelta, e incluso su pequeña venganza. Los que en el colegio tenían mando y amonestaban a los estudiantes, cuando se enrolan como reclusos se invierten la situación, y las mismas palabras zahirientes vuelven, como un bumerang, a espetar a los antiguos profesores. Es la clase de jerarquía militar que se regodea en la humillación del oro, en su sometimiento incondicional, en su degradación (incluso moral), transformando al profesor Kantorek, por ejemplo, en un soldado imposible: “Yo no puedo relacionarlo con la imagen del que nos amenazaba en la cátedra”. Y esto sucede porque antes de partir al frente, y ya terminada la licencia, tiene que revistar en el campamento por unos días, donde prestará servicio “como una máquina”. “Cada día, entre enebrales y bosquecillos de abedules, hacemos ejercicios tácticos”, “…los más bellos son los bosquecillos de abedules que cambian de colores a cada instante. Ahora, la blancura de los bruñidos troncos resplandece; flota entre las ramas la seda verde, alada, de las hojas, como pintadas al pastel. Al momento, todo cambia: ópalos, azules, platas, van invadiendo las ramas, destiñendo lo verde. Luego, todo se oscurece en un punto, hasta llegar casi al negro, si una nube se tiende delante del sol. Y la sombra corre como un espectro, de tronco en tronco, descolorándolo, hasta recorrer todo el campo y morir en el horizonte. Y, entre tanto, recobran los abedules sus gallardetes de fiesta, ceñidos a los lancos mástiles, sumidos todos en el incendio grana y ámbar del otoño” (hay aquí, en esta poesía visual, un eco del romanticismo, que fue muy importante en la conformación del pueblo alemán, como una manifestación espiritual, sentimental y no racional). Y es tan fuerte la imagen, o las imágenes, tan poderosas, que él se pierde “muchas veces en este juego de matices suaves, de sombras transparentes, hasta el punto de no oír las voces del mundo” (matices suaves por contraste con lo duro, rígido y brutal de la experiencia de la guerra). Y luego se preguntará: ¿qué es una licencia? “Un titubeo, que luego hace más difícil seguir marchando. Ya en todo se entremezcla el adiós”. Y eso que se hace más difícil incluye la visita a la madre de Kemmerich para decir cómo ha muerto su hijo, pero no le dirá sino solo lo que pasó, como una mentira piadosa. ¿Qué sentido tiene decirle si ha sufrido, si ha tenido una muerte terrible? “Tantos muertos hemos visto, que tanto dolor por uno solo, ya no es posible comprenderlo”. La última noche en su casa desea abrazar a su madre como cuando era un niño, pero tiene conciencia de que ya no lo es, han pasado tantas cosas, tanto sufrimiento, que ya dejó atrás todo lo que fue. Sus pensamientos siguen siendo tan humanos pero él ya ha perdido su humanidad, y sólo quedan nadando una plegaria, ansiosa, en su cabeza: “¡Madre, madre! Vamos a levantarnos, a echar a andar por esos años huidos, hasta arrojar de nosotros toda esta miseria. ¡Hacia atrás, hacia ti y hacia mí, hacia nosotros solos, madre!”. “¡Tenemos que decirnos muchas cosas, pero nunca podremos decírnoslas”, porque hay una imposibilidad, de hecho, por la costumbre, por esa característica reservada de la relación entre ambos. “Muerdo las almohadas; me agarro, convulso, a los hierros de mi cama. Nunca debí venir aquí. En el campo, estaba indiferente, muchas veces, impasible… Ya nunca podré estar así. Era un soldado, y ahora no soy más que una tortura para mí mismo, para mi madre; una angustia por todos los que viven tan desconsolados, tan condenados”. Lo que podía haber sido un descanso termina en tortura, en crueldad. Y la conclusión será, indefectiblemente: “Nunca debí aceptar esta licencia”. Los unos y los otros: la senda del abismoEs cierto, el hambre siempre los persigue: “sólo el residuo a que no alcanza la cuchara, va, con el agua de fregar, a los barriles de la basura. Con ello se juntan a veces pellejos de nabizas, cortezas de pan enmohecido, despojos diversos. Esa agua turbia, sucia, es lo que buscan los prisioneros. La extraen afanosos de los toneles fétidos y se la llevan bajo las blusas”. Están en el campamento, donde están, del otro lado, en unos barracones, los prisioneros rusos. “Sorprende ver a nuestros enemigos tan de cerca. Sus caras nos hacen ponernos pensativos: caras bonachonas de labriegos, anchas frentes, ancha nariz, gruesos labios, grandes manos, pelo crespo. Deberían emplearlos para segar y arar, para recoger manzanas. Tienen el aspecto aún más inofensivo que el de nuestros campesinos de Frisia. Da tristeza ver sus movimientos, su mendigar por un poco de comida. Todos están bastante débiles, porque se les da precisamente la comida justa para no morirse de hambre”, y “Padecen de disentería; con ojos medrosos, muestran algunos, a escondidas, sus camisas ensangrentadas. Se encorvan sus espaldas, sus cuellos. Se les doblan las rodillas. Miran oblicuamente, desde abajo, al tender la mano y mendigar con las pocas palabras que conocen… Piden con sus voces blandas, sumisas, broncas, que recuerdan esas estufas enormes, esos callados aposentos de su país”. Y más aún: “De noche entran en las barracas y comercian. Cambian todo lo que poseen a cambio de pan. A veces les va bien, porque tienen buenas botas, y las nuestras son muy malas”. Entre los prisioneros “Había —esto ocurre siempre— relaciones eróticas entre ellos; y —dicen— que a veces solía haber reyertas a puñetazos, a cuchilladas. Ahora están apáticos, indiferentes. La mayoría ni siquiera se masturba: tan débiles se encuentran. Aunque tan generalizado está eso, que a veces suelen hacerlo colectivamente en toda la barraca” (es cierto que a cierta edad, en la adolescencia, puede haber cierta “competencia” en la masturbación, pero aquí se trata de otra cosa). Y dice, además: “Una orden hizo de estas figuras silenciosas enemigos nuestros. Otra orden podría convertirlos en amigos. En cierta mesa, unos hombres firman tal documento, que nadie de nosotros conoce… Y durante años enteros todo nuestro empeño es matar, lo que en otras circunstancias es execrado por el mundo entero, castigado con la última pena. ¿Quién no ve, ante esos pobres prisioneros silenciosos, de cara infantil, de barbas apostólicas, que un suboficial para un quinto, y un profesor para un alumno, son peores enemigos que los rusos para nosotros? Y, sin embargo, si de nuevo estuviesen libres, dispararíamos contra ellos y ellos contra nosotros”. Pero en realidad ese pensamiento le aterra, porque “por esta senda se va al abismo”. Y busca, en su interior, que esta idea subsista después de la guerra, como la única verdad de la misma. Uno de los rusos prisioneros, toca el violín: “De seguro ejecuta canciones populares, porque los otros cantan a media voz con él. Son como colinas oscuras que vibran desde su raíz. Sobre ellos, el tañido del violín es como una adolescente: fina, bella, perfilada. Cesan las voces; sólo queda la del violín. Ahilado, en medio de la noche, como si lo encogiese el frío. Hay que acercarse más. Estaríamos mejor en una sala. Aquí, en el campo, da mucha tristeza sentir cómo revuela, solitaria, la voz del violín”, reflejándose la tristeza. Sensibilizado sobre todo esto, y pensando sobre la enfermedad de la madre, que puede ser cáncer, y que debe operarse, se enfrentará a la realidad de que los pobres no tienen derechos. Para los ricos es una cosa, la atención en salud (o su manera de escaparse de la guerra o de figurar en los estamentos superiores), y para los pobres, nada. La visita del Kaiser; una experiencia personalAl volver al frente, su preocupación mayor es encontrar a los compañeros de su menguada compañía. Allí están todos que, por paradójico que suene, lo reciben como si estuviera, otra vez, en casa, o en el lugar correcto. Y luego la novedad es la visita del Kaiser, Guillermo II. “Por fin llega el momento. Nos cuadramos y pasa el Kaiser. Sentíamos curiosidad por conocer su aspecto. Al cruzar frente a nosotros, quedo desencantado. Por las fotografías me lo había figurado más alto, más marcial. Y sobre todo, con una voz más potente”. Es claro que no es lo que habían pensado. De la conversación entre sus compañeros sobre la guerra y sus razones, este dialogado: “…¿por qué hay guerra? —pregunta Tjaden. Kat se encoge de hombros. —Debe de haber gente que saca provecho de la guerra. —¡Yo, no! —dice, burlón, Tjaden. —Ni tú ni nadie de nosotros. —¿Quién, entonces?—insiste Tjaden—. El Kaiser tampoco saca partido. El ya tiene todo lo que necesita. —No digas eso —contesta Kat—. Hasta ahora no tuvo ninguna guerra. Y a cada emperador de alguna importancia le hace falta por lo menos una guerra. Si no, no se hace célebre. Míralo en tus textos de colegio. —También los generales se hacen así célebres —dice Detering. —Más célebres aún que los emperadores —confirma Kat. —De seguro hay gente encubierta que quiere hacerse rica con la guerra —gruñe Detering. —Creo que más bien es una especie de fiebre… —dice Alberto—. Nadie la quiere de veras, y de repente se presenta. Nosotros no quisimos la guerra. Los otros dicen lo mismo… Y a pesar de todo, medio mundo está enfrascado en la lucha. —Pero al otro lado se miente más que entre nosotros —replico—. Recordad, si no, aquellas hojas que llevaban los prisioneros en las que se decía que nosotros nos comíamos los niños belgas. A los malditos que escriben eso se les debería ahorcar. Esos son los verdaderos culpables” (pág. 113-114). Como se puede apreciar, el método de las noticias falsas, tan de moda últimamente, ya eran comunes en aquellos tiempos, lo que no quita que hoy sean masivas e instantáneas. Pero aún con el instinto del soldado, basado en su propia experiencia, se pueden dar cuenta quienes, realmente, ganan con la guerra. Y que son, justamente, los que no sólo no van al frente, sino que incluso evitan que sus propios hijos vayan. De reconocimiento para ver las trincheras enemigas, a Pablo lo sorprende un ataque enemigo y se queda quieto en un embudo en la tierra, con miedo, con verdadero pánico. Lo mejor es quedarse allí y esperar que los suyos rechacen ese ataque. Dice, en un largo párrafo que expresa su propia experiencia, decisiva: “Oigo pasos muy cercanos; los primeros. Pasaron ya. Prosigue, interminable, el tableteo de las ametralladoras. Y precisamente cuando quiero moverme un poco, siento un fuerte ruido, y pesadamente, ¡chass!, un cuerpo cae en mi embudo. Se desliza más hacia abajo; está ya sobre mí. No pienso en nada, no decido nada… Doy rabiosamente puñaladas; siento cómo se estremece el cuerpo, cómo se relaja, cómo se hace un ovillo. Tengo pegajosa, mojada, la mano cuando recobro el pleno sentido. El otro resuella ronco. Parece un bramido su alentar. Como un grito, como un trueno. Pero es mi pulso el que late con tal fuerza. Quisiera taparle la boca, llenársela de tierra, coserlo a puñaladas. Para que se calle, para que no me delate… Pero ya pienso con más claridad; y estoy al mismo tiempo tan débil, que no puedo alzar contra él mi mano. Me aprieto en el rincón más distante y allí me quedo, con los ojos fijos en él, sin soltar el cuchillo, preparado para atacarle de nuevo si se alzara contra mí. Pero ya no podrá hacer nada de esto. Lo noto por sus estertores. Lo veo casi borrado. Sólo tengo un deseo: poder marcharme. Si n o puedo hacerlo pronto, avanzará el día. Ahora, es ya muy difícil. Cuando intento alzar la cabeza me doy cuenta de la imposibilidad. Es tan cerrado el fuego de las ametralladoras, que quedaría acribillado antes de dar un brinco” (pág. 119). Un poco más tarde, ve que el muerto aún vive: “Debe de haber muerto. Nada siente ya. Lo que se queja ahí es sólo el cuerpo. Pero la cabeza intenta erguirse; son algo más fuertes los gemidos… De nuevo cae la frente sobre el brazo. Este hombre no ha muerto. Se está muriendo, pero aún vive”. Intentará terminar con su sufrimiento. Primero le ayuda, le da agua, pero ya nada podrá impedir su muerte. Sin embargo, a pesar de las nuevas puñaladas, ello no sucede. “¡Qué lentamente muere un hombre!”, y esta demora lo interpela, lo angustia: “Es el primer hombre que maté con mis manos, a quien puedo ver de cerca morir, cuya muerte es obra mía”. Y luego de todo esto, viene el reconocimiento: “Coloco el muerto en otra postura para que esté más cómodo, aunque ya no sienta nada. Le cierro los ojos. Son castaños. Su pelo es negro; por las sienes algo rizado. Su boca es gruesa, blanda, bajo el bigote. La nariz, casi aguileña. La piel, morena, ahora, no tan descolorida como antes de morir. Durante unos momentos parece su cara la de un hombre sano”, y hasta le habla al muerto, como pidiendo perdón: “—Camarada, yo no quería matarte. Si otra vez saltases aquí dentro, yo no lo haría, siempre que tú fueras razonable… Pero antes sólo fuiste para mí un concepto, una de esas combinaciones de ideas que bullen en mi cabeza… Eso me hizo decidirme. Apuñalé a una idea… Ahora comprendo que eres un hombre como yo. Pensé entonces en tus granadas de mano, en tu bayoneta, en tu fusil… Ahora veo a tu mujer, veo tu casa, veo lo que tenemos de común. ¡Perdóname, camarada! Siempre vemos esto demasiado tarde. Porque no n os repiten siempre que vosotros sois unos desdichados como vosotros, que vuestras madres viven en la misma angustia que las nuestras; que tenemos el mismo miedo a morir, la misma muerte, el mismo dolor… ¡Perdón, camarada! ¿Por qué pudiste ser mi enemigo? Si arrojásemos estas armas, este uniforme, podrías ser lo mismo que Kat, lo mismo que Alberto: un hermano. ¡Quítame veinte años, camarada! ¡Levántate; quítame más! Porque aún no sé qué debo hacer con mi vida”, y aquí está el meollo del asunto. La guerra, hecha para dividir y reinar, hermana en el mismo sufrimiento de la tierra y de las personas, hermana en el dolor y en la muerte. Encuentra su cartera, ve las fotos, lee las cartas en su mal francés, y llega finalmente a la apropiación: “Maté al tipógrafo Gerardo Duval”. Esta apropiación es porque “Este cadáver está ligado a mi vida; por eso hay que hacerlo, prometerlo todo para salvarme”, incluso prometer hacerse tipógrafo. El contar este hecho a Kat y a Alberto, parece remediar en algo su temor. “Fue sólo porque tuve que estarme tanto tiempo con él”, y la conclusión definitiva, indiscutible: “Al fin y al cabo, la guerra es la guerra. La confesión“A nosotros (los soldados) no nos queda otra solución que la de ser prácticos, objetivos. Tanto, que a veces me aterra la presencia de algún recuerdo del tiempo anterior a la guerra. Pero no dura mucho. Hay que afrontar la situación con las máximas oportunidades. Por esto aprovechamos bien toda coyuntura, situando muy cerca, sin transición apenas, al lado del horror, la broma estúpida”. Una de las singularidades de esta guerra, fue el llamado tirador experto, que con telémetros (es un dispositivo para medir distancias, en este caso adaptado al fusil, lo que hoy se llama mira telescópica), que era considerado como la muerte silenciosa, en la que el tirador no experimentaba la muerte del enemigo. Al llegar a un pueblo abandonado (abandonado porque viene la guerra), su equipo halla abundantes víveres y, exponiéndose por el bombardeo inminente, cocinan todo lo que encuentran. Es una orgía de comida, café, tabaco, que dura ocho días. Y luego marchan, nuevamente, mientras el pueblo desaparece bajo el fuego de la artillería. “Detrás de nosotros, en el pueblo ya completamente abandonado, levantan las granadas sus trágicos surtidores”. La destrucción, por cierto, totalmente innecesaria. Pablo Bäumer es herido en la pierna, junto a Kropp: “…estoy decidido —dice este último—. Si me amputan, acabo del todo. No quiero andar hecho un tullido, por el mundo”. Le sacan una esquirla de granada, le entablillan y lo enyesan. “Por la noche no podemos dormir. Mueren siete en nuestra sala. Uno, antes de agonizar, canta una hora entera, con voz de contralto himnos religiosos. Otro se fue antes arrastrando desde su cama a la ventana. Allí está tendido, como si hubiera intentado asomarse por última vez”. Ambos se irán en un tren de heridos de guerra, a casa. En el tren-hospital, ante la enfermera, una hermana de la Cruz Roja, joven, se da el retorno a la civilización, y el trato que le dan lo hacen avergonzar, porque ya había perdido el último resto de humanidad y le cuesta sacarse de encima a la bestia en que la guerra lo ha convertido: “A la mañana, todos nos hemos acostumbrado y pedimos lo necesario sin ningún sonrojo”. Nos muestra algunos objetos, las sábanas limpias, el decoro, todo eso que había perdido y pensaba que nunca más lo iría a recuperar. Pero “el tren avanza con lentitud. A veces se detiene, para desembarcar los muertos. Se detiene muchas veces”. Es la muerte que no tiene prisa, y que no se detiene. Los ubican en un hospital católico: “Tenemos suerte, porque los hospitales católicos se hicieron célebres por el buen trato y su buena comida”. “Más puede uno fiarse de las monjas. Saben por dónde tienen que cogerle a uno. Pero gustaría verlas más alegres. Algunas sí tienen buen humor, y éstas son excelentes”. En un ala, en el ángulo del pabellón, hay una sala, “la sala de los muertos”. Allí llevan a los que morirán, “para que nadie muera en las salas”, de modo de ocultar la muerte a los que aún pueden esquivarla. Además, para el médico-jefe, “la guerra es una época magnífica, como para todos los médicos. Allá abajo tenéis una docena de hombres operados por él. Algunos están aquí desde el año catorce y quince. Ni uno solo puede andar menor que antes. Y casi todos andan peor. Los más, sólo con piernas de yeso. Cada medio año, los coge; les quebranta los huesos otra vez, y les dice siempre: “Ahora veréis”. Y nada” (pág. 141), cosa que me llama la atención ese tipo de práctica que, por lo que dice el autor, por boca del narrador, parece que estaba bastante extendida. “Vuelven a desocuparse camas. Cada día transcurre entre dolores y espantos, entre gemidos y estertores. El cuarto de morir ya no tiene importancia; son demasiado pocas sus camas. La gente muere también en nuestra sala, por la noche”. La distribución del hospital: “En el piso de abajo están los que tienen balazos en el vientre, en la espina dorsal y en la cabeza. Y los que están amputados de dos miembros. En el ala derecha, los de balazos en las mandíbulas; los enfermos de gas, los de balazos en la nariz, oídos, cuello. En el ala izquierda, los ciegos, los de balazos en el pulmón, en la pelvis, en las articulaciones, en los riñones, en los testículos, en el estómago. Aquí puede verse en cuántas partes puede ser herido un hombre” “Y esto sólo es un lazareto; esto sólo es una estación sanitaria. ¡Hay miles de ellas en Alemania, miles en Francia, miles en Rusia! ¡Qué inútil es todo lo que se ha escrito, hecho y pensado en el mundo, si no pudo evitar esto! Todo es un embuste, nada tiene importancia, si la cultura de tantos siglos no pudo impedir que se viertan estos torrentes de sangre, que existan estos miles de cárceles donde centenares de miles sufren indecibles torturas. Sólo en un lazareto se ve al desnudo la guerra”. Y ahora viene la confesión total, que bien podría ser el resumen de su experiencia vivida, como una síntesis: “Soy joven; tengo veinte años, pero sólo conozco de la vida la desesperación, la muerte, el miedo, un enlace de la más estúpida superficialidad con un abismo de dolores. Veo que azuzan pueblos contra pueblos; que éstos se matan en silencio, ignorantes, neciamente, sumisos, inocentes… Veo que las mentes más ilustres del orbe inventan armas y frases, para que todo esto se refine y dure más”. Y sin embargo, Pablo se recupera y vuelve al frente, vuelve al horror: “Nuestra vida oscila entre el frente y la barraca. En parte, estamos ya acostumbrados: la guerra es una manera de morir, como el cáncer o la tuberculosis crueles”, como la gripe o la disentería. Sólo que las muertes son más frecuentes, más diversas, más crueles”. Y, además, “nuestros pensamientos son arcilla, modelada por el fluir del tiempo. Despiertan cuando estamos en reposo; mueren cuando estamos en medio del fuego. Campo arrasado por dentro y por fuera”. “Es como si antes todos hubiéramos sido monedas de países distintos, y ahora estuviésemos fundidos todos con el mismo cuño. Si se quiere reconocer diferencias, es ya preciso analizar el metal químicamente. Somos soldados. Y sólo después, y de un modo extraño, tímidamente, seguimos siendo personas” (pág. 146-147). La cara de la derrota, que es inminente, se trasluce en estos párrafos: “Aquí la vida, siempre al costado de la muerte, tiene una faz terriblemente sencilla; se limita a lo más necesario; todo lo demás quedó profundamente dormido. Algo primitivo que nos salva”. “Los fabricantes de Alemania se han hecho ricos; pero a nosotros nos quebranta los intestinos la disentería”. “Nuestras líneas retroceden. Hay enfrente demasiados regimientos ingleses, americanos, de refresco. Hay demasiado “corned-beef” y harina blanca de cebada. Y demasiados cañones nuevos. Y demasiados aeroplanos. En cambio, nosotros estamos flacos, hambrientos”, y “Nuestra Artillería está agotada, le faltan municiones; los cañones están de tal modo desgastados, que disparan con poca precisión, y frecuentemente, sus descargas nos alcanzan a nosotros. Hay ya muy pocos caballos. Nuestras tropas de refuerzo son niños anémicos, que necesitarían restablecerse, que no pueden con la mochila, que sólo saben morir”. “Vivimos sin la esperanza de que pueda esto acabar algún día. Ni siquiera lo pensamos”. Y claro, siguen muriendo, entre ellos amigos suyos, los del batallón. “Avanzan los meses. Este verano de 1918 es el más sangriento y penoso. Los días son ángeles de oro y azul, que flotan inefables sobre el círculo de la muerte. Aquí lo saben todos: perderemos la guerra”. “Nunca la vida, en su aspecto más humilde, nos pareció tan deseable como ahora. Las amapolas salpican las praderas de nuestros alojamientos; los escarabajos brillantes en los tallos de las hierbas; el crepúsculo cálido en las habitaciones frescas, en penumbra; los negros y misteriosos árboles perfilándose en el ocaso; las estrellas, el correr del agua, los sueños, el largo dormir…”. “¿Ando todavía? ¡Aún conservo los pies? Alzo los ojos, miro alrededor. Giro, los hago girar… Un círculo. Otro círculo… Hasta que me paro. Todo está como antes. Sencillamente esto: que murió el soldado de la segunda reserva Estanislao Katczinsky”, su amigo, su último amigo; él es el único superviviente de los siete del colegio. “Hablan todos de paz y armisticio. Todos esperan. Si viene otro desengaño, ya no resistirán. La ilusión es demasiado fuerte; no puede ya eludirse sin que se produzca explosión. Si no llega la paz, llegará la revolución”, y al siguiente año se intentará esa revolución, por la que morirán asesinados Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht (15 de enero de 1919), miembros de la Liga Espartaquista. La revuelta fue sofocada con la intervención del ejército y la actuación de los freikorps (grupos de paramilitares reclutados por el gobierno entre los combatientes recién desmovilizados de la Primera Guerra Mundial). Nuestro héroe, morirá en “un día tranquilo y apacible en todo el frente”. Y la muerte fue liberación, la única liberación posible. En 1918, el día 11, del mes 11, a las 11 de la mañana, se puso fin a las batallas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en Francia en 1919 por más de 50 países, puso fin a la Primera Guerra Mundial. (Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque) |
Sergio Schvarz
sergiosamschvarz@gmail.com
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
Facebook: https://www.facebook.com/letrasuruguay/ o https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Mewe: https://mewe.com/profile/5c9792eece7a7126
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de ensayo |
 |
Ir a índice de Sergio Schvarz |
Ir a página inicio |
 |
Ir a índice de autores |
 |