La enfermiza animalidad
como metáfora
en la novela Amados y perversos de Ricardo Prieto
por Sergio Schvarz
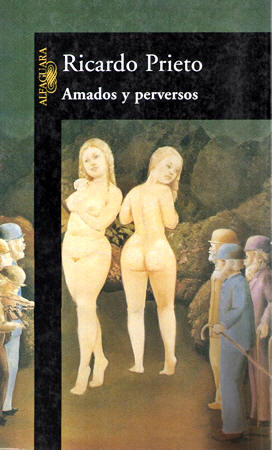
|
La enfermiza animalidad
como metáfora por Sergio Schvarz
|
|
Lo he buscado en la rosa sublime de los cielos, en el sol de las albas y en los nocturnos soles, en los sutiles éteres de las brumosas nébulas, en el girante pecho de la tierra nutricia,
en el arco sombrío de la curvada nube, en el trágico rayo que se incrusta en la selva, en los ríos brotados al peso de los mentes, y en las olas muriendo de besos en las playas.
Lo he buscado en imágenes, bajo los mediodías, en el Verbo que ostenta y el silencio que oculta, y en el sueño estelar de la inclinada frente.
Lo he buscado y de pronto me sumergí en mí mismo, atravesé mis sombras, entré a mis noches místicas, y El surgió de los éxtasis, ya en su luz inefable!
Carlos Sabat Ercasty Hablar de Ricardo Prieto es hablar de uno de los más grandes dramaturgos que ha dado este país. El 8 de febrero de este año hicieron 75 años de su nacimiento y el próximo 2 de noviembre harán 10 años de su solitaria muerte. Fue un hombre de teatro, dramaturgo prolífico, poeta, cuentista y novelista, e incluso incursionó en el ensayo. Podemos considerarlo dentro de los escritores “raros”, con un discurso original, alternativo y poco convencional, y con una producción que incluye treinta y siete piezas teatrales, trece libros de poemas, diecisiete de narrativa (aunque algunas obras aún no se conocen), pero sobre todo conocido por algunas obras de teatro que han sido representadas en varios países, como El huésped vacío, Desmesura de los zoológicos, Asunto terminado, Pecados mínimos o El desayuno durante la noche. La característica de su teatro, y de toda su escritura, es su pesquisa existencial, vanguardista, así como la comedia costumbrista. Filosóficamente lo podemos definir como existencialista e interesado en el esoterismo al estilo de Madame Blavatsky o el ruso Gurdjieff. En una entrevista realizada hace algunos años por la escritora y poetisa Julia Galemire para La Onda Digital, Ricardo Prieto hablaba sobre su nueva actividad, alejada del teatro luego de treinta y cinco años de actividad ininterrumpida: “Actualmente sólo edito poesía y cuentos, o novelas que no surgen de recetas ni buscan el éxito masivo. Sólo aspiro a un público inteligente, sensible, reflexivo y necesariamente reducido. Alcanza con eso.” En otra entrevista, realizada el 3 de noviembre de 2011, para la Revista de Teatro (de Guatemala), Prieto dice que escribe “para diluirse en los otros y en lo "Otro", para alejarse de manera temporal de esa persona que somos o creemos ser. Escribiendo uno logra asumir las experiencias de los demás, viaja por las mentes de otras personas, encarna sus conflictos, explora la condición humana”. La exploración de la condición humana.- De entrada Prieto nos sitúa en tema: “Pero así era ella, impávida y distante, impermeable a la angustia y a los sentimientos. Por algo le decían marmota desde la infancia” (pág. 9). “Cuando la Rusa regresó a su casa después de abandonar al marido, el hermano dijo con satisfacción que aquella crisis conyugal iba a tener consecuencias funestas”, y ese abandono sucede al otro día de casarse, o sea que —podemos imaginar— pasó algo extraordinario, es decir fuera de lo común, durante la noche nupcial. Esta situación nos ubica en un plano sexual, aún no muy definido, cuando se dice que la Rusa es inconmovible, fría, abúlica. Y ubica, de una manera un tanto esquiva (con precisión imprecisa, si vale el término) a quien cuenta: “Recuerdo con asombrosa precisión la llegada pues en ese momento yo pasé casualmente frente a mi ventana, desde donde pude enfocar su casa” (o sea que él estaba enfrente a lo que sería la casa de la Rusa y pasará a ser, para nosotros, el vecino de enfrente). Allí, desde el principio, está presente lo que será el conflicto, el nudo central de la novela: la relación entre la Rusa y nuestro personaje. Para ello nos pinta, de una sentada, todos los personajes: el padre, don Atilio, quien “estaba muy confuso y angustiado, porque aceptar el estrepitoso fin del matrimonio de su hija era como asumir su propio fracaso, cosa que no estaba dispuesta a hacer él, un triunfador inocultable”; la madre, Sensata, “incapaz de pisar demasiado fuerte para no matar ninguna hormiga”, quien reprueba el asunto y recuerda que “por culpa del parto de la Rusa había estado a punto de morir”, lo cual pone la falta en su hija que, es obvio, no tiene ninguna responsabilidad en la cuestión referida; Alberto, el hermano, que se hace amigo del que cuenta (aunque mucho después), era “un sabueso inquisidor” que “no pudo alejar de su mente la idea del marido también solo, sollozando o masturbándose en la cama…”; el marido abandonado, Mario, quien según el que cuenta “era un perfecto estúpido, uno de esos hombres que andan por el mundo buscando hembra que les dé hijos, les lave la ropa sucia y le hagan la comida, y hasta fantaseaba con la idea de comprar una casa en Colón con diez o doce gallinas y una vaquita”. Habrá, también otros personajes que irán surgiendo conforme avance la trama. De entrada vamos a decir que hay una animalidad para describir a los personajes o a la acción que realizan, la calidad de marmota de la Rusa, nos pone ante los ojos a una persona poco menos que inservible y que no hace nada, que duerme mucho tiempo o se queda dormida con gran facilidad, o vista como una acémila (una burra, que no sabe nada de nada), quizá por no saber aprovechar la situación e independizarse, arrancarse de la casa paterna. De la misma manera lo inquisidor del sabueso (el perro) del hermano, como de meterse allí donde no lo llaman, o lo poca cosa de la madre, incapaz de matar una hormiga, como si fuera una mujer inocente de todo y hasta el anhelo de la granjita particular del marido para que la mujer, su mujer, esté ocupada en algo y no piense —o haga— cosas raras. Es posible que esta animalidad sea, también, perversa, como algo dentro del absurdo de la narración. Veamos la otra parte. Mario, el marido abandonado, “era un tipo de sencillez sospechosa, y si digo sospechosa es porque parecía inconcebible que un hombre anduviese por el mundo tan desprovisto de avidez metafísica” (y aquí, por primera vez aparece el elemento metafísico), como si careciera de alma, y nos aclara, con una frase ciertamente irónica: “hasta un caballo era capaz de interrogarse más sobre el látigo que lo castigaba que él sobre el origen de las cosas”. Es decir, que el hombre era más bien simple, sin vueltas, sin cuestionarse nada, pero también sin capacidad para forzar los acontecimientos. El que narra, que es —recordémoslo— el vecino que vive enfrente a donde vive la Rusa, nos da la visión de Mario desde su óptica, desde “su ventana”, y por eso puede hasta decir que éste era tan simple que “fui víctima de una especie de superstición que me indujo a pensar que Mario era endiabladamente complejo” (pág. 14). Y la Rusa, entonces, según su criterio, es inversamente proporcional al otro: “un dechado de simplicidad”. Sin embargo, el narrador reconocerá, un poco más tarde, que su percepción es errónea. La extrañeza, en Prieto, se da (como ejemplo) en esta descripción de la pareja, pareciéndole dos estatuas: “Ella blanquísima, mórbida, grande; él pequeño, hirsuto, delgado, oscuro”. Ese contraste, aunque proclive, en el fondo, a la teoría de la complementación de los opuestos, se une, únicamente, en las miradas, en las sonrisas, en los momentos en que hablaban. Además, como dirá el narrador, el vecino de enfrente, sobre Mario: “visto desde mi casa (desde su punto de vista, calle por medio) el novio parecía un rudo campesino o un verdulero…”, poco menos que alguien bruto, sin delicadeza, un animal. Y por supuesto, su presencia no pasará desapercibida: “media hora más tarde de su aparición todo el barrio supo que era español, aunque aún ahora sigo preguntándome cómo logró expandirse la noticia” (el barrio, que funciona como ente testigo, cumplirá un papel esencial, porque juzgará el comportamiento de cada uno de los personajes, casi como un juez, como un coro griego). Y acá ya tenemos una punta para deshilachar, ¿no se tratará de un extranjero que quiere casarse únicamente para conseguir los papeles de residencia? Debo confesar que me hice, y me hago (en el ahora que iba leyendo y tomando notas de la novela) esa pregunta. Veremos (una vez leída ya sé la respuesta, pero valga la duda). Lo importante es la expansión rauda de las informaciones (y la deformación de las mismas, cosa que podemos prever), apenas estamos por estornudar y ya nos están alcanzando el pañuelo. Las especulaciones concluyen cuando se sabe que Mario es dueño de un almacén. El método, aleatorio, para conseguir informaciones, viene de todas partes (y así nos enteramos nosotros también). Así, por Alberto, el hermano, “supe que se habían conocido en un baile”. O la imagen directa cuando el novio “apareció cierta tarde en mi casa para pedirme que le arreglara una heladera”, y ve, “a través de la camisa entreabierta, la maraña de pelos” y saca la conclusión de que el vínculo entre ellos era químico: “mujer blanca y lechosa atraída por hombrecillo velludo”. Lo que no se explica, por ahora, es la docilidad del padre, de don Atilio, en aceptar al futuro yerno, “pues hombre sano y poco afecto a las morbosidades como era él, parecía improbable que se sintiese inconscientemente atraído, como ocurre a veces, por el novio de su hija” (esto, estampado con tanta seguridad, es sólo la opinión del vecino de enfrente, por más que usurpe el papel de narrador). Descripción de los personajes y su entorno. Costumbres de época.- Antes de ver cuál fue el conflicto durante la noche de bodas, y como para ir entrando en el tema, en el capítulo tres se mencionan algunas cosas raras que sucedieron en la vida del que cuenta: “toquetear a las mujeres gordas en los tranvías, usar melena (en la época del colegiado, entre los años 1952 y 1967, y que bien podría ser el lapso temporal en el que transcurre la novela) y hasta andar desnudo por la casa”. El pasado del personaje principal, el vecino de enfrente, y la llegada al barrio de la Rusa se concentran en las primeras páginas del capítulo tres. Destacaremos, entre ellas: “Yo acababa de cumplir treinta y tres años, la edad de Cristo al morir, y vivía perturbado después de haber leído en un libro esotérico llegado por casualidad a mis manos, que esa edad era la del hundimiento definitivo o la salvación” (pág. 18), de donde confirmaremos que, efectivamente, lo que sucede es el hundimiento o la salvación del personaje, donde, en un sentido dual, el hundimiento también puede ser la salvación (o viceversa). Además, en ese entonces recién había fallecido su padre, y con ello la jubilación con la que solventaba sus gastos, y hace un curso por correo de electrónica. “El Buceo, mi barrio, era un opio, una especie de gran baldío medio gris y medio blancuzco que durante los meses de lluvia resoplaba como un animal moribundo”, es decir un barrio a medio camino entre la ciudad y el campo (quien haya vivido en el barrio, como en mi caso, podrá entender a qué parte de esa inmensa zona corresponde lo dicho), aunque para el narrador aquel es un barrio “burdo y medio fabril”. Y algo más sobre el padre, puesto que el padre, en su característica más castradora, será fundamental para la historia que se cuenta: “Don Atilio Benítez era bancario, y en aquella época los bancarios estaban situados en la cúspide del espectro social. Muerta la hermana viuda, había recibido una herencia…”, con la cual compra la casa de enfrente. Los vecinos, que ya dijimos que funcionan a modo de testigos: “Apenas pudo advertir el nivel de vida de los Benítez, el vecindario empezó a tejer alrededor de ellos una red de maledicencia y envidia, pues molestaba que lucieran ropas buenas, que tuvieran auto y sirvienta, que doña Sensata gastara en el almacén en un solo día el dinero que cualquier vecino ganaba en una semana”, y por esto serán los ricachos, “a pesar que doña Sensata ya era en ese entonces una mujer humilde, mansa y conciliadora…”. “Ana, la hija, tenía dieciséis años, y Alberto, el hermano, solo trece cuando llegaron a la casa, pero ni siquiera la corta edad los salvó de ser odiados; a él le decían “el ratonero” o “el marica”, y a ella, con impiedad mayor, “la gorda plasta”, “la rusa marmota” ”, de lo cual podemos ya intuir el concepto popular y la moral reinante que se expresa mediante esos conceptos. ¿Por qué se le considera “marica” al hermano? Dice: “Alberto hacía cosas muy mal vistas en aquellos tiempos y en aquellos barrios: leer muchas novelas, por ejemplo; y hasta poemas; perfumarse con mucho esmero; evitar el contacto con los varones; vivir simbióticamente pegado a la hermana” (pág. 19-20), y además Alberto “quería jugar con los otros chicos y lo intentaba muchas veces, desistiendo después a causa de las palizas y los insultos recibidos”. ¿Y por qué el preconcepto sobre Ana, la Rusa? “En el atardecer, por ejemplo, se sentaba en el jardín de la casa luciendo vestidos primorosamente bordados y ribeteados con puntilla, con sus grandes trenzas rubias y duras oliendo a Maderas de Oriente, la piel a veces amarilla, a veces lechosa, los gruesos labios siempre fruncidos, las regordetas piernas abiertas, los ojos idos, muertos, inexpresivos… parecía una acicalada muñeca desdeñosa y era evidente su desinterés en hablar con las otras muchachas del vecindario, a las que miraba de soslayo, con notorio desprecio” (pág. 20). Doña Sensata los protegía, “solazándose en contemplarlos desde el ventanal del living…, para ella aún formaban parte de su matriz y encerrándolos en aquella especie de huevo que era la casa los protegió siempre del mundo hostil”. Don Atilio, al que se lo califica como tirano, se siente, de alguna manera, un ser superior. “Había que verlo pavonearse frente a hijos, amigos y subalternos hablando del esfuerzo de los padres para lograr que ocupara un puesto digno y prestigioso en la sociedad, cuentos matizados con la pormenorizada descripción de las penurias padecidas por sus progenitores al llegar a Montevideo: la madre había trabajado de cocinera, el padre de albañil. Con la arrogancia y el desdén del nuevo rico, hacía ostentación de su estatus, de la heladera General Electric y la cocina Volcán compradas al contado, del coche flamante, de los opíparos menús que se servían en su hogar, pues hijo al fin de inmigrantes famélicos, disfrutaba devorando carnes, dulces y pastas con una avidez que colmaba tardíamente el hambre de sus antepasados”. Este párrafo es un muy buen resumen psicológico aplicable, con seguridad, a los hijos de los inmigrantes que poblaron nuestra tierra, sobre todo a los que les fue bien e integraron la clase media y formaron parte de la idiosincrasia uruguaya. Con el temor de que “casa, auto y la plata ahorrada cayeran, de sufrir él alguna desgracia, en manos de un yerno inescrupuloso” fue que optó “por aceptar a un gallego analfabeto antes que a un criollo vividor”. “Desde el principio había detestado a su yerno. Lo encontraba inculto, ordinario, sin roce alguno. Pero después de detectar en él una especie de devoción por aquella insípida y desarmónica hija, terminó aceptándolo…” (pág. 24). Y si cede es porque, en realidad, don Atilio “estaba harto de ver al varón jugar con la hermana a las muñecas, harto de su timidez y sus buenos modales, harto de observar que admiraba más a Lana Turner que a la gloriosa celeste que triunfara en Maracaná”. Y sobre Ana y su casamiento, nuestro narrador dirá: “en cuanto a la Rusa, debo decir que aceptó al marido como quien acepta un perro, o un regalo no codiciado, o un remedio. No era mala la idea de alejarse de aquel padre sádico, maníaco y posesivo, de ser respetada y hasta llamada señora por toda la gente que la consideraba mongólica” (pág. 25), donde aquí la calidad de perro, de perro faldero, se justifica como de aquel al que, aunque le den de patadas, vuelve en todas las circunstancias. Además, suena como una especie de venganza de la Rusa, por todo el menosprecio sufrido. Otro personaje, femenino, que tendrá una incidencia importante, será desencadenante, válvula de escape y contención en el conflicto principal, es Amanda, cuya característica central parece ser su bondad, y que en esta historia fue “el demiurgo o ángel sombrío y exterminador”. Tiene cuarenta y cinco años al momento de casarse la Rusa, y el narrador utiliza una redacción escolar que hizo su hijo para describirla (aludiendo, de paso, a las “asumidas limitaciones como narrador (que le) impiden hacer un retrato más expresivo): “Mamá es buena, es muy linda. Siempre sonríe y ayuda a los pobres y les da pan. Mamá toca todas las cosas y las sana” (pág. 27). Pero esa cualidad suya, al decir del narrador, es de otro tipo: “por bondad se había casado con un escribano enriquecido y más viejo que ella… (al que) le pidió divorcio a los cinco años para evitar que el viejo siguiera sufriendo con sus infidelidades y su inestabilidad afectiva”. Además, ese divorcio, “le produjo excelentes dividendos: una suculenta pensión mensual, un apartamento que habitó gratuitamente, el título de “señora de…” que en aquellos años era una credencial para abrirse camino y abrirse de piernas indiscriminadamente en la hipócrita pero libidinosa sociedad montevideana” (pág. 28). Como puede verse en todos los personajes hay una doble intención, la de figurar como una persona respetable ante los ojos de los demás y ser, en la intimidad, de una hipocresía que raya en lo patológico. Es el parecer antes que el ser, y con una moralidad bastante dudosa y algo promiscua. Entonces vemos que Prieto está retratando esa sociedad aparentemente “inofensiva”, sana, que se empieza a resquebrajar al terminar la guerra de Corea y el fin de la época de las “vacas gordas”. Y remata la descripción anudando conceptos moralizantes: “Extraña personalidad la de Amanda, asombrosa síntesis de las peores y mejores virtudes de un ser aniñado, generoso, utilitario, vengativo, promiscuo y afectuoso hasta el empalago”, y luego la descripción va a lo físico, como si fuera una especie local de Rita Hayworth: “Era una mujer atractiva, sin duda, de piel blanca, ojos verdes, cuerpo armonioso. Su dentadura inmaculada y su voz cálida producían un placer adicional en cualquier esteta, y su encubierta lascivia, disimulada por vestuario, modales y hábitos de sensata burguesa” (pág. 28). Y sin embargo, “a pesar de su frondoso y ambiguo currículo, Amanda no despertó en los hombres ni resquemores ni sospechas. Por el contrario, generaba confianza, olvido, placer ininterrumpido”. Habremos de decir, entonces, que todos los personajes están en el borde de la sociedad, es decir, que no forman parte de la mayoría de la sociedad, o sea la clase trabajadora, pero sin embargo están en el centro del poder, o de la clase que está a la sombra del poder y que, en cuanto a su ideología, piensa y siente de consuno con la clase alta. La “superioridad” de don Atilio, expresada en su trabajo de bancario, pequeñoburgués, y expresada además en su dominación machista hacia la mujer y en la sumisión de esta misma, amén del viaje a Europa, sus salidas domingueras al centro y la sirvienta “para todo menester” que haga falta, inclusive lo sexual del varón, tanto el hijo como el padre; lo “exclusivo” que se sienten los hijos, cada uno de modo distinto al común de los jóvenes del barrio, fabril y burdo, tosco; y de nuestro vecino de enfrente, al que pronto veremos en acción, capaz de demostrar su potente desenfreno sexual desde la infancia, así como su vida ligera, de poco esfuerzo, dejándose llevar por las circunstancias, a lo que sumaremos la bondadosa Amanda, que desde su nombre muestra su avivada condición, todo nos hace pensar en ese tipo de personajes al borde de la alienación. La atildada e insípida sociedad montevideana.- Esta mujer, Amanda, que se relacionará con nuestro personaje principal y narrador, que tiene una verdadera pasión por la sexualidad, pero dotada de una personalidad compleja, nos da la clave, y el puntapié inicial, para entender los conflictos sexuales a la interna de cada uno de ellos. Esa mujer, que es capaz de fumar en pitillo pero también conversar con un mendigo, ir al Aguila o al Oro del Rhin, o a un estreno en el Solís, como “meterse en las chozas del pobrerío de la Unión o del Hipódromo para repartir ropa de invierno o de verano, arroz, yerba y leche, y hasta tomar mate con las desarrapadas mujeres que la recibían como a un Dios” (pág. 30), podremos comprobar que de todo eso, al final “no era una señora ni una puta, ni una buena ni una mala madre, ni amiga ni enemiga, ni endemoniada ni angelical” (pág. 31), sino que siempre marchó “al borde del abismo de la indefinición”, y por lo tanto iba a hacer según su conveniencia. El narrador (el vecino de enfrente) dice que sólo con él logró “sin querer que se mostrara al descubierto”. La Rusa, con veintiún años al casarse, pasó de ser “una especie de marmota antipática e inalcanzable” a tener una vida social activa en el barrio, dignándose a “divertirse en las paupérrimas fiestas” —un tiempo después de la boda—. “Claro está que su nueva y sorprendente vida social carecía de coherencia y que a pesar de sus esfuerzos por parecer normal nunca pudo aventar el hálito de rareza que la envolvía. La gente la consideraba infradotada y solía burlarse de ella y reírse veladamente de sus reacciones lentas, de su cuerpo excedido de peso, de sus movimientos torpes, de su absorta mirada. Fue la acentuación de estas características unidas a su nueva y extrovertida actividad social las que me impulsaron a observarla con mayor detenimiento, descubriendo con estupor que su cuero no era desarmónico sino mórbido y que su piel excesivamente blanca tenía matices pérfidamente eróticos” (pág. 34), y aquí está como, mediante la observación directa y prolongada en el tiempo, nuestro personaje pasa a interesarse en la Rusa ya no sólo con curiosidad, sino con un creciente deseo sobre lo que latía dentro de ella: “honda, pasiva, enigmática, aviesa”. Lo extraño es que no hubo ninguna aclaración de parte de ella sobre el asunto de fondo (lo que sucedió la noche de bodas), e incluso consideraba al marido como “un buen hombre”. Pero además, culpa al padre del fracaso de su matrimonio, por su condición de “hombre acomodado y de propietario”, que Mario, “como buen amarrete que era, se había casado con ella por su dinero”, y que sólo Alberto, su hermano, era “el único ser capaz de comprenderla y apoyarla y el único sostén después de su regreso”. El narrador dirá, por supuesto, que la Rusa presenta rasgos evidentemente esquizoides, es decir una conducta excéntrica con anomalías en el pensamiento y en el afecto, y donde las personas que sufren de este trastorno se caracterizan por la falta de interés en relacionarse socialmente y por una restricción de la expresión emocional, y esto puede aparecer durante la infancia o la adolescencia. Recién un mes después de la boda va el padre a ver al esposo y a tener una charla digamos de hombre a hombre. Este dirá que “en la noche de bodas emergieron facetas del carácter de la Rusa con las que no pudo lidiar adecuadamente”, y si salieron a la luz es porque esas características ya estaban allí, y esas facetas, por ahora misteriosas, es lo que esperamos que sean develadas para entender qué pasó. El modo del discurso, ya dijimos que es indirecto, y por lo tanto muestra unas cosas y oculta otras, como en este párrafo, por ejemplo, muy a propósito de lo que estábamos contando: “La llegada de don Atilio al almacén sumió a Mario en un estado de exaltación, según le dijo después a la Rusa, quien me transmitiría a su vez fidedignamente todo lo ocurrido”. Bien, pero resulta pues que la Rusa “estaba muy nerviosa y asustada, y que por eso mismo no dejó de llorar ni de hacer comentarios incomprensibles” (pág. 38-39), como si esos comentarios fueran simplemente “cosas de mujeres”, o “historias leídas en las revistas”. Mario ve a Atilio, su suegro, casi como un Dios y por eso no sabe cómo contestar, y al final dirá que después de entrar en la cama, la Rusa “había afirmado que extrañaba al hermano y que era capaz de dar cualquier cosa por estar en ese momento con él” (pág. 39). Ante esto Mario dirá que él reaccionó de un modo machista, sin permitir que su mujer dijera esos comentarios “tan disparatados” y que ella se puso a llorar. Pero don Atilio sigue insistiendo, porque por fuerza tiene que haber algo más (siempre hay algo más hasta donde parece que nada más hay, sólo es cuestión de rascar un poco), y Mario consiente en dar alguna pista, aunque poco clara: “Algo pasó. Poco, sí. Pasó una vez. Pero enseguida se levantó de la cama, se vistió y se fue” (pág. 41), que es una manera elíptica y sugestiva de decir poco pero que parezca mucho. El padre, como si no lo pudiera creer, furioso, a los gritos, acusa al gallego de “ser torpe, ineficaz y analfabeto”. Poco después de que la Rusa abandonara a Mario, nuestro narrador se hace amigo de Elena, “la muchacha que trabajaba en la casa de don Atilio Benítez” y tendrá una nueva fuente de información. De ella dirá que “era algo así como la putita del barrio y su avidez sexual no tenía límites”. Como vemos de a poco el autor nos sumerge en un lenguaje que no escatima decir las cosas por su nombre, por su verdadero nombre, sin vergüenza, un lenguaje en cierto modo amoral, realista, fuera de todo escándalo. Y de esa amistad, de la que no se arrepiente, obtiene (y obtenemos) nuevos datos. “Como todos los seres primarios, incapaces de captar la ambigüedad de lo existente, don Atilio Benítez reducía el mundo psicológico a dos planos antagónicos: crimen y santidad, categorías separadas que nunca se mezclaban y que, al no mantener una relación dialéctica, justificaban siempre el castigo del crimen y la alabanza de la santidad. Lamentablemente, para él sólo eran santos los sumisos y los débiles, y criminales los seres con carácter o ímpetu belicoso”. Y en boca de este narrador avecindado, bajo el que se oculta —adivinamos— Prieto, salen ciertos conceptos, como máximas, de gran riqueza, basadas en la agudeza y la potencia de la observación: “aquel bancario tan bien conceptuado por superiores y subalternos era en realidad destructivo y feroz, y nadie podría extrañarse de los conflictos, temores y rasgos neuróticos que caracterizaban a sus hijos. Estos tuvieron que salir a lidiar con el mundo en condiciones de dramática inferioridad si los comparamos con los hijos de padres equilibrados, armónicos y condescendientes” (pág. 45), y agrega que esa características son “como un don o un estigma inexplicable” que perdura “hasta el fin de los tiempos”. También nos enteraremos (por esta nueva confidente) que Alberto “se había hecho muy amigo de una condiscípula de la Facultad de Abogacía” aunque, como es de suponer, “no parecía enamorado” (la calidad de la información proporcionada por la sirvienta, Elena, por momentos parece de folletín, de telenovela). Es más, según ella, Alberto “la usaba como pantalla para ocultarle al padre sus verdaderas obsesiones: la sodomía y la masturbación” (en realidad no sabemos si estas obsesiones son algo comprobado por Elena, o por nuestro narrador, o si sólo son meras suposiciones de algo innominado que se deja entrever). En el barrio, por ejemplo, de Alberto se dice “que él no era un degenerado militante sino un potencial maricón…”. Como elementos de juicio, está el hecho de que el hermano “recibió extrañas visitas”, como la de otro condiscípulo (Manuel Reyes), “que parecía una perfumada jovencita”. Y aunque se desvía, un poco, de la historia de la Rusa, al describir al hermano nos está diciendo, de alguna manera, que ambos eran parte de una misma historia, unidas por el canto sexual; entre ellos hay una relación muy fuerte de amistad y quién sabe de qué más. Continuando con Amanda, porque su papel va a ser importante, como catalizador, quien vivía en el Centro de la ciudad, y hacía fiestas convencionales (con “matronas de la alta sociedad, profesionales y trepadores en ciernes”), o muy atípicas (“poetas y pintores, actores del teatro independiente, anarquistas, novelistas que nunca publicaron una novela”, la fauna artística), resulta ser una madre “bastante asumida” (¿y qué significa eso?, ¿qué toma en serio su papel de madre, a pesar de ser todo lo demás que es?), y eso a pesar de que el hijo es de padre desconocido: “…a pesar de que la prostitución de lujo era para ella un negocio y también, ¿por qué no? un motivo de goce, solía sentirse más sola de lo aconsejable y neutralizaba la soledad producida por la falta de amantes levantándose algún muchachón de la calle que tuviese buen aspecto” (pág. 49). Hasta don Atilio se siente atraído por ella, debido a la riqueza y a lo desprejuiciada que es, pero también “hubo mucho de cálculo”, porque “si Amanda era capaz de descender hasta ellos sin que se lo pidiesen, también podía darles mucho más de lo esperado sin tener que solicitárselo, pues el viejo, fantasioso como era, la vinculaba a gente muy poderosa, a doctores eminentes y a políticos blancos o colorados que pudiesen ayudar a su hijo en la ascensión social que redundaría en mayor brillo para toda la familia” (pág. 51). Para Alberto, sin embargo, Amanda era una “burguesa de modales impecables” pero en el que él presintió “un trasfondo endemoniado que lo atrajo enseguida”. Eso nos habla más de él que de ella, como suele suceder, eso es lo que estaba buscando él, alguien con cierta posición económica y de cierto liberalismo moral, no atado a los convencionalismos. “Por primera vez en su vida se sintió seguro frente a una mujer que no era su madre ni su hermana, se explayó con sinceridad, registró el interés, la simpatía y hasta el deseo. Amanda tuvo la virtud de hacer añicos su timidez, de liberarlo del peso oprimente que lo anudaba a los suyos, a su casa, a la mansa tristeza de su madre, al autoritarismo vigilante de don Atilio, a la condescendiente pasividad de aquella hermana cuya compañía generaba penas, goce y remordimientos”, y acá vemos expresada toda su ambivalencia existencial. Nacerá entonces una amistad con las consabidas confidencias: “él se puso al tanto de la azarosa vida afectiva de Amanda y esta escuchó confidencias del muchacho que le revelaron su psiquismo: la adoración por la hermana, los complejos sexuales, el odio por el padre. También le contó que su amigo Reyes había intentado besarlo” (pág. 54). Debemos anotar, como complemento a lo que decíamos de la voz narrativa, que si bien el vecino de enfrente es quien cuenta, el autor pone a alguien que va interpretando los hechos, situado en un plano objetivo, como si fuera un ojo que todo lo ve (y un oído que todo lo escucha), y el párrafo anterior es muestra evidente de esto. Incluso más, haciendo (el narrador) una fuga hacia adelante, nos dice que “Alberto llegó a confesarme mucho tiempo después que nunca había sentido atracción sexual por Amanda, y que aunque se planteara muchas veces la posibilidad de acostarse con ella, terminaba rechazándola como consecuencia de su carácter dulce y maternal. Odiaba la ternura en la cama porque era parecida al amor, justamente lo que él no merecía. Por eso buscaba inconscientemente la sexualidad prohibida, el laberinto genital, el sufrimiento. Si los padres, quienes aparentemente lo amaban, lo habían torturado, el amor vinculado al castigo tendría que acompañarlo siempre en virtud de esa ley que obliga a que en cada árbol nazca sólo un tipo de hoja y que cada efecto se origine en una causa” (pág. 55). Y es por Alberto que el vecino de enfrente, que funge como técnico electrónico para ganarse la vida, conoce a Amanda y establece una relación “espontánea y llena de complicidad”, y a los pocos días de eso, “entraba y salía naturalmente de su casa y de su cama, hecho que tuvo la virtud de aliviar mi problemática económica, acrecentada por mi pereza y mi falta de voluntad, pues generosa como era, Amanda nunca dejó de darme plata o comprarme ropa o pagarme la tarifa de UTE si era necesario” (transformándose en una especie de chulo). Alberto, a su vez, descubre que su vecino, “a pesar de mi aspecto estrafalario, de mi fama de degenerado y de borracho, yo era un tipo cultivado y sensible”. Y además, “de ese modo (relacionándose con uno y con otro) conocí a Amanda y a Alberto. Ahora, después de muchos años (o sea que esto se escribe como un recuerdo de “aquellos años”), no podría recordar gestos ni reconstruir frases ni rememorar voces. Guardo en cambio nítidamente en mi memoria el aroma de dos perfumes: el del alma ardiente, posesiva y expectante de Amanda fluyendo por el vórtice de sus ojos e inundando la habitación, la casa y mi vida entera de una energía contagiosa que ahuyentaba la oscuridad y el pesar, y del alma de Alberto buscando a la deriva dos ojos que lo miraran, que lo apoyaran, que lo comprendieran”. De ese modo el recuerdo es, claramente, proustiano, en la referencia al perfume, a lo que dejan, como sedimento, cierto tipo de relaciones humanas. Somos animales hechizados por las palabras y el declive histórico nacional.- El vecino de enfrente, que por cierto no tiene nombre y se escuda en yo autocastigado, como si se autoflagelara con látigos de siete colas (también llamado látigo de disciplina), comienza a tener cierto protagonismo y nos revela su intensa y desenfrenada actividad sexual: “En aquella época yo era bastante posesivo, a pesar de que detestaba que quisieran apoderarse de mí”. Nos contará, como al pasar, que estuvo enamorado de otra mujer (Nidia), aparte de la Rusa, porque es evidente que cada vez más se está enamorando de su vecina, casada ella: “era morocha, muy flaca, muy alta, antisemita y adoradora de Céline…”, mientras que Montevideo, en ese entonces, estaba “prosternada ante los insípidos altares de Hemingway y Thomas Mann”, lo que nos muestra otra faceta del Montevideo de los años cincuenta. Es obvio que cuando la conminó a decidirse, ella se quedó con el marido, y de allí es que la Rusa se transforma en su “único e indescriptible amor”, aunque no sabe ni explica cómo empezó ese enamoramiento y (por el momento) cómo terminó. “Daban ganas de abrazarla (a la Rusa) para olvidarse de los gestos repetidos, de lo inconcluso, de los domingos solitarios, de la tristeza de la lluvia” (pág. 62). De a poco vamos descubriendo que este protagonista es fríamente calculador, ventajero, y que para conseguir sus propósitos es capaz de todo, de adular y hacerse el necesario, tornándose en un crápula (de vida rateril, más de rata que de ratero). “Interesado como estaba en la Rusa no es de extrañar que iniciara el incesante asedio de la sirvienta, estudiara minuciosamente sus hábitos y lograra encontrarme con ella siempre que quería, cuidando que el encuentro aparentase ser casual, pues me inspiraba cierto temor la posesividad emputecida” (pág. 64). Con una fina astucia, convierte a Elena en “un infalible objeto de placer y en una informante perfecta”. Así, se entera (y nos enteramos) del “marcado desinterés” por el marido, del que decía “que no iba a verlo nunca más”; que Mario le envía, una vez por semana, “chocolatines, nuevos números de Radiolandia o Antena, los últimos de Mandrake y alguna carta” que, como un censor, don Atilio lee antes de entregársela, y que el marido “era incapaz de una erección normal” (aunque esto fue una interpretación de Elena a las palabras que dijo la Rusa al padre: “no todos los hombres son capaces de lograrlo”, y para don Atilio eso sólo puede significar que “el gallego era impotente”). La ciudad de Montevideo, que está presente en toda la obra, con sus grises y la hipocresía natural de sus habitantes más encumbrados que van derrapando a la sombra del declive en las exportaciones ganaderas, se expresa como continente, como el territorio físico y psíquico del drama que aquí se representa. “En aquel entonces Montevideo no estaba tan extendida como ahora pero era una ciudad igualmente tediosa y triste, incolora y desierta. El Buceo parecía un gran baldío; la ciudad entera era como un lago reposado y poco profundo en donde nadie podía ahogarse. Aquella era una ciudad blancuzca y muerta”, y relaciona la blancura con la piel de la Rusa y con la luz desértica; o en torno a los ciudadanos: “Los montevideanos vegetaban en sus empleos públicos, en sus pequeños y húmedos comercios, en desoladas y asépticas oficinas sin calefacción, cuadros o plantas. Un aire de asombrosa frigidez invadía casas, calles, parques, hospitales: un aire frío, marmóreo, sin gracia, petrificado. La vida era pacífica y lenta, amorfa, reptante como un lagarto” (pág. 67). Ambos párrafos extienden un puntilloso ejercicio de memoria, preciso y sutil. Allí se mostrará que con el fin de la guerra de Corea, pautando el dato histórico, explica el punto de auge tras el que vendrá el declive de la economía del país y un tenue “sálvese quien pueda” en el que cada uno se atendrá a las consecuencias. Hay síntomas de inseguridad económica, a los que nadie quiso darse por aludido, mientras el país era gobernado por el Partido Colorado batllista, en la figura de Luis Batlle Berres. “Los votos mayoritarios fueron emitidos a favor de la continuidad de la tradición. Mientras tanto, se mateaba mansamente permitiendo que los mediocres gobernantes lucraran con el poder. Como el Uruguay no había nada, según se creyó, y las vacas gordas eran eternas. Pero eterna solo fue la rotación de blancos y colorados en el gobierno, que desembocó en las grandes crisis, la violencia y la dictadura” (pág. 68), y si bien esto puede ser una interpretación de lo que sucedió en el país desde 1954, en que gana la presidencia Luis Batlle Berres, hasta la entronización de la dictadura cívico-militar de 1973, sirve para deslegitimar, una vez más, la teoría de los dos demonios como la causa única, y ni siquiera la más importante, para justificar el golpe de estado. Si a partir de 1954, con el declive económico (y social), se sucedieron “las grandes crisis”, son éstas, justamente, las que crean el caldo de cultivo para la protesta social y popular que, a su vez, generó la reacción del poder mediante el ejército. Llama la atención, desde luego, que este personaje inescrupuloso, lea con detenimiento y cierto deleite a Khrisnamurti, que encuentre “por primera vez un pensador me decía que el mundo era perfecto, que la paz interior no era una entelequia inalcanzable, que solo el trabajo espiritual conduce a la felicidad y que esta significa servicio” (pág. 69), pero es claro que en su desorden sentimental y, sobre todo, en el vacío espiritual que lo posee por entero, el esoterismo le lleve una puerta de entrada y de salida de sí mismo, ya que por ese entonces, además de leer a los filósofos occidentales, “vegetaba durante las noches en los bares del Centro buscando aventuras, me entregaba a Amanda, pensaba en la Rusa”. El encuentro con este pensador, a través de los libros, es gracias a otro de los personajes que, desde su lugar secundario, es una influencia importante para nuestro vecino de enfrente. Se trata de Vizcarra Fabre, quien queda descripto de esta manera: “Exiliado durante el régimen de Paz Estensoro, Vizcarra había sido profesor de literatura e historia en la Universidad de Oruro… Sobre todo me impresionaron sus conocimientos esotéricos y la natural integración a su vocabulario de palabras como karma, cuerpo astral y kamakola”, además de su carisma y su formación humanística. Además, también comprende que “el ser humano no es el eje de todo lo que existe” ante la grandeza de un “universo infinitamente más grande”. De allí deduce que “Dios y el hombre eran parte de una unidad indivisible”, aunque esas ideas “hicieron presa de mí en el plano intelectual… no fueron absorbidas por mi esencia”, quizá porque aún no tiene el método apropiado para ello. Luego nos enteraremos que “una vez cumplido los doce años, cuando un vecino muy prejuiciado me descubrió montando a su pequeña hija en el jardín de mi casa, entre él y papá me dieron una paliza que fue el origen de mis traumas”, y esto lo dice convencido, y además que a raíz de eso, “sólo me atraían las criaturas lejanas e inaccesibles, las frígidas, las que me despreciaban. Si montar a caballo sobre los demás era pecado, lo único capaz de resultar aceptable al Espíritu Santo era que uno dirigiera su apetencia sexual hacia los seres incapaces de reciprocidad” y por eso el manoseo a una ciega de piernas enclenques o el intento de violar a la hija del almacenero. Pero fue gracias a Amanda que supera su temor: “Sí, Amanda me salvó la vida. Esa noche, enroscado dentro de la ternura paciente de su vientre, vencí para siempre los traumas y descubrí que la sexualidad puede ser una fuente de alegría” (pág. 73). Desde los seis años, el vecino de enfrente ya “le estaba tocando el culito a todas las nenas del barrio, y sabía bien lo que era refregarse y dar chupones”, lo que evidencia una temprana excitabilidad (o, mejor dicho, su irrefrenable sexualidad). Desprecia a sus progenitores, sobre todo al padre “quien como buen representante de su generación se especializaba en disimular su vocación putañera”, y su madre, por ser una “linda cornuda” (en otro matiz de la personalidad de ellos dirá que su padre era batllista y su madre “católica esquemática”, conjunción a todas luces teóricamente imposible). Y entonces, al enamorarse de la Rusa dice que expresaba “enardecidamente con mi mirada lo que sentía. (Y) Ella hizo lo que correspondía: acrecentó mi pasión incentivando sus provocaciones y excitándome sutilmente, pues bobalicona como era, debieron fascinarla mi aureola pecaminosa y la leyenda que se tejiera sobre mis relajadas costumbres” (pág. 77). Es entonces cuando “a partir de ese momento me propuse asediarla”. Pero no resulta fácil porque ella “se limitaba a sonreír, congelando de una manera imperceptible y misteriosa… cualquier intento de diálogo”, pero un día se arma de valor y “le espeté sin ningún cuidado: “me gustás mucho” ”, y la respuesta dada en estos términos por el narrador: “es imposible describir los ojos tristes con que me miró aquella mujer. Parecían los ojos de carnero, de un mendigo, de un perro apaleado. En ese preciso instante, según creo, terminó la pasión erótica y comenzó el amor”. Lentamente, todo se empieza a enredar, Alberto deja la casa paterna, abandona a la que parecía ser su novia por una prostituta, y deja de ver a Amanda, ésta va a la casa de Alberto y cruza a la del vecino y la Rusa se siente celosa, y Elena, la sirvientita excitada, lo busca a él y le propone acostarse cada vez que lo ve, de casualidad, por el barrio, en una forma de acoso casi permanente. “Elena era una verdadera maestra en el campo del amor físico y sabía tejer con manos, piernas, boca y uñas una ardiente telaraña en la que uno se dejaba atrapar a conciencia, sin miedo a la soledad y a la muerte” (pág. 81). La información crucial que le da Elena, es que “el marido la había desvirgado como una bestia”, y por supuesto que el padre dirá que “la mujer nace para aguantar al hombre encima, detrás y en los costados”, lo cual demuestra por un lado que las informaciones son contradictorias, y de entre todas ellas nosotros deberemos escoger la que nos parece más pertinente, y por otro lado las declaraciones terribles del padre dan cuenta de lo que hoy, modernamente, llamamos ideología de género o conducta patriarcal de la sociedad actual y que acá vemos como un continuum que se viene arrastrando en la humanidad desde hace dos milenios, por lo menos, y en nuestro país desde mucho tiempo atrás, con la llegada y la conquista de nuestro territorio por los españoles. Y el hecho de que la Rusa no sea virgen para él significa mucho, le resta a su egocentrismo, ese “de dejar impresa la marca sexual en una hembra incontaminada”, porque, dice, “nosotros, montevideanos del cincuenta, reprimidos, madreros y onanistas, necesitábamos a las mujeres “puras” como la boca hambrienta el pan. En realidad éramos más bestiales que Mario, quien, a pesar de todo, no se empeñaba en disimular la animalidad latente en él”. De todo eso concluye la posibilidad de un incesto de esa relación tan íntima que tiene con Alberto, su hermano, ya que no se da otra información al respecto de donde pueda surgir el fin de su virginidad. Es evidente que el vecino de enfrente empieza a dar muestras de cierto desequilibrio, unido a su introducción al esoterismo, y hablará con Alberto de la pasión que siente por la Rusa, aunque a él “obviamente le molestaba que alguien hablara de su hermana y, mucho más aún, que la deseara”. Pero ello ya no le importa, luchará para anular el casamiento con Mario, de ser necesario, porque de pronto se siente poseído por la personalidad de esa mujer y todo lo que haga será poco para satisfacer su ansia que es más que sexual, en una imagen distorsionada de lo que es realmente esta mujer. Y Alberto, herido en su amor propio, arguye, replica, que “ella no quiere a nadie” (lo que, dicho con cierta amargura, también lo incluye a él mismo y muestra que la relación con su hermana “distaba mucho de ser plena”). Además, “Alberto, después de haber abandonado su casa y sus amigos, ya no era la misma persona. Parecía muy nervioso e inseguro y hablaba en voz alta y con precipitación, rasgos estos poco habituales en él, quien a veces por timidez y a veces por cautela pronunciaba las palabras lentamente, sopesando todo lo que decía. Y esa brusquedad desconocida, a la que se superpuso en ese momento un velado afeminamiento, generaba en mí la sensación de estar enfrentando una especie de peligro”. Para él, indudablemente, todo indicaba “que su afán de desprendimiento era consecuencia de la atracción y el arraigo y que, primero a través de Amanda y después a través de la prostituta, intentaba desvincularse para siempre, pero sin lograrlo, de aquel mundo que lo obligara a ser durante veintidós años el engominado, el pituco, el marica, el sometido” (pág 90). Pero nuestro vecino de enfrente insiste, terco, porque siente una pasión desbordada en la que “se entremezclaban los impulsos animales, el afecto y la curiosidad”, y esa pasión es intensa, como si se hubiera convertido en un fanático, en un fundamentalista “que a través del amor intentaba bucear dentro del alma humana” (pág. 92). En el fondo, nuestro personaje está tan solo que se siente a la deriva, como si estuviera “contemplando el mar tumultuoso en la soledad del verano”. Y volverá a Amanda, a su misterio, pero sólo como refugio temporario hasta que pueda conquistar a la Rusa, y Amanda lo sabe, lo sabe no con razones veladas o comportamientos erráticos, sino de una forma intuitiva, celándolo, persiguiéndolo, porque de tanto haberse unido sexualmente, ya han encontrado una afinidad más allá del cuerpo, y se entienden como si estuvieran casados. “Amanda y yo éramos algo así como marido y mujer, una pareja haciendo pruebas y experimentando, impedida sin saberlo por el deseo de evolucionar espiritualmente” (pág. 94), y la actitud suya es cínica, pues “…frente a ella yo siempre actué como un comediante, aprovechándome de su ayuda económica y disfrutando del placer físico que me brindaba mientras mi mente errática y obsesiva empapábase del efluvio de la Rusa” (pág. 95). Pero esa tarde, la que sucede luego que le manifestara a Alberto su pasión por la hermana, la Rusa, con Amanda todo sucederá de modo frío, porque Alberto se había comunicado con ella y le había expresado los términos de la conversación mantenida con él: “En su retorcida mente debe haber prosperado la absurda idea de que yo no estaba dispuesto a prescindir del dinero de Amanda a cambio de una hipotética relación con la hija de un hombre que sólo podía acarrearme disgustos. Por otra parte, él estaba seguro de que Amanda no iba a seguir manteniendo a un tipo enamorado de otra mujer”, y luego las naturales elucubraciones: “El sadismo de Alberto no me causó sorpresa por dos razones: en primer lugar porque algunos sometidos, cuando empiezan a liberarse, intentan resquebrajar toda la armonía que hay en su entorno, y la pasión y el amor de los otros se convierten en la fea mancha que les nubla el futuro, conscientes como son de que nunca tendrán acceso a ellos; además ya había observado en él cierta ambivalencia en su relación conmigo, pues habiéndome conocido al mismo tiempo que Amanda, nunca pudo perdonarme la atracción que también ejercí sobre su confidente y amiga” (pág. 96). Obviamente, Amanda explotará: “¡Estás enamorada de esa estúpida!”, y “lo que ocurrió después es difícil de describir: la atmósfera amarillenta del apartamento se llenó de rojos irisados, de polvo, pelos viscosos, grietas. La mansa cara de Amanda se convirtió en el rostro homicida de un animal inidentificable, con algo de desamparo, vacío y terror. De pronto la bestialidad se transmutó en otra cosa, y su cara parecía de arena, de hojas viejas y resecas, disgregándose como por obra de encantamiento en la luz amarilla que, a esa altura, era sanguinolenta” (pág. 97). Y como podemos ver en este apartado todas las reacciones toman un aspecto animaloide, exagerado en este caso, a tal punto que este animal en que se convierte el rostro de la amante, tiene más de esas bestias medioevales, terroríficas y demoniacas. E incluso la luz juega un aspecto fundamental, donde pareciera que la sangre se fuera a derramar y se transformara en algo similar a la pus, algo pútrido y bestial. Claramente nuestro protagonista se derrumba, siente “ira y asco”; ella reacciona y lo amenaza, y él dice que “por primera vez desde que empezara a tratar a Amanda, comprendió que era peligrosa”. Ella hará una escena y parece intentar tirarse por la ventana, aunque él la sujeta y piensa que todo ha sido una simulación para bajarle las defensas, para que le dé lástima y se arrepienta. “Esa noche fui un amante torpe y aburrido. Amanda, por el contrario, sintió por mí más pasión que nunca”. A pesar de todo, elabora un plan y trata de seguirlo, porque su deseo de obtener a la Rusa, a como dé lugar, con cada impedimento crece desmesuradamente. Tan es así que la invita al cine, pero la Rusa debe pedir permiso. Y entonces, “por la forma en que tocó el timbre comprendí que el viejo estaba furioso, por lo cual elaboré una de mis sonrisas más cancheras y abrí la puerta lentamente, con mansedumbre de paloma” (pág. 102), pues era evidente que “se oponía terminantemente a que su hija saliese conmigo”, y él se pone “a quebrar varias lanzas por mi derecho a invitarla y el derecho de ella a salir con quien le viniese en ganas”. Afirma, el padre, que “yo era de temer y que nadie ignoraba lo que ocurría en mi casa, donde mujeres, hombres y hasta animales sucumbían en las orgiásticas reuniones organizadas por mí” y, para remate esta aseveración: “todos aquellos elogiosos conceptos (irónico), como es lógico, fueron vertidos a los gritos en el jardín, después de que yo le cerrara la puerta en la cara al advertir su obcecada oposición a nuestra salida”, pero, la vuelta consiste en que “más tarde supe que la Rusa defendió sin temor, como lo hacía en los últimos tiempos, su libertad y su independencia” (pág. 103). Y llegará a la conclusión “de que la obsesiva pulcritud con que le pedía al padre permiso para todo, era diabólicamente proporcional a la incontrolable fuerza con que era capaz de defender su derecho a sustraerse de cualquier tutela paterna” (pág. 103-104). Ella dice que tiene que pedir permiso al padre, pero luego, sin importar su negativa, hace lo que quiere. Y necesita acción, por supuesto, todo lo que sea salir de la casa paterna tiene un atractivo extra. Pero por nada dirá qué fue lo que sucedió en la noche de bodas, se echará a llorar —como medio de esquivar la pregunta y no responder—. La Rusa le preguntará, a su vez, cómo fue la última vez, o sea cómo le fue sexualmente, y él se pone a inventar una historia erótica con penetración anal que ella “escuchó absorta, con infrecuente embeleso”. También Prieto aprovecha la ocasión para descubrir, en la Mutual, a Marta Gularte: “con la pollera corta y los hombros desnudos”, “las carnosas piernas”, en un lugar donde “hombres, niños y mujeres se hundieron en el vórtice de su amarronada piel húmeda, vibrando como la longa del tambor”. Y como resumen de su figura, dirá que “la Gran Hembra no era negra ni blanca, ni siquiera era sexual: al son del candombe el deseo se desplegaba como un manto erizado de espinas que caía sobre todo, dolía en todo. Plumas y lentejuelas, tamboriles y falsos diamantes…” (pág. 106). Y, entonces, “allí estábamos, aparentemente impávidos pero muertos de deseo, lamiendo los tersos y aceitunados vientres con los ojos, bamboleándonos y desapareciendo en el fluido de la danza para olvidar que éramos superfluos e insignificantes y que en medio de aquella embriaguez el ritual sólo servía para mendigar la eternidad del goce y la muerte del sufrimiento”, pero, como nada es perfecto y a toda acción hay una reacción de igual calibre, “cuando regresamos a la casa el padre de la Rusa estaba esperándonos en la puerta de calle. Con un policía, claro. Hizo entrar a empujones a su hija adentro de la casa y le propinó una fenomenal paliza. En cuanto a mí, pasé dos noches recluido en una celda”. La confesión de Alberto y otras confesiones menores.- En primer lugar, dirá que Alberto había logrado desarrollar, con “suprema habilidad” el arte del cinismo, y confiesa que “en la niñez jugábamos a que éramos marido y mujer, fantaseando con la posibilidad de casarnos algún día”, cosa que, evidentemente, puede parecer más o menos común entre los juegos de hermanos, como el de doctor y paciente, o el cuarto oscuro. Están en el bar Antequera, “adonde solía ir con su nueva amiga”, y en determinado momento los ánimos se caldean y nuestro personaje le termina propinando un golpe que lo hace caer: “se puso a llorar, me abrazó con inesperado impulso fraternal y dijo que estaba desesperado, que su vida era absurda, que su infancia había sido un desastre”. Para evitar llamar la atención, puesto que la escena que habían armado “generaba demasiado interés”, van a tomar un café al Sorocabana de la Plaza Independencia, y es allí donde escucharemos las más increíbles revelaciones de Alberto, que nos harán comprender las sinuosidades del alma humana; una inmensa confesión “tumultuosa y angustiada”. “Dijo que aquellos padres que lo criaron como a un privilegiado muñequito de porcelana condicionándole para que se sintiera superior y distinto, lo habían privado de la posibilidad de pelear frontalmente por las cosas deseadas. Era un castrado, un impotente, y le resultaba imposible olvidar la paliza que le diera a los ocho años don Atilio al hallarlo masturbándose en el baño. Tampoco podía olvidar otra situación muy trágica que me contó pormenorizadamente. Cierta noche, al entrar doña Sensata en el dormitorio de la hija, tres meses antes del casamiento, encontró a los hermanos acariciándose en la cama. Dio un grito y llamó a don Atilio” (pág. 111-112). Y luego, por supuesto, el castigo horrible, atroz, ante una manifestación incestuosa: “en pleno invierno, don Atilio tuvo al hijo desnudo durante una hora bajo la ducha fría y azotó a la hija también desnuda durante otra hora larga con la misma ira y la misma crueldad con que un desalmado castiga a un caballo que se detiene en medio del camino” (el uso de los animales como metáfora se ve aquí, con claridad, como método ejemplarizante). Y para que no quede ninguna duda, afirma y remacha: “así eran aquellos inolvidables padres de los que tanto se enorgullece el país. Constituían la sagrada familia de criminales impunes que ninguna asociación por la defensa de los derechos incestuosos de los humanos se atrevió a cuestionar. Inamovibles e inatacables en su centro de poder, extendieron sus agresivos tentáculos sobre la frágil carne humana que habían engendrado y parido. Con látigos, con golpes, con insultos, con heladas miradas autoritarias, con soberanas palizas, establecían el estricto código del poder visible e invisible, capaz de adentrarse en el flujo más hondo del psiquismo de sus pequeñas víctimas para insuflarles la esquemática idea de Bien y Mal antagónicos, del placer que es pecado y de la represión que es virtud” (pág. 112). Y es por eso “que sus instintos y los de su hermana se desarrollaron conflictivamente”. [Cuando se afirma, en estos tiempos tan entreverados, frente a los problemas de violencia y de inseguridad reinantes, que los mismos se deben a que no se actúa como antes, con la energía y decisión de antes, donde los padres castigaban a sus hijos frente a cualquier “desviación”, deberíamos ver exactamente lo contrario. Ese castigo genera nuevos conflictos no resueltos que explotan de diversas formas, visibles e invisibles, dentro y fuera del hogar, y todas con extrema violencia. Y Prieto, con destreza narrativa, nos lo presenta aquí.] Y nos da ejemplos, llevados al absurdo: “era malo ensuciarse de barro jugando a las bolitas, malo hablar con la gentuza del barrio, malo reírse, malo ir al tablado, malo comer mucho y comer poco, malo tocarse los genitales”, pero claro “él y la Rusa se pasaron la infancia besándose y toqueteándose. En el seno del atildado hogar la única transgresión posible fue el incesto. Se transgredía durante la noche, cuando los padres censores estaban dormidos” (pág. 113). Amanda conocía todo esto y apoyaba a Alberto, a pesar de que Alberto se había mostrado indiferente “a las continuas y veladas insinuaciones para que se acostara con ella”, hasta el punto que había comprendido que él “era un amigo y confidente”, y nada más. Además, al conocer a la prostituta, Mariana, “pudo referir los impulsos sexuales a un ser que no era de su propia sangre”. Sin embargo, Alberto sentía algo de miedo de que Amanda, “posesiva como era con sus preferidos, se opusiera terminantemente a esa relación y lograra con sus innumerables artes el alejamiento definitivo de la muchacha”. Y como en ese preciso momento él se enterará que Amanda está enamorada de nuestro personaje, por eso le cuenta a ella de que el vecino de enfrente quiere, o desea, a la Rusa, para alejarla de él y, sobre todo, para “desviar definitivamente de sí mismo el ardor amatorio de mi protectora, pues estaba seguro de que Mariana lo dejaría para siempre después de verse involucrada en algunas de las tramas diabólicas a que Amanda era tan afecta”. Prieto aprovechará la pausa generada tras esta confesión, para hablarnos sobre la prostituta, inquieta y sensible, y contarnos su historia que es bastante común a todas las historias de prostitución: “Había venido a Montevideo desde Durazno con el propósito de ganarse la vida como niñera, pero harta de los malos sueldos decidió entregarse de lleno al oficio más antiguo del mundo. Trabajaba sola, fuera de cualquier manada, levantando a sus clientes en la calle o en los bares”. Y fue precisamente en un bar de la calle San José a la altura de Andes “donde él (Alberto) había empezado a admirarla durante muchos meses desde lejos, impactado con sus ojos negros, su sedoso pelo castaño, su cuerpo seductor. Allí iniciaron la relación, después de que ella lo abordara pidiéndole fuego para encender un cigarrillo. Al poco tiempo se habían acostado. Mansamente, con puntualidad ritual, los acoplamientos empezaron a sucederse… Después del orgasmo hablaban de ella, de su pasado, del incierto futuro… (Y Alberto) Aspiraba a vivir con ella, a engendrarle un hijo, a afrontar por su amor todas las dificultades”. Y finalmente, Alberto grita toda su ansia de liberación, su necesidad de romper las cadenas que lo atan desde los tiempos de la infancia: “El desafiaría a todos y a todo, salvándose al unirse para siempre, con o sin libreta de matrimonio, a aquella solitaria mujer que gozaba con él y lo hacía gozar”. Pero además, quería “que Amanda lo dejara tranquilo… Y su hermana. Y sus padres. Y yo (el vecino de enfrente). Que toda la inmunda vida que había vivido se fuera a la mierda. El iba a nacer. Estaba naciendo. Y aquel parto era asunto suyo y de la mujer que acababa de elegir. Porque todas las cartas ya estaban echadas” (pág. 115-116). Sin embargo, diremos que ese nacimiento no se podrá realizar totalmente, porque, justamente, las cartas ya habían sido echadas desde mucho tiempo antes. Y claro, tras el escándalo sufrido tras la salida con la Rusa, todo se complica para nuestro vecino de enfrente. Amanda elabora un macabro plan para separarlo de ella, y para eso visita a don Atilio asiduamente. También queda registrado que “manos desconocidas arrancaron las flores de mi jardín y escribieron leyendas obscenas en la puerta de mi casa” (“degenerado” y “enfermo sexual”), incluso lo llaman por teléfono para insultarlo, por lo cual se puede deducir que la guerra ha empezado y hasta la Rusa, en los breves encuentros, le “daba vuelta la cara al saludarla en la calle”. A grandes males, grandes remedios, y él también se pone en pie de guerra. Para ello se va a valer de su informante (y amante) Elena, la sirvienta de la casa de enfrente, mediante llamados esotéricos. Pero en vez de ella surge doña Esther (las líneas están cruzadas), la carnicera, para reclamarle la deuda de tres meses que, como es lógico, nuestro vecino no podrá pagar porque está en franca bancarrota. Y luego, a las dos de la mañana, aparece Amanda, angustiada, ansiosa: “Vista así, ajada, sin pintura, anhelante, casi humilde, Amanda parecía un desarrapado insecto al que era posible destruir con un estornudo”. “Lo que llora por mí existe”.- A esta altura parece un poco extemporánea la autodescripción del personaje, puesto que ya hemos entendido de quién se trata, pero vale para completar nuestro conocimiento sobre su personalidad: “…suelo ser vulnerable a la apasionada devoción que sienten por mí las mujeres, y aunque esté delante la más refinada arpía, soy capaz de someterme de forma tan deliciosa como un barón dieciochesco. Al mismo tiempo soy un ser muy cruel, y solo la debilidad de los demás (aunque sea aparente, repito) me permite reconciliarme con esa aletargada parte de mí que desea comprender y perdonar”. Y tenemos, también, su manera de juzgar: “…Amanda no era mala ni buena, como casi todos los seres humanos, y yo mismo la vi infinidad de veces solidarizarse con los infelices que sufrían. Si sus impulsos bondadosos se transformaron en maldad fue en razón de su amor por mí, y porque en todos nosotros, amor y odio, generosidad y mezquindad, provienen de la misma, intrincada fuente”. Y sin darnos tiempo al descanso, dice” “Amanda lloró”, pero con un llanto que le da miedo, porque “era el llanto de un animal, de una vaca o un hipopótamo, si estos pudiesen llorar, era espasmódico y estrangulado, turbio y vaginal, tenebroso y felino. Sí. Era más que el llanto de una vaca, era el llanto de un bestiario, y muchos años después, al leer un libro de Cortázar, lo vinculé a un cuento en que una mujer vomitaba conejitos” (Carta a una señorita en París, que está incluido, justamente, en el libro de cuentos llamado Bestiario, por lo que la referencia se cierra sobre sí misma). Sin embargo, “su llanto no era consecuencia del capricho, ni del deseo, ni de la humillación o del orgullo herido”, era consecuencia de otra cosa, quizá con algo de frío cálculo. “Allí estaba: petisa, carnosa, desprovista de aderezos, de ocultamientos, de estrategia, de vanidad, arrodillada ante mi envanecido ombligo como un perro ante el alma más déspota del universo…” (pág. 119), y aún más “daba lástima verla convertida en un trapo de piso”, porque eso sólo puede ser por amor, la fragilidad enamorada de un amor que es más fuerte que su orgullo y todo lo demás. “Su llanto era inagotable y a través de él Amanda parecía simbólicamente entregada a los juegos del amor”. Si nos atenemos a la etimología, llanto viene de plorare, lamentarse, despertar compasión, y si bien muchas veces uno puede desahogarse el acto mismo puede ser estremecedor, e incluso despertar una compasión egoísta, con el cual mortificar al otro, más allá que se lo ha considerado (mal) como un síntoma de debilidad (el llanto pretende ser una característica femenina, puesto que se dice que los hombres no lloran). Por eso podemos decir que hay una “calidad” de llanto, para diferenciarlo del lloriqueo o el lloradero lastimoso. En este caso, tenemos que más bien busca sensibilizar al personaje para que la compadezca y, por ese medio, pueda volver todo a su cauce original, pero él no tolerará “aquel torrente de lágrimas”. Y él concluye que “lo que llora por mí existe”, algo como si dijéramos: llora, luego existe, que es casi como nacer de nuevo. Y en la novela esto que transcurre de aquí en más es el lamento, el largo lamento de todo lo que irá sucediendo y que se transformará en un total llanto que inundará todo. “Si el odio es el fracaso de la imaginación… yo jamás había odiado a nadie”. Y no puede hacerlo porque se interpone la fantasía más desbocada en las situaciones más disímiles, y el imaginar “al más aguerrido de mis enemigos” en una situación imaginada, disparatada, “terminaba sintiendo por él simpatía y afecto irremediables. Sí, doblemente energúmeno era yo, porque sin odio nadie sobrevive indemne en este mundo”. No puede hacerlo porque su escala de valores está trastocada, invertida, en vez de amor sentirá odio, y sin remordimientos. [La triste confesión de Amanda→] “Al principio había empezado a vender su cuerpo por necesidad, porque el ex marido era un avaro y ella era madre de un menor de edad e hija de una mujer con escasos recursos. Además, el marido, un inescrupuloso escribano que se ganaba la vida mezclándose en asuntos turbios, la había acostumbrado desde el principio a los buenos perfumes, a la buena comida y a la buena ropa. Dijo enfáticamente que ella era muy sensual, una hedonista, una gozadora, una esteta. Amaba las pieles y las joyas. Pero que no pensara yo que, por amor al lujo, una mujer puede acostarse con cualquiera. Bien que seleccionaba ella. Y con qué tino. Sus clientes eran hombres serios, finos, hasta cultos. Claro que también eran solventes. Sin solvencia y sin la ayuda de los solventes no se puede vivir en ningún lado. Pero ella dejó pasar de largo a muchos que no le gustaban y, a veces, aunque yo no lo creyese, era capaz de ir a la cama con carenciados solo porque la atraían. Sí, aunque pareciese absurdo o extraño, era capaz de sentir ternura por aquellos que la usaban sexualmente. Por eso su prostitución era tan santa como la de Magdalena. El mismo Jesucristo la habría perdonado. La Santa Iglesia la habría canonizado. Dócil, receptiva, anhelante, se dejaba penetrar con los ojos cerrados sintiendo que en el uso de su cuerpo los hombres se apoderaban sin saberlo de todo su amor y daban sin saberlo el amor de que eran capaces” (pág. 122-123), lo cual pareciera ser una confesión algo masoquista, y resumía su discurso en que “en el mágico instante del orgasmo había algo más breve que el deseo, había otra cosa de la que ella se alimentaba, de la que se apropiaba”, ese algo que le daba el otro, fuera quien fuera. E incluso con él llega al punto álgido, que con nadie había experimentado antes: “que el deseo era incesante, incesante la necesidad de colmarlo”. Y para colmarlo era necesaria la convivencia. “Sin convivencia sexual la vida quedaba desprovista de sentido, era insignificante, se convertía en nada”. Y más aún, con él “empezó a ser una mujer capaz de amar el olor de un solo hombre. Aquello era como haber nacido, una iniciación, el verdadero aprendizaje”. En definitiva, “quería ser mi mujer, la única, la verdadera, era capaz de darle sentido a mi hombría, a mi existencia, hasta a mi locura, porque yo era un verdadero loco, dijo, un loco genial, y ella la única hembra capaz de amar esa locura” (pág. 123). Ahora bien, es claro que todo ese discurso se caerá y se romperá en mil pedazos con la brutal sinceridad a que nos ha acostumbrado nuestro personaje, porque él no esconde nada, nada teme ni nada debe. Y además, debemos hacer notar que la palabra “locura” ya ha empezado a deslizarse en el texto, porque pareciera que todos los personajes tienen distintos grados de alienación y que ya no pueden contener ni esconder. El vecino de enfrente dirá dos cosas a Amanda, una conciliatoria y otra real: “Quiero analizar todo lo que pasó”, y la segunda, con toda la frialdad del caso: “Necesito recuperar a la Rusa”. Cualquiera pensaría que ese comentario no es lo deseable ni lo aconsejado en la situación presente, pero nuestro personaje es así, impredecible, o mejor dicho, sólo atiende a sus propias necesidades físicas o psíquicas, y a una temible honestidad. De lo que no podrá desligarse es de la reacción obligada, desenfrenada: “Amanda emitió un gritito histérico, bastante ambiguo, medio perruno, y corrió como una loca hasta la cocina. Volvió con fósforos, encendió la cortina del living, gritó, berreó, rebuznó, rompió varios vidrios, encendió los flecos de una vieja alfombra, estrelló los jarrones contra las paredes y me gritó “¡burro!”, “¡bestia!”, “¡hijo de puta!”, “¡te voy a matar!”. En medio del incendio pensé en la Rusa y en que todo estaba irremediablemente perdido”. Meditación y blanqueo. El camino del más allá.- Acudirá a Vizcarra Fabre, el maestro esotérico, para comprender qué le ha pasado o para saber qué debe hacer, porque este hombre que fue “iniciado en el ocultismo por una vieja profesora de música alemana que emigró a Bolivia con muchos libros de yoga y un gran conocimiento en el campo de la teosofía, estaba acostumbrado a escuchar a todo el mundo con paciencia y comprensión, a la manera de Khrisnamurti”. Porque “él era capaz de ver ventajas en todos los acontecimientos, blanqueaba lo negro, incitaba a la concordia y tendía un manto de esperanza sobre toda amargura y toda vicisitud”, y “al mismo tiempo era oscuro, reticente y se expresaba a través de un lenguaje de difícil comprensión para mí. En el fondo, viviendo en un medio falsamente intelectual y de coordenadas cartesianas, Vizcarra no pudo referirse sin cierto pudor a sus profundas convicciones esotéricas”. Y también “mucho tiempo después me confesó que el lenguaje elusivo era consecuencia de su deseo de no perturbar con reveladores conocimientos a quienes estaban menos avanzados que él. En los monasterios tibetanos, por ejemplo, los maestros dan la información por etapas” (pág. 126). Así que nuestro vecino de enfrente trata de penetrar en la maraña de conocimientos esotéricos pero cuanto más conoce más se confunde, y en vez de aclarar sus conceptos pareciera sucumbir ante unas nociones bastante generales. Y junto a Vizcarra Fabré aparecerá “una tortuosa profesora de historia”, Miriam, “de temperamento burlón y pesimista, roía como un múrido en el alma y en la vida de los demás. Eran tales su capacidad de identificación, su avidez intelectual y su vampirismo que, después de contarle todo, uno quedaba exhausto, pues ella había relacionado en voz alta los detalles, había atado los innumerables cabos haciendo mil preguntas y sacando al final una conclusión rotunda que era a veces aterradora. Aquella mujer era una máquina pensando, y no me pareció casual que recitase a Kant y a Aristóteles de memoria. Mejor grabados en su mente, claro está, llevaba El collar de la paloma, de Abénamar, El arte de amar, de Ovidio, y el Kamasutra. Su erotismo era tan intenso como su intelectualismo, y si bien el segundo servía para deslizarse por los bares de la ciudad aureolada de cierto prestigio, el primero la despojaba de ese prestigio al sumirla en el descontrol y el desasosiego, porque en aquella ciudad mojigata, aviesa ocultadora de sus tenebrosos emputecimientos, cualquier mujer liberal era una yira” (la descripción es fulminante, sincera y mordaz, y destaca esa cualidad de máquina pensante junto a ese intenso erotismo, como si una mujer inteligente no pudiera ser, a la vez, activa sexualmente). Lo extraño de esa pareja, tan distinta, sin embargo “al verlos juntos uno sentía el poder de los extremos complementarios fusionándose a veces ciegamente y, a veces, con la misma necesidad, odiándose” (pág. 127). Con Vizcarra Fabré nuestro personaje aprenderá la terminología al uso y la insistencia de encontrar esa energía primordial que le permitía conquistar a la Rusa por el verdadero amor y no por la mera animalidad sexual y perturbadora que condenaba su progreso espiritual hasta la próxima vida. Vizcarra Fabre “me aconsejó la pureza, el arrepentimiento y la oración y me pidió que me preguntara honestamente qué me vinculaba en realidad a la Rusa. Si era amor, debía seguir adelante. Si no lo era, debía desvincularme de ella para que no se cumpliera la ley del karma sumiéndome en la desesperación y el dolor” (pág. 129). Mariana, en cambio, lo lleva a Descartes con la famosa idea “de que el hombre es dueño y señor de la naturaleza”, o a Spengler: “sólo existen verdades en relación con una humanidad determinada”. El contrapunto filosófico incluye a Hessen, citado por Vizcarra Fabre, donde dice que “la validez universal de la verdad está fundada en la esencia de la misma”, es decir, que “la verdad significaba la concordancia del juicio con la realidad objetiva”, y en su pretensión mística Vizcarra abjuraba del laicismo de Batlle y Ordóñez, y Miriam, que era anarquista, dirá “que bien pudo meterse Batlle en el culo toda su monserga seudorrevolucionaria”. Por supuesto que nuestro personaje no entiende nada y opta por irse. “El esoterismo, por lo que deduje, era más arduo que la vida misma y yo no estaba preparado para asimilarlo. Yo era un hedonista, un ser obtuso y carnal”, y sin embargo dirá que “a pesar de todo me sentí más inclinado a aceptar los postulados de Vizcarra que los de Miriam, quizá porque el primero vivía en una especie de paz perpetua que desmontaba la posibilidad de imbricar teoría y práctica. Miriam, en cambio, era apasionada, arrogante y destructiva como para inspirar ningún respeto intelectual, y sus fanáticas afirmaciones me parecieron sustentadas en la duda, la angustia y el miedo” (pág. 132-133). Y después de toda esa acalorada discusión filosófica y teosófica, porque a los términos de uno intenta rebatir los del otro, y se contraponen, “confuso, lleno de temores, fui hasta el Cerro a visitar a una bruja a la que a veces acudía, porque frente a aquella mujer desdentada y sucia lograba ponerme en contacto con los poderes existentes sin necesidad de elaborar o esforzarme mucho”. Y sin embargo, tampoco esto lo ayudará. Amanda “venía moviendo invisibles hilos desde meses atrás para precipitarnos a todos en una desgracia”, y el manejo que hace el autor del tiempo vuelve a estirarse, sin que medre explicación sobre el lapso sucedido (o sea que la historia que se cuenta va a lo fundamental, sin detenerse en aspectos accesorios salvo cuando lo requiere la propia historia que se cuenta). Y lo que hace Amanda es despertar lo que hay de fiera en Mario, el gallego bruto, que sólo por el hecho de estar casado, en los papeles, cree tener derecho exclusivo sobre la Rusa. Y haciendo memoria del primer contacto que tuvo con Mario, y la acción, sumamente violenta, le llamará la atención, dirá que “recordaba sus ojos escurridizos y brutales y la crueldad con que intentara años atrás agredir al guarda del tranvía”. Y es Mario, entonces, quien “pasó por la hendija de mi puerta una esquela insultante y amenazadora”, como se pasan por debajo de la puerta los recibos o las cuentas a pagar, y esta es, indudablemente, una cuenta pendiente. Esa animalidad enfermiza de la que venimos hablando despierta, a su vez, a “un desconocido e irascible animal” (agazapado) que hay en él y buscará vengarse de Amanda y, de paso, de todos los que estén directamente relacionados con “su asunto”. Porque después del incendio todo se entremezcla para hundirlo. Amanda diseminará habladurías como quien pone “miguelitos” ante el paso de los vehículos, sin ton ni son; habla con don Atilio para convencerlo que nuestro personaje “era ladrón, bisexual y violador”, y confirmarle que su afecto por la Rusa es fingido, que en realidad le interesa la “casa, el auto y el dinero guardado en el banco”, lo cual perder eso es el terror del padre. “Además de loca, Amanda era de temer”, claro, si es capaz de enredar todo con tal de salirse con la suya. Y hasta tal punto la honorabilidad de él es puesta en duda, porque se dice que “estaba lejos de ser trigo limpio”; sus padres lo habían dejado sin un peso, sus estudios de abogado nunca terminaban y el desempeño como técnico electrónico era apenas suficiente para apenas vivir, era famoso por sus trasnochadas y por su aspecto descuidado, “casi estrafalario”. Y también sus amigos, que lo visitaban, aunque cada vez menos, eran bohemios, prostitutas y gigolós, y además se daba el lujo “de tener una inquilina quien, además de hacer las tareas domésticas en mi casa salía de noche, según toda la chusma, a yirar para mí” (pág. 140). El comentario que se desliza es punzante: “sus habitantes (los de Montevideo) son reprimidos y represores y canalizan la energía creadora en la crítica y la maledicencia. Los tres desafíos mayores para cualquier hombre, lujuria, robo y santidad, son palabras repugnantes para los asépticos y frígidos montevideanos, y sus aburridos y pérfidos corazones se encienden de hostilidad cuando los atisban” Y hay, incluso, una aclaración sexológica que viene al caso: “es necesario aclarar que bisexual fue una palabra temiblemente ambigua en aquellos tiempos. En el Buceo, por ejemplo, hasta era posible que se interpretase como un elogio porque en las casas no abundaban los diccionarios y poca gente sospechaba que significado podía tener ese vocablo. Don Atilio, por ejemplo, no tuvo dudas de que Amanda aludía a que yo era brisco, suposición que avalaba el hecho de que mi casa fuera frecuentada por algunos maricones del Bajo. Violador, en cambio, era un calificativo que prosperaba referido a mí a diestra y siniestra a raíz de un malhadado intento mío (impuro, sucio y odioso, lo confieso ahora que soy bastante viejo) de violar a una pequeña niñita que cierta vez vino a pedir limosna la mi casa. Gracias a Dios no la violé, porque al oír sus gritos acudieron inmediatamente con la lengua afuera y la actitud aguerrida todas las viejas reprimidas y dogmáticas del vecindario” (pág. 140-141), de lo que destacaremos la sinceridad de admitir la intención sucia, impura, como si estuviera, ahora, más allá del bien y del mal, y lo otro es que, a pesar de todo lo que falta para que suceda, y que son las consecuencias derivadas de toda esta pasión malsana y enfermiza por la Rusa, llegará a ser lo bastante viejo como para recordar todas estas cosas que, cuando menos, son un poco escabrosas, perturbadoras. Pero también, “solo y despatarrado sobre mi cama, pensaba que era necesario encontrarle un sentido a mi existencia divagante, caótica y dilapidada, y que el deseo de una mujer no podía ser el único núcleo alrededor del cual se vertebraran años breves y fugaces que desembocarían en la vejez y en la muerte”, lo cual demuestra una verdadera crisis existencial y en donde ha perdido todos los valores más humanos, incluyendo a la dignidad sobre su propia persona, hasta tal punto que no escatima esfuerzos en autoflagelarse y declararse ímprobo y ruin. Y esto es, de alguna manera, el resumen absurdo de una vida sin orientación, en donde forzosamente debería haber algo más, porque “todavía vinculaba lo carnal al pecado, como consecuencia de las medievales concepciones religiosas de mi reprimida madre. Si bien me gustaba copular y enchastrarme en la cama, al término de los apareamientos siempre experimentaba angustia y desasosiego”, y, además, “la unión sexual con otras mujeres sólo fue el preámbulo de una especie de arrepentimiento y de vacío”, y al reflexionar sobre el karma, llega a la conclusión de que su único exceso es el dejarse “conducir por la fuerza de concupiscencia sin límites”. Y como si el reacomodo de la situación hubiera sido disparado por su accionar (y mientras tanto pasa el tiempo como agua bajo el puente), “tres meses después del impulso incendiario de Amanda ocurrió el primero de los acontecimientos realmente terribles: Mario regresó a vivir con su mujer” (pág. 147). Y ese mismo día, cuando Mario baja con las valijas y se instala en la casa de enfrente, aunque ya media hora antes había puesto en marcha la estrategia de obtener informaciones, dirá, aún incrédulo: “me quedé duro, aterrado, metido en ese agujero frío y solitario donde se paraliza el corazón, se hunde el piso, se ensucia el aire, se oscurece todo el futuro”. Pero no podrá saber nada, pensará en matarse, aunque claro, “aquel posible suicidio no podría llevarse a cabo, como buen hijo ansioso que era de la confusión y la vanidad”. Y de pronto, haciendo otro salto temporal, por lo que de antemano podremos intuir que todo este enredo se habrá desenredado, finalmente, dice: “Ahora, a los sesenta y nueve años, sé que el suicidio es la cosa más fácil del mundo, pues para consumarlo alcanza con que uno esté harto de todo” (pg. 148). Las suposiciones sobre lo que puede ocurrir en la casa de enfrente lo ponen al borde del abismo: “O dormían en camas separadas mientras don Atilio y doña Sensata se acoplaban como insignificantes, leves, siniestros moscardones”. La información, y la verdad, suelen estar ocultas en los lugares más disímiles, y por eso cuesta encontrarlos. Así, lo que pareció ser que sucedió en la noche de bodas, aún no del todo explicado, la supuesta impotencia, termina siendo otra cosa muy distinta. Distinta según la inquilina de nuestro vecino de enfrente, que dirá, muy suelta de cuerpo, que “ninguna mujer normal podía tolerar a aquel caballo” (la anécdota, libidinosa, pinta por entero a la inquilina, Ana Luisa, que siempre tuvo un papel muy secundario en esta historia: Mario la ve venir y le dice un piropo que es “un epíteto irreproducible”, luego “se detuvo frente al jardín de una casa abandona, se recostó sobre la puerta, se levantó la pollera y se dejó penetrar” (pág. 153) ). Enterado nuestro vecino de enfrente, no sin quedar perplejo por un instante, intentará la magia negra y terminará anestesiado por la bebida: “tomaba de tres a cuatro litros de vino diariamente. Después de embriagarme empezaba a vomitar, y ya sin vino ni dinero para comprarlo, bebía de tres a cuatro litros de agua con limón. De paso me desintoxicaba”. Nos daremos cuenta que, en realidad, ha empezado el descenso y la derrota: “no hay nada que lo salve a uno del derrumbe cuando el derrumbe viene del cielo que está afuera o del infierno que está dentro”. Habrá, en esta etapa del relato, una serie de comentarios claramente ofensivos proferidos por algunos de los personajes, que, por supuesto, nos hablan más de quienes lo hacen que de quienes lo reciben: “la mujer caliente es como el perro, se deja hasta patear por el hueso; y después que lo devora te muerde” (pág. 157), es del vecino del enfrente; o los del padre al echar a Alberto de la casa: “ningún hijo mío anda de melena, como los pitucos”, porque andaba barbudo y mugriento; o el comentario de Elena, la sirvienta: “la marmota sí que se volvió un bicho: con el marido es un dulce, con los demás es una tigra. Maltrata a todo el mundo, hasta a la santa de la madre. Pero al marido lo mira y le habla con adoración, como si él fuera el amo y ella el perro que él alimenta” (pág. 160). Prieto utilizará, como recurso, el monólogo atropellado de Elena que, en nuestro personaje, lo deja sumido en un estado febril, y le cuenta cosas que no sabremos hasta qué punto son verdad o mera invención. Y como resultado de todo el vecino de enfrente entra en un estado de indefensión y de confusión mental: “empecé a vagar por las calles del Centro. La ciudad parecía un hospicio lleno de locos anodinos e indolentes, ajenos a las verdaderas implicancias de la vida, al dolor” (hospicio, se introduce la enajenación mental en la narración, como preludio a lo que vendrá un poco más adelante). Y luego, “fui varias veces a la Facultad de Humanidades y me introduje sin permiso en muchas de sus clases. Infinidad de profesores rígidos, equilibrados y positivistas tejían laberínticas redes conceptuales debajo de las cuales aleteaban sin posibilidad de emerger las ocultas razones que hicieron posible este mundo” (pág. 163), y más todavía “odié las certezas inamovibles. Odié la razón infatuada. Odié aquella ciudad que reposaba, de espaldas a la angustia, en una especie de crisálida serena y perpetua” (pág. 164). La Mesalina del Buceo o La desdichada envoltura del deseo.- Y en medio de ese cuadro, de la ebriedad descontrolada, empieza a tramar el plan para recuperar a la Rusa, y para ello tendrá que hacerle frente a Amanda, seducirla nuevamente. “De pronto descubrí que envidiaba el dolor de los animales, tan concentrado, siempre atenido a sí mismo”, porque la mujer desquiciada, embriagada, “como un náufrago intentando asirse a un madero”, le hace sentir “asco y hastío”. Nuestro personaje ha quedado insensible a todo dolor, incluso al propio (si no doliera el dolor…), y en medio del desorden de la habitación y de la suciedad (síntoma evidente de cierto desequilibrio emocional), dirá que “la tenebrosidad de los lugares me vuelve manso y delicado y hasta produce alegría” (pág. 167), cómo conciliar esos dos términos tan dispares, lo lóbrego con lo regocijante. El chantaje emocional llega al clímax cuando Amanda, ya sin recursos, acepta su papel de alcahueta: “Te conseguiré a esa marmota”, dirá, con tal de que luego de algunos revolcones él vuelva y viva para siempre con Amanda, esa es su única esperanza, más allá que deberá seguir dependiendo de sus amantes ocasionales para vivir y mantener un tren de vida que lo incluye a él con su dispendiosa vida. Hay una inclinación hacia la armonía preestablecida de Leibnitz —esa que habla de los yoguis, y el creer que, ahora sí, obtendría lo que anhelaba, expuesto de esta manera: entonces “que los uruguayos siguieran desparramados en sus playas; que Batlle Berres ganara las elecciones; que Chicotazo se convirtiera en una especie de Perón; que la Suiza de América siguiera envalentonándose (y la misma ciudad que un momento antes era odiosa ahora era “luminosa, fecunda, llena de hechizos”) —. También Amanda cambia, como si volviera a ser la de antes, “ella estaba limpia, deseable, dichosa; su piel había adquirido las habituales tonalidades rosadas que me entusiasmaban, su cuerpo era carnoso, redondo, ululante”. Sus reflexiones parecen sacadas de alguno de esos libros esotéricos, aunque banalizadas por su comprensión de las cosas: “el deseo, cuando está mezclado con el amor, lo vuelve a uno torpe y siniestro como un chancho”, o bien sobre la homosexualidad: “Fuera de las dos o tres experiencias homosexuales de la infancia, jamás experimenté atracción por los hombres”; inocente comentario de la tarde en que deciden hacer un trío entre Vizcarra Fabre, la filósofa anarquista Miriam (que era “una libidinosa y gastada mujer “culta” ”, que “estaba orlada por el aura que debió tener Mesalina”) y él. Debemos recordar que Mesalina (Valeria Mesalina) fue una emperatriz romana muy conocida por su lascivia y su ninfomanía, y por extensión significa “mujer poderosa o aristócrata y de costumbres disolutas”, como un sinónimo de prostituta de lujo. La promesa de la obtención de su ardiente deseo lo mantiene excitado, al límite, hasta que finalmente llega el día indicado: “la Rusa blanca, acuosa, abierta, posada como un húmedo batracio sobre las sábanas. Sus ojos parpadeaban lentamente, mostrando las albinas pestañas ennegrecidas con rímel. Los grandes senos pálidos parecían globos ostentosamente henchidos” (pág. 178) (entre lo acuoso del cuerpo de la Rusa se posa su calidad de batracio, con su doble cualidad de poder vivir tanto en el agua como en la tierra y que su temperatura corporal pueda ser variable), y luego del acto sexual ella le pide que le cuente sobre él: “por primera vez en mi vida le conté a alguien todo lo que era posible contar sobre mí. Juro que no excluí nada, ni los problemas económicos, ni las insignificantes estafas que cometiera algunas veces, ni las orgías en que estuve involucrado, ni la infancia desdichada, ni la soledad metafísica, el desorden, la desesperanza y el desconcierto que invadieron mi vida”, y agrega: “también le hablé de mi temor por la muerte y del presentimiento de que los montevideanos, más bovinos que todas las desahuciadas ovejas de la tierra, viviéramos para alimentarla” (pág. 181). Ella, a su vez, dirá que “odiaba su vida estúpida, al marido, al padre”. Y es allí, en la cama de Amanda, que la Rusa le cuenta de Alberto, de su relación de amantes: “Alberto representaba el amor pero también el desasosiego y el peligro, lo imperfecto, lo abortado, lo subrepticio y sobre todo, la detestable idea de que por culpa del deseo había que sufrir” (pág. 184). Además, dirá que el casamiento con Mario fue todo idea del padre, llevándola a Casa de Galicia “para que se luciera, se pavoneara, encandilara al candidato, a la víctima victimaria, al macho cabrío” (pág. 184). “Porque así era aquel padre: odiaba y amaba al mismo tiempo todo lo que estuviese vinculado a sus hijos. Pero odiaba, sobre todo, el vínculo que los unía, el abigarrado nudo de deseo y amor con el que estaban atados. Una parte de él era consciente de aquella inmundicia, y prefirió crucificar a la hija en la cama del gallego antes que pedir cuentas o seguir infligiendo castigos por el nauseabundo amor que los dos hijos se profesaban”, lo que nos puede llevar a sugerir que el padre cambia un castigo por otro para la hija, mientras él se lava las manos de todo lo que pueda ocurrir. Y, sobre todo, “Mario era un animal que sólo estaba interesado en su cuerpo, y ella, habituada a las mansas caricias del hermano, a ese deseo fraternal capaz de ligarla cada día más a él, había huido de la cama nupcial con asco, odio y regocijo, sabiendo que la única forma de salvarse del aburrimiento mortal que la esperaba junto a su marido era regresar al amor uterino, al conciliador, al incólume”, y esa será toda su declaración sobre la noche de bodas y su huida. “Y ella, que amaba el cambio y la metamorfosis, se había acostumbrado a vivir soterrada en una casa donde estaba sometida a la vigilancia de un padre sórdido, había perdido al único hombre con el que pudo vivir la arriesgada aventura del amor y se había casado con una especie de caballo” (pág. 186-187) (en este caso lo de caballo va por bruto, por torpe). [Sus comentarios→] Ante estas confidencias, nuestro vecino de enfrente dirá que “al oírla hablar tuve la certeza de que su voz acariciadora, su modulada dicción y su extraña disponibilidad encubrían algo patológico”. Así que, entonces, llega la doble respuesta que estábamos buscando desde el principio: “Mario me dio asco. Era una bestia”, y “porque después de la primera vez él se durmió enseguida”, y es por eso —dice— que escapa de su noche nupcial. Le asqueó la brutalidad del novel marido, pero también le gustó: “Lo que más me molestó fue que no quisiera repetir la fiesta”, lo que evidencia una ambivalencia masoquista. Pero luego cambiará su propia versión, y dirá que se fue porque él le pegó cuando ella le dijo la verdad (aunque no quiere decir qué verdad fue la que dijo). Así que entonces al terminar de hablar la Rusa se viste, dueña de una frialdad que deja a nuestro vecino azorado, dando por terminado el escarceo sexual y labial, por lo que “la alucinante noche de bodas, y muy a pesar mío, no podía ser clarificada, y sus misteriosas implicancias permanecieron ocultas e inaccesibles” (pág. 191). En definitiva, todo lo que sabemos es dicho de modo indirecto, y cuando no la información es vaga, imprecisa, dando lugar a todo tipo de interpretaciones más o menos capciosas. La conclusión a la que parece arribar es que “quizás el soterrado y ardiente deseo de vivir las pasiones, la sexualidad y el amor fuera de los marcos estrictos que la sociedad le imponía, desencadenó en ella, al advertir la mediocre reacción de Mario, un hastío intenso” (pág. 194). El vecino de enfrente duda si realmente la Rusa será ninfómana, aunque a diferencia de Amanda no lo parece, pero de todas formas “a pesar de todo ya estaba para siempre en sus garras”. Y por si hiciera falta, da su propia definición: “yo era un aprovechador, un oportunista, un farsante, un ladrón de especias sexuales”, todo eso antes de comenzar su pasión por la Rusa, pero con ella comprende que “yo era algo más que un cuerpo, algo más que la desdichada envoltura del deseo”, porque entonces inventa “increíbles, retorcidas, enfermizas historias que generaban en ella un agradecimiento que era más pleno y hermoso que el sexual” (pág. 200), como si fuera una Sherezade orgiástica. Porque “ella quiso que yo aprendiese a renunciar a mis deseos estúpidos en aras de la felicidad de otra alma. Aquello era parecido a la caridad cristiana”, y cuando él trasciende el gozo del cuerpo y se espiritualiza, ella “se transformó en una ninfómana, en una Mesalina del Buceo”. Después de todo esto intentará explicaciones ocultistas, “para revisar la ancestral idea del karma”, donde en sucesivas etapas se juntan y se dividen, como si estuvieran condenados a ello por la eternidad, ya que la Rusa “no solo deseaba penetraciones, caricias y orgasmos; quería además oír cuentos morbosos, explorar las profundidades de mi mente, trascender la sexualidad misma”. “Y fue en aquella cama (de Amanda) que me enfrenté a dos caminos posibles: el sexo o el amor. Al primero me impulsó ella con su ninfomanía; al segundo aspiraba yo por primera vez con toda el alma” (pág. 203). Ante la evidente presunción de ese romance clandestino, el padre de la Rusa se une al esposo burlado y lo denuncia a la policía: “yo fui, en realidad, el factor coligante en la conflictiva relación entre suegro y yerno”, además suceden otras circunstancias como la vuelta de Alberto al hogar y es perdonado por el padre, y se alía a él en vista “del confuso lazo que mantenía con su hermana” (este confuso lazo sirve tanto para una como para otra cosa, para retenerlo o para expulsarlo del hogar, según la conveniencia), y también por la “predilección que le había demostrado Amanda”. Siguiendo el capítulo de la guerra declara, “el viejo volvió a estampar soeces insultos en la fachada de mi casa, recurriendo incluso a agresiones epistolares y orales de las que fue víctima Ana Luisa (la inquilina)”. “Afirmó, juró y rejuró en todo el barrio que yo era un enfermo mental y una inmundicia, y que ninguna familia decente podría vivir tranquila hasta que no abandonara definitivamente mi casa”. Además, el padre amenaza con vender su propiedad e irse a vivir a Roma, y “por ese motivo, y sin miedo a las consecuencias, elaboré la disparatada idea de enfrentarme a don Atilio para reprocharle su actitud y resolví decirle que él no tenía derecho a separar a su hija del único hombre que la amaba”. La escena de la confrontación con el padre, sucede en la panadería, y don Atilio le pega una trompada que él no responde. Dirá que “no sé por qué razón me gustó aquel castigo que me hizo regresar a la infancia, cuando mi beata madre me azotaba con un látigo por haber manoseado a las niñas del barrio (pág. 206), y, por supuesto, “después de la paliza todo fue diferente: la Rusa evitó visitarme, Amanda me insultaba por teléfono, Alberto aseguró en el almacén que me iba a matar. Cierta tarde, al encontrarse conmigo en la parada del tranvía, la Rusa me dio vuelta la cara”. E incluso nos dice que “cuando intenté hablarle, se alejó raudamente hacia la próxima parada. En sus labios advertí un rictus de sadismo” (pág. 206). Y para terminar, “el corolario de tanta sorpresa, sin embargo, se iba a manifestar a través de Mario, cuando tocó el timbre de mi casa y yo, estúpidamente confiado como siempre he sido, abrí la puerta sin preguntar quién era. Pero era él. Sin proferir palabra, me hizo recular a patadas hacia el living, donde me dio una zurra fenomenal”. Y hasta en esa situación de extrema violencia, mientras es prácticamente reventado a golpes, que soporta con un estoicismo “masoca”, tiene pensamientos casi hipócritas: “metido en la maraña de si increíble poder físico, al que me sometí con cierto placer tratando de adivinar qué podía sentir mi nena en la cama de aquella bestia, pensé que bien pudo haber sido para sustraerse de esa fuerza descomunal que ella huyera de la casa de Atlántida durante la noche de bodas”. Y este párrafo a continuación que es fundamental, porque explica la conducta de nuestro personaje: “Al principio, cuando Mario me dejó tirado en el piso hecho un guiñapo no pude atinar a nada. Sentía los huesos rotos, mi cara sangraba y mis piernas también, y aunque el intenso dolor se hallase emparentado con el placer que me produjo el castigo, experimenté un odio indescriptible, pero no por Mario, ni por Elena, ni por Amanda, sino por mis padres, que antes me habían castigado con saña más imperdonable aún. Pensé entonces una vez más que todo el odio o el amor, toda la frustración o la plenitud que llevamos dentro, lo engendraron sin saberlo las primeras manos que nos acariciaron o nos agredieron (pág. 208-209). Es decir que su odio es hacia todas las personas que lo traicionaron, pero se resume en sus padres puesto que lo hicieron, con sus castigos, de la forma que es, y a eso no puede escapar, por más que quiera. Lo que hacen los demás, Amanda por odio, Elena por ponerse del lado del patrón y quizá por haber sido dejada de lado, Mario por venganza y por un celo “machista” de haberle sido birlada su mujer, don Atilio por destruir todos sus sueños pequeñoburgueses de un futuro promisorio tanto para el hijo como para la hija, es justificado, según él. Lo que no se justifica es lo que los padres hicieron con él y de él. Y lo que sucede después es algo parecido al delirio total, porque nuestro vecino de enfrente cruza la calle, entra en la casa y se encierra en el cuarto de la Rusa, mientras Mario y don Atilio patean la puerta y Mario le promete “el más inmediato de los exterminios”. “Cuando la policía ingresó a la casa, llamada por don Atilio al comprender que era imposible derribar la puerta del cuarto, yo estaba llorando ovillado en el piso. Y cuando me sacaron esposado de la habitación, vi a Mario munido de un cuchillo mientras familiares y vecinos lo contenían” (la Rusa, mientras él estuvo dentro del cuarto “afirmó que no pensaba enemistarse con su familia por culpa de un inútil que no tenía empleo fijo ni porvenir y que, para peor, era incapaz de hacerla totalmente feliz en la cama” (pág. 210), y esto es lo que lo derrumba, porque, como él mismo dice: “aquella mujer gesticulante y maligna, aquella arpía de mirada aviesa era la mujer a quien yo amaba”). Poco después comprenderá toda su desgracia: “metido en aquella celda húmeda y solitaria adquirí conciencia de mi soledad, de los límites que hay en todas las vidas, de la aciaga búsqueda de algo que nunca llegaría”, y luego, de vuelta en su casa, dirá que “me derrumbé, me volví inconsistente, triste, abúlico. Me sentía más perdido que nunca y empecé a desarrollar una especie de oscura hostilidad contra todo el universo” (pág. 211), y al llegar el invierno cae en la desesperación: “cuando Montevideo es más terrible que una ciudad gris y triste, cuando se agacha como un mendigo a tocarse las magulladuras, las costras, las pequeñas penas que la corroen como piojos. Me angustiaban aquel río amarronado y fijo, aquellas playas imperfectas, aquellas casas con zaguanes que parecían de cartón (pág. 212), porque la ciudad se cierra sobre sí misma y sobre él (“Ahora pienso, siguiendo a Kavafis, que en aquel entonces la ciudad era mi vida”). “Desprovisto de su amor (la Rusa), solo era posible marchar mutilado a la definitiva soledad de la muerte”, y se dejará estar, ya sin motivo alguno para seguir vivo. Pero como a veces sucede en las novelas, que al llegar al final vuelve al principio de todo, recordará parte de su infancia “blanca, desterrada, llena de tranvías”: “Mi padre, que era sastre, me tomaba a veces las medidas para hacerme pantalones de lana gruesa, con amor. Y a veces, sin amor, me decía “estúpido” o “monstruo”. Mi madre, que era agresiva y distante y jamás me hizo una caricia, castigaba mis infracciones con un látigo, me anudaba inmensos y ridículos moños azules para ir a la escuela, me conducía por una calle empinada por la que ascendíamos bajo el sol o bajo la lluvia sin hablar, sin tocarnos, como si fuésemos al calvario” (pág. 213-214), y esto otro: “a veces, mi madre se estremecía hablando del pecado, del dolor, del infierno, del exterminio”, sobre todo “si no obedecía, si me refregaba contra las cosas y los cuerpos”, o sea si él pecaba, “un ser divino, poderoso y terrible… iba a tragarse” todo lo existente, y ese es el miedo, el castigo final. Decide no salir, no comer, no hacer nada, hasta que lo llevarán al manicomio porque nadie puede atenderlo. “En aquel gran edificio agrietado y ceniciento parecido a una cárcel, vi por primera vez nítida, sintetizada, refulgiendo sin vergüenza, la verdadera condición humana; el breve, alucinante lapso que media entre el nacimiento y la muerte” (pág. 217) La imagen es brutal: “Los locos lloraban, se perseguían, se montaban, se insultaban, vegetaban sin habar haciendo señas, defecaban en las camas, en los pasillos, sobre el pasto de los abandonados jardines. Furiosos, los enfermeros solían azotarlos o pincharlos, les cambiaban la ropa brutalmente, los castigaban encerrándolos en mazmorras, los ataban. Aunque las conformistas familias montevideanas lo ignorasen, la Suiza de América también albergaba su infierno” (pág. 218). Y aún esto: “Después de observar aquel manicomio concebido por los hombres, ¿qué podía esperarse de ellos y qué importancia tenía lo vivido junto a ellos?” (pág. 219). Y tras el recuerdo del amor, de la Rusa, que se abre paso en su mente, donde “gracias a ella el pasado se había vuelto fértil y el porvenir luminoso”, cerca de un año después de haber ingresado lo dan de alta, retorna a su casa y a la rutina del trabajo. Pero claro, la gente no olvida tan fácilmente, y en el barrio “me quitaron el saludo, huyeron de mí, me escarnecieron”. Y los vecinos de enfrente, después de toda la odisea sufrida, se fueron del barrio, con destino desconocido. Se cita con Amanda, luego de intentar hablar por teléfono por varias veces, pero ya nada es igual: “la reacción de Amanda al entrar y mirarme fue como un espejo en el que vi mi imagen andrajosa y mendicante” (“estaba flaco, chupado, como si hubiera envejecido treinta años”); “parecía amable y sumisa pero estaba distante, casi indiferente”. Y todo parece caer en la pasividad: “esa pasividad montevideana, ese gris azulado, esa indolencia de los ojos que no reposan, flotan; no atisban, fisgonean; no fulguran, mendigan la luz; no vigilan, yacen en el sopor. Y debajo, detrás, sobre, dentro, en los ojos mismos, yace la horrible impavidez, la montevideana somnolencia total, el desamparo” (pág. 224). Definiendo la forma total de la novela, ésta se estructura en capítulos cortos y precisos, aunque a menudo habla de varias cosas entrelazadas dentro de un mismo tópico. También da vuelta una situación dada hasta ubicarla en el sitio correcto, invirtiendo los términos de la ecuación. Es tan cínico que no duda en autoculparse, definirse como ruin, como abyecto. Hay una crueldad manifiesta en los personajes principales: en el vecino de enfrente, que no mide consecuencias, incluso físicas; en Ana, la Rusa, exacerbando a los demás y poniéndose por encima de todo el resto, castigándolos con el desprecio; en el padre, don Atilio, que no dudó ni dudaría jamás en aplicar el castigo más proporcional a lo que considera una falta moral; y en Mario, también, que hará lo posible para hacer creer a los demás que él tiene el control de la situación cuando es evidente que no la tiene. Y por encima de todo, están los padres de nuestro personaje, que son los verdaderos culpables de su propia crueldad. Podemos ver una serie de personajes que fueron símbolo de la década de los cincuenta, y que por el sentimiento que despertaron podemos resumir toda la historia, desde Marta Gularte, Blanca Burgueño, Sabat Ercasty o Kavafis, o Batlle Berres, Chicotazo y el Colegiado, o Madame Blavatsky, el ruso Gurdjieff, Leibnizt y principalmente Khrisnamurti, o incluso las revistas que estaban de moda, como Radiolandia, Antena o Mandrake. Pero lo central, y que he querido destacar en este ensayo, es el uso de metáfora animal, para darle un término. Es decir: para realzar un concepto (generalmente negativo) utiliza un aspecto determinado del animal que le parece más adecuado. Así tenemos en primer lugar “marmota”, la repetición del caballo como característica de inútil pero también de bruto o atropellado, y expresiones animaloides como pavonear, o personas que tienen caracteres bovinos, y hasta lo torpe y siniestro de un chancho, o una mirada aviesa como de arpía. En resumen, un gran friso de un Montevideo (y un Uruguay) aún reconocible, donde desnuda los ocultos encantos de la pequeña burguesía. (Amados y perversos, de Ricardo Prieto, editorial Alfaguara, 1999, Montevideo, 226 páginas) |
Sergio Schvarz
sergiosamschvarz@gmail.com
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
Facebook: https://www.facebook.com/letrasuruguay/ o https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Círculos Google: https://plus.google.com/u/0/+CarlosEchinopeLetrasUruguay
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de ensayo |
 |
Ir a índice de Sergio Schvarz |
Ir a página inicio |
 |
Ir a índice de autores |
 |