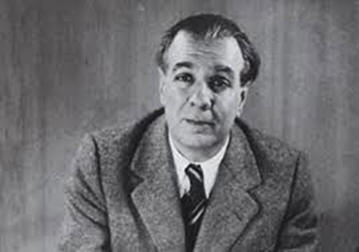|
En Italia se desarrolló un movimiento poético, el Futurismo, cuyas metas
iban en el sentido de hacer penetrar en el hecho literario la exaltación
de la tecnología que estaba invadiendo toda la vida planetaria.
Marinetti, líder indiscutido del grupo, afirmó aquello luego tan
repetido para aplaudirlo o denostarlo: “ Hay más belleza en un automóvil
rugiente que en la Venus de Milo”, lo que sintetiza el peculiar espíritu
con que los Futuristas se acercaban al arte. Así fue que proliferaron
los poemas a la máquina, la celebración del ruido de las fábricas, el
canto al aeroplano; se procuró en los textos reproducir en forma
onomatopéyica los sonidos de motores e industriales. El modernismo en
todas sus aristas invadía así el recinto de las letras.
Al mismo tiempo, en la Rusia pre-revolucionaria se estaba gestando
—tanto a nivel del arte plástico como en poesía, y además en el plano
teórico— una formidable renovación de carácter radical que luego de la
Revolución iba a tener sus posibilidades de desarrollo. Así tenemos el
núcleo de los llamados Formalistas, estudiosos del fenómeno estético que
preludiaron el estructuralismo valorizando los aspectos formales de los
textos tradicionales y de la literatura en general. O también poetas
como Maiakovski, buscando una mayor libertad en la conformación de su
obra, siguiendo una vertiente que desde muchos puntos de vista puede
tener una de sus líneas de filiación en Whitman, con un verso que
procuró trasmitir la compleja vida contemporánea y que se preparaba para
cantar el cambio social con una eficacia e intensidad pocas veces
logradas. Mientras tanto, los artistas plásticos rusos iban en pos de la
abstracción y del estudio de las formas en el plano.
En el extremo oeste europeo, en Irlanda, James Joyce escribía sus
primeros libros —Dublinenses y Retrato del artista adolescente— donde ya
se estaba preludiando su obra mayor, Ulises, a través de la cual la
novela iba a hacer un giro copernicano, rompiendo con el aceptado
manejo de los tiempos, mostrando de la múltiple realidad fragmentos y
partes como en un rompecabezas para armar, introduciendo en el texto el
juego lingüístico, trabajando en collage, utilizando a fondo el monólogo
interior.
Influencias y correspondencias
Es difícil comprender a fondo el sentido de las mutaciones en todas las
artes si no miramos un poco más allá de las fronteras de lo estético.
Por un lado, en el ánimo colectivo el optimismo positivista que había
teñido el final del siglo XIX iba dando paso a una inseguridad ante el
futuro incierto, y una mayor desconfianza iba sustituyendo la ingenua
creencia que atribuía al progreso científico la solución para todos los
males. Ciertos filósofos aristocratizantes y críticos de la democracia,
como Spengler y Nietzsche, se constituyeron en la base teórica de un
“nuevo espíritu” cuyo rasgo más evidente era el rechazo del amable
pragmatismo burgués, de sus estilos en el arte y en la vida.
Sin embargo, las influencias extra-artísticas que resultaron más
profundas y decisivas partieron del ámbito científico. Un joven judío
alemán que no había aprobado sus asignaturas matemáticas en la escuela
superior, llegó a elaborar una de las hipótesis más abarcadoras y
estimulantes de la historia de la física y la astrofísica: la Teoría
General de la Relatividad. El genial hallazgo de Albert Einstein nos
enfrentó de golpe a un universo donde las nociones tradicionales de
simetría, tiempo y ritmo, se trastocaban de modo irremediable. Mientras
tanto, en su consultorio vienés, Sigmund Freud avanzaba —en un armónico
acompasar la práctica clínica con la teoría— por el laberinto del
Inconsciente, de los sueños, de lo atávico.
Se puede establecer claramente una relación entre el clima de pesimismo
ambiental que apuntáramos un poco más arriba, los trabajos de Einstein y
Freud, y la formidable mudanza de las artes. A modo de simples ejemplos:
sin mediar los conocimientos que aportó el Psicoanálisis no hubiera sido
posible el monólogo de Molly Bloom, parte fundamental del Ulises de
Joyce; la visión parcializada de lo pictórico que introdujo el Cubismo
se corresponde sin duda con el paradigma de la Relatividad.
Hubo además influencias de unas artes sobre otras. De la pintura sobre
la literatura: Gertrude Stein escribió cuentos “cubistas”. De la poesía
sobre la música: entre las rupturas estructurales de Apollinaire y los
cambios compositivos en el campo musical, hay puntos de contacto
sugestivos.
El contexto social en el cual todo esto tenía lugar era el caldo de
cultivo en que germinaban nada menos que la Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa. Comenzada la segunda década del siglo, estaba recién
terminando el anterior en lo que se refiere al clima cultural. Tanto
este epílogo de un modo de vida, de pensamiento y de costumbres, como
también esa preparación explosiva de acontecimientos sociales
dramáticos, marcaron las pautas de sensibilidad y los conceptos del
cambio artístico que se estaba operando.
Una mirada a algunas obras |