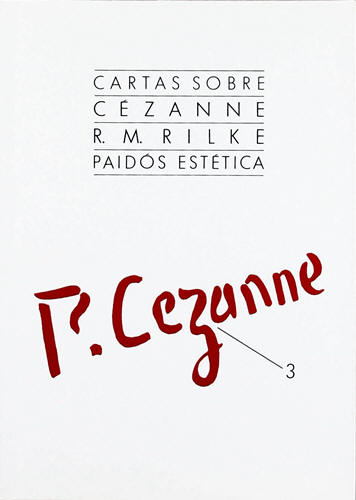|
En su prodigiosa novela sobre la vida universitaria, Stoner
(1965), John Williams ya nos alertó, en boca de sus personajes, de los
cambios que llegaban a los estudios literarios motivados por nuevas
actitudes frente a los textos, “como si una novela o un poema fueran
algo que estudiar y comprender, en lugar de algo a experimentar”,
olvidando que leer sin placer no tiene realmente sentido. Esta tendencia
no ha hecho sino llegar a dominarlo todo, sobre todo en el terreno del
arte contemporáneo, una gran parte del cual se constituye mediante
conceptos e ideas que no solo son más importantes que lo que vemos sino
que incluso llegan a substituirlo por completo. Es por eso que un libro
tan intenso y directo sobre la experiencia del arte, las Cartas
sobre Cézanne, del poeta Rainer Maria Rilke, se lee como se bebe un
vaso de agua cuando se tiene sed en un día caluroso. Rilke visitó en
1907 la exposición conmemorativa dedicada al gran pintor francés, que
había fallecido el año anterior, en el Salon de Autumne
parisino, y el impacto que sus pinturas le causaron le iba a perseguir
toda su vida. Para empezar, la visita a la exposición generó una intensa
correspondencia diaria con su mujer, del 6 al 25 de octubre, en el que
explica lo qué siente frente a los cuadros, que visita una y otra vez
mientras dura la exposición, y cómo descubre en la sensación de
equilibrio que estos cuadros desprenden un modelo perfecto paralo que él
hace o intenta hacer con palabras. La correspondencia se completa con
dos cartas enviadas en noviembre desde Praga, a los pocos días de las
primeras, y donde Rilke encuentra una nueva exposición de arte moderno
con obras de Cézanne.
Rilke analiza de forma tan sensible como exacta lo que considera un
conflicto en la obra del pintor francés. Un conflicto entre el mirar y
percibir con claridad, y el apropiarse y hacer uso de lo percibido.
Cézanne, al final de su vida, centró su trabajo en unos mismos temas de
forma obsesiva, el monte Sainte-Victoire o estudios de manzanas
descansando en una mesa entre los pliegues de un cubrecamas, algo que
sin duda hizo para no distraerse de ese conflicto o cuestión esencial.
Al hablarle a su mujer de aquellas pinturas y la impresión que éstas le
causan, Rilke describe a Cézanne como a un viejo huraño y solitario que
va cada día a pintar su montaña al aire libre, mientras los
niños del pueblo le persiguen tirándole piedras como si se tratara de un
anciano loco. Rilke le admira por su tenacidad y determinación, pero
también por su actitud ante el trabajo. Piensa que Cézanne logra ir más
allá del mero amor por lo que hace, porque este amor presupondría juzgar
el trabajo en lugar de centrarse en decirlo, hacerlo o lograrlo. Rilke
piensa en la objetividad conseguida por Cézanne en su búsqueda de la
pureza absoluta, haciendo desaparecer la emoción que le posee al pintar,
para obtener una perfección más neutra capaz de revelar una suerte de
esplendor escondido hasta entonces.
En una de sus cartas Rilke comenta cómo escucha los comentarios de
algunos espectadores que declaran no ver nada en los cuadros de Cézanne,
enfadándose al respecto, y sin darse cuenta de la grandeza de aquellas
imágenes que hablaban de la naturaleza misma de la creación artística y
de la naturaleza del lenguaje pictórico. Cézanne fue capaz de recrear el
mundo que veía mediante los colores que hizo propios, tan armónicos como
neutros, y con los que logró una nueva objetividad sin límites.
Reduciendo lo que veía a combinaciones exactas de colores, Cézanne, en
opinión de Rilke, dio a la realidad objetiva que observaba, pintándola,
una nueva existencia más allá del color y de cualquier memoria previa.
El resultado final se caracteriza por una completa autonomía que hace de
la pintura algo que va más allá de ser un mero ejercicio
representacional, algo no solo de repente válido sino que a todas luces
deseable. Rilke ve en Cézanne que la pintura es realmente el resultado
de la relación entre los colores que la constituyen, y que cualquier
inclusión en ella de ingenio, deliberación o agilidad intelectual,
perturba esa relación esencial. La proximidad de un color con otro es lo
que intensifica o diluye su naturaleza, convirtiéndoles juntos en
existencia pictórica definitiva, donde todo vibra y emociona, sea cual
sea su intensidad, siendo los colores parte de equilibrios exactos a
pesar de su aparente humildad. Sobre todo en las cartas finales, la
emoción que Rilke siente cuando describe algunos de los cuadros,
incluido un autorretrato o una mujer sentada en un sillón, se manifiesta
de forma extraordinaria. Para Rilke, el equilibro interno formado por la
combinación de colores, hace que de los cuadros se desprenda una luz
aterciopelada y envolvente.
Unos años antes en 1903, Rilke le había escrito a Lou Andreas-Salomé
algo parecido a esto: “De una forma u otra, debo de encontrar una forma
de hacer las cosas, una forma de escribir, que permita constituir
realidades surgidas de la técnica misma la escritura. De alguna forma,
tengo que descubrir también el elemento constituyente más pequeño, la
célula de mi arte, los medios inmateriales tangibles para poder
expresarlo todo”. No es de extrañar entonces que la exposición homenaje
a Cézanne le mostrara a un artista que había logrado lo mismo que el
intentaba hacer escribiendo. Curiosamente, este principio del arte
moderno es lo que nos ha llevado, lejos de la experiencia sensual e
intelectual que nos proporciona la obra de Cézanne y de Rilke, a la
aridez de algunas de las formas artísticas contemporáneas. |