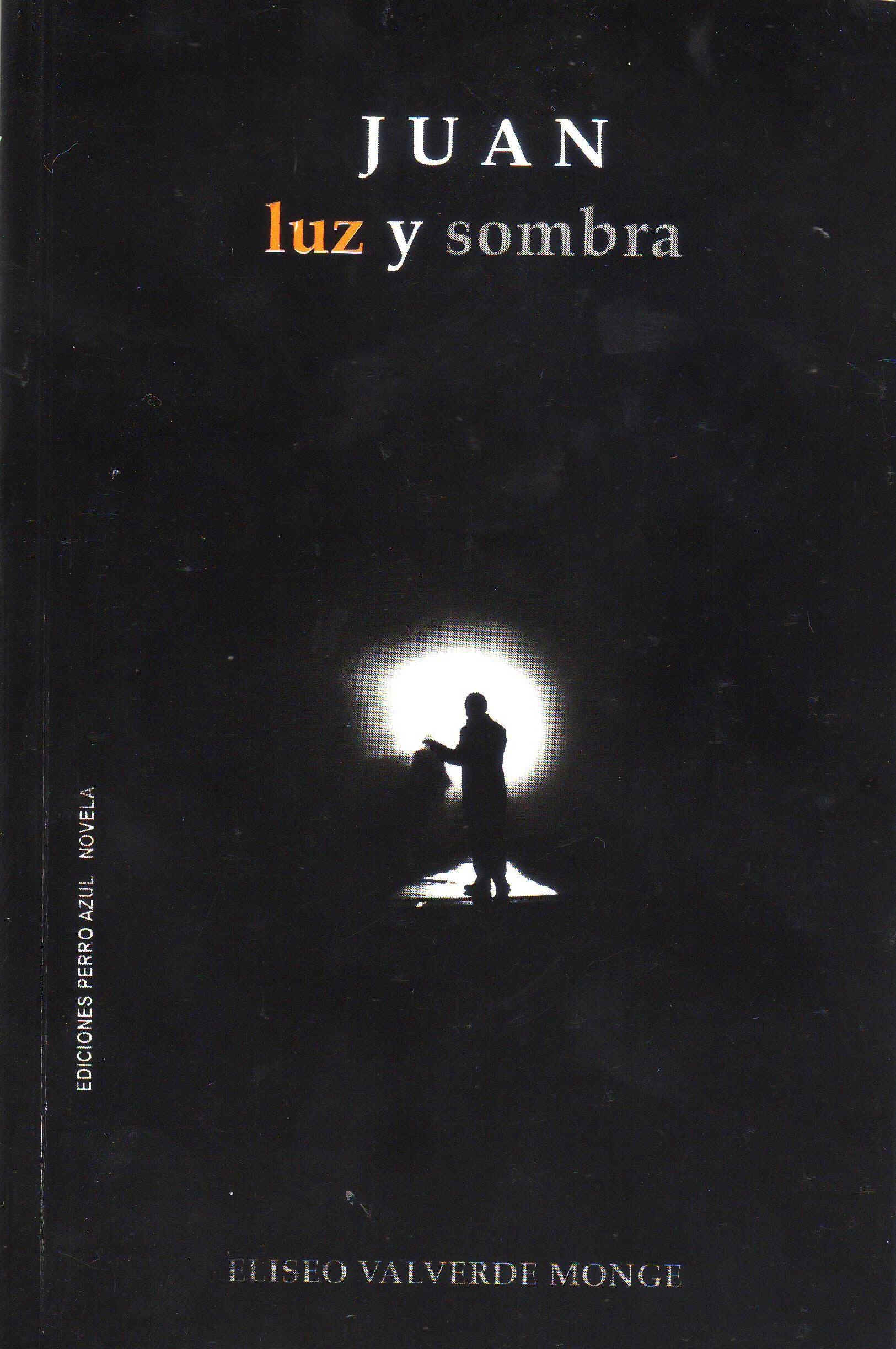|
El
estado de desorientación fue por muchos días. Interrogarlo se hizo muy
difícil. Además, al poco tiempo de tenerlo en admisión perdió energía
y se nos desvaneció. Lógicamente, suponíamos la falta de alimentos
después de un viaje de tantas horas por tierra y aire. Entonces una
persona ahí presente, muy caritativa, aprovechó el momento para
ofrecerle una taza de café con azúcar. La bebida caliente no fue
suficiente y su condición desmejoró rápidamente. Juan no tenía fuerza
ni para hablar; entonces, en este estado crítico, sin completar siquiera
su ficha clínica, lo internamos de inmediato. Adjuntamos las órdenes
para que le practicaran exámenes de laboratorio y rayos X. Pocas horas
después, confirmábamos el diagnóstico correcto de su enfermedad, la
cual era producida por bacilos de Koch. Sin estos bacilos, no existe el
padecimiento y para confirmarlos plenamente, no bastaba sólo el examen
microscópico, sino que había que recurrir también a los medios de
cultivo, como el caldo peptonado, que en aquel momento era un recurso
importante para el diagnóstico.
Juan
fue llevado a un salón en el que había cuatro camas dispuestas para
enfermos delicados. Rápidamente intentamos acostarlo, pero se nos
desvaneció por segunda vez; por segundos consideramos que se encontraba
muerto. Al recobrar la conciencia, miraba todo a su alrededor,
desorientado, extrañado por aquel lugar de amplios ventanales con
cortinas movidas por el viento y funcionales camas de hospital. Todas
estas cosas para él, con diecisiete años, nunca habían sido siquiera
imaginadas. Antes de retirarnos a dar atención a otros enfermos, alguien
le comunicó:
-Juan,
está en su cama, descanse.
Segundos
después, logramos escuchar al enfermo con cierta dificultad.
-¿Mía?
¿Es en realidad mía? -y cerró los ojos.
Pasados
treinta minutos, recibió la visita de la supervisora, con quien conversó
algunas palabras.
-Yo
nunca había tenido una cama en mi vida.
-¿Y
cómo descansabas en tu pueblo? ¿Adónde dormías?
Con
la voz apagada contestó:
-En
un petate tirado al suelo.
-¿Dormías
bien?
-No,
por las noches hacía mucho frío, especialmente antes de amanecer.
Se
refería este paciente al frío de la madrugada, pero nosotros lo
entendimos como la injusticia de la vida. ¿Puede ser posible que en pleno
siglo XX existieran personas en el mundo sin una cobija para guarecerse de
las inclemencias del tiempo? El petate y un saco de manta para cubrirse
fueron las únicas pertenencias que este pobre joven poseía.
Durante
el vuelo que lo rescató, en un helicóptero norteamericano de la Zona del
Canal de Panamá, a un militar le conmovió tanta pobreza. Abrió una
mochila en la que traía una camisa de marca y se la obsequió para cuando
saliera del hospital. Pasada su gravedad, Juan agradeció toda la vida
este gesto tan noble. Eso era una de las cosas que este joven contaba.
Esta
realidad de la pobreza extrema hizo meditar a varias personas, entre
ellas, los médicos, enfermeras y auxiliares de la unidad, quienes
asombrados por la tragedia y crueldad de la enfermedad, se desbordaron en
cariño hacia el enfermo que estuvo internado en el hospital más de
catorce meses. De hecho, a Juan, por encontrarlo tan delicado, se le asignó
la cama más nueva y moderna que teníamos, la cual adoptaba diferentes
posiciones, de acuerdo a las necesidades de los enfermos. Con enorme
comodidad, esta cama se movilizaba de un lugar a otro pudiéndose
transportar por todos los servicios del hospital, con lo cual, no teníamos
que estar pasando a Juan de las camas a las camillas. Esta cama había
sido donada por un gobierno extranjero que colaboraba con nosotros. Fue
una solución importante, pues con ella pudimos mejorar la atención, en
especial con aquellos enfermos considerados graves.
Pocos
días después, en el hospital nos encontrábamos de pláceme, con un
clavel en el ojal, al recibir en el centro médico otra donación similar:
otra cama igualmente moderna, donada por la misma nación. Fue así como
iniciamos una pequeña unidad de atención para enfermos muy delicados.
Esta segunda cama se utilizó muy rápido con otro enfermo que el día
de su ingreso, en la puerta del hospital, presentó una hemoptisis; esto
es un sangrado pulmonar que por lo general producía la muerte en minutos
a los enfermos con tuberculosis. Desafortunadamente, este paciente falleció
al sexto día de estar en el hospital. Lo interesante de estas dos camas
es que las mismas fueron por mucho tiempo las únicas especializadas en
nuestro centro médico que permitieron dar un servicio más humanitario a
los enfermos en extrema gravedad. Así, los pacientes muy delicados ya no
tuvieron que acostarse en aquellas camas rígidas con colchones de paja
forrados con impermeabilizantes de hule, que en los días calurosos les
producían deshidratación, ansiedad y úlceras de decúbito.
Curiosamente, en un hospital especializado, donde todos los pacientes eran
por lo general delicados, las condiciones para darles una buena atención
se encontraban limitadas; no era culpa de ninguna persona, ni del sistema,
simplemente, éramos pobres. Además, nuestros enfermos, en términos
generales, fueron también de escasos recursos económicos, y no exigían
nada. Conocíamos la vida de muchos de ellos, y habían pasado
enormes penurias antes de adquirir la enfermedad, a tal punto que no conocían
alguna forma de alimentarse dignamente. Higiénicamente, habitaban en
forma desastrosa. Es por ello que distribuirlos en el hospital
equitativamente fue una responsabilidad médica incluida en la terapia.
Las mujeres también enfermaban de tuberculosis, siendo esporádicas
quienes la padecían en relación con los hombres. A pesar de que el número
era mucho menor, algunas mujeres que se complicaron murieron. La explicación
de esto era por tener ellas mejores costumbres de vida. Las mujeres, aún
cuando se encontraran en la misma pobreza, disponían de mejores hábitos
nutritivos e higiénicos. Era muy raro ver a una mujer fumando o abusando
del licor. Las mujeres que fumaban podían contarse con los dedos de una
mano. Sin embargo, cuando una mujer adquiría la enfermedad, el trastorno
familiar se hacía grande por su ausencia del hogar. Generalmente, fueron
madres que tuvieron que dejar solos a sus hijos pequeños, también
candidatos a contraer la tuberculosis.
La
tuberculosis es una enfermedad de la pobreza. El hacinamiento y los malos
hábitos, con la vida desordenada que generan los vicios pueden ser muchos
de los causantes de la enfermedad, pero en el caso de Juan estábamos
seguros de tener dos grandes responsables: la desnutrición y la pobreza.
Ellos, irremediablemente, abrieron la puerta al bacilo de Koch para que
este invadiera su organismo.
Una
vez que el paciente dio inicio a su largo internamiento, con reposo en
cama, comenzamos el tratamiento médico que era muy especializado. Se
usaron fármacos como la Estreptomicina, el P.A.S. (Para-amino-salicílico)
y el HAIN (Izoniacida). Otro recurso terapéutico era el neumoperitoneo,
que en este caso no se usó. En conjunto, eran las únicas drogas y
recursos que en esa época teníamos para tratar la tuberculosis.
Juan
comenzó a llamar la atención por la presentación de accesos de tos, día
a día más frecuentes. En todo caso, estos síntomas eran una alerta para
nosotros. Algunos médicos de gran experiencia pensaban que algo no andaba
bien; especulábamos complicaciones, concluyendo que teníamos bajo
nuestra responsabilidad terapéutica un caso verdaderamente grave. La tos
por accesos, cada vez mayores, se acompañó de esputos teñidos con
sangre roja, algunas veces espumosa y fresca. Simultáneamente a esta
sintomatología, su respiración se fue haciendo más dificultosa.
Considerando
que el caso se nos podía complicar en las próximas horas, convocamos a
una Junta Médica de emergencia presidida por el Dr. Lisímaco Leiva
Cubillo. Precisamente, nos encontrábamos en ella, cuando apenas
transcurridos unos minutos, después de un acceso de tos, el paciente
presentó una convulsión. Afortunadamente, un auxiliar de enfermería
llamado Pedro lo observó todo y corrió a sacarnos de la misma. Mientras
tanto la enfermera de turno se encontraba dándole las primeras
atenciones, entre ellas, protegiendo a Juan de que no se produjera una
lesión grave en la lengua. Al llegar nosotros hasta su cama, no sólo
convulsionaba, sino que los ojos se fijaron verticalmente, prácticamente
sin responder a estímulos. En cosa de segundos, preparamos drogas
anticonvulsivantes, una de ellas, el pentobarbital sódico, era muy
efectivo, pero podía dar paro respiratorio si nos pasábamos de la dosis
requerida. En ese momento, desesperadamente se escuchó un
“traigan al padre”, era la voz de la enfermera del piso, la señora
María de los ángeles Tencio. De inmediato, devorando los segundos, una
auxiliar que pasaba cerca del salón fue por el sacerdote. El padre, quien
era el capellán del hospital, no tardó ni dos minutos en llegar. “¡Está
agónico!”, afirmó con sólo verlo. Preocupado por la juventud de Juan,
su voz entrecortada invocaba a Dios su angustia, mientras aplicaba la unción
de los moribundos con un algodón en la frente y manos. De esta forma Juan
recibió la bendición que, considerábamos, sería la única que iba a
tener este humilde paciente.
Al
pasar el terrible episodio de la crisis, llegamos a pensar que él tenía
algún poder especial, y en ese instante el equipo médico sólo pensó en
reforzar la lucha contra la tisis, ganar la batalla y, claro, mantener
vivo y salvo a Juan. Discutíamos diariamente toda clase de recursos
contra la enfermedad que llegara a nuestras manos. Hubo también muchas
horas de silencio alrededor de su cama; para hacer algo lo pensábamos dos
o más veces hasta estar totalmente seguros de lo que íbamos a decidir.
No queríamos que la vida de Juan terminara después de haber soportado
tantas complicaciones.
Nosotros
atendíamos diariamente a los pacientes con esta mortal enfermedad, era
una rutina en nuestra práctica, conocíamos las complicaciones, las
cuales eran muy variadas, por ejemplo: cardiovasculares, digestivas,
renales, etc. Pero en el caso de este joven, cambiaron algunas cosas que
por lo general habían sido habituales en otros enfermos, es decir, una
vez presentada la remisión de síntomas en los pacientes, se
continuaba así hasta el final, pero en el caso de Juan no sucedía igual,
pues la sintomatología remitía a otros problemas y cuando menos lo esperábamos
se venía la exacerbación. Era una verdadera angustia; por un lado la
juventud y por otro, el deseo de salir adelante, nos contagió de temores
casi colectivos a quienes teníamos que ver con Juan.
La
desnutrición fue considerada un inconveniente de primer orden, lógicamente
retrasando la recuperación, haciendo más tormentoso el tratamiento.
El pronóstico de la tuberculosis es un problema delicado. Para fundarlo
era necesario tener todos los datos de exploración en nuestras manos, y
estudiarlos serenamente. Es que de las tres grandes divisiones de la
medicina práctica: diagnóstico, pronóstico y tratamiento, el pronóstico
es en definitiva la más difícil. A estas alturas luchábamos contra
todo; sabíamos que la tuberculosis era curable, pero comprendíamos que
una complicación sería el caos. La pobreza de mucho enfermo y las
necesidades en la familia obligaban a muchas personas a tirar por la
borda los tratamientos que eran de mucha duración: meses y años enteros.
Con salida exigida, abandonaban el hospital y poco tiempo después, morían.
Los
segundos, horas, y días fueron avanzando, y éste enfermo seguía complicándose.
No podíamos comprender cómo una enfermedad podría presentarse con tanta
desgracia en la vida de Juan, un muchacho solo, de muy corta edad. Si pudiéramos
solucionar el hambre en miles de seres humanos, la tuberculosis y otras
patologías graves, no existirían.
El
joven se notaba cansado, y no era para menos: las dificultades que le
deparó el destino en su pueblo y las peripecias que superó hasta llegar
con vida al centro médico, habían hecho mella. Este paciente no tuvo la
oportunidad de encontrar medicina preventiva en un pueblo donde lo ganado
por trabajar se destinaba para comer y nada más. Juan se alimentaba muy
mal esos últimos días antes de ser transportado a San José.
Con
la aplicación de oxígeno a Juan, que se encontraba en posición
inclinada en la cama, pudimos mantener al paciente tranquilo por tiempo
prolongado. Entonces, igual que en la antigüedad, confiábamos en una
mejoría, que de presentarse, calificaríamos como milagrosa. El tiempo
nos deparó los primeros resultados manifestados, tanto por rayos X como
por el laboratorio. Nos dio confianza para continuar el tratamiento con
drogas especiales, entre ellas la estreptomicina, un antibiótico
excelente que administrábamos con mucha cautela debido a sus efectos
secundarios en el octavo par, nervio craneal, produciendo una lesión en
la audición, dejando a los enfermos sordos. Cuando teníamos una
complicación de este tipo, sabíamos que no éramos culpables, pero nos
afligía demasiado. |