Los
monstruos y las expediciones que buscan monstruos han venido recorriendo
los mapas imaginarios de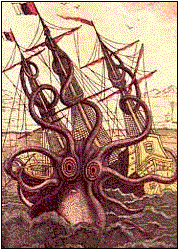 Occidente desde hace centurias. Los griegos crearon sus propios seres
extraños, los romanos los conservaron y las sociedades medievales
poblaron el planeta desconocido con bestias
salidas de sus propios temores y angustias. Durante las exploraciones de
los océanos, a lo largo de los siglos XV y XVI, esa extraña fauna, que
emanaba de la fantasía de los hombres, creció en América y en todo los
rincones que pasaban a ser parte del universo conocido. Allí donde el
hombre occidental posaba sus botas surgían los seres monstruosos,
enfrentando los dictámenes de la razón y el sentido común. Y, como era
de esperar, el siglo XIX y el XX, tampoco carecieron de ellos. Claro que
en estos últimos casos ya no eran producto de castigos divinos o
milagros. La Providencia le
dejaba paso a un evolucionismo mal interpretado que trató, por todos los
medios, de explicar con argumentos científicos hechos que excedían
la comprobación empírica y que, por lo tanto, eran imposibles de
certificar.
Occidente desde hace centurias. Los griegos crearon sus propios seres
extraños, los romanos los conservaron y las sociedades medievales
poblaron el planeta desconocido con bestias
salidas de sus propios temores y angustias. Durante las exploraciones de
los océanos, a lo largo de los siglos XV y XVI, esa extraña fauna, que
emanaba de la fantasía de los hombres, creció en América y en todo los
rincones que pasaban a ser parte del universo conocido. Allí donde el
hombre occidental posaba sus botas surgían los seres monstruosos,
enfrentando los dictámenes de la razón y el sentido común. Y, como era
de esperar, el siglo XIX y el XX, tampoco carecieron de ellos. Claro que
en estos últimos casos ya no eran producto de castigos divinos o
milagros. La Providencia le
dejaba paso a un evolucionismo mal interpretado que trató, por todos los
medios, de explicar con argumentos científicos hechos que excedían
la comprobación empírica y que, por lo tanto, eran imposibles de
certificar.
Creaturas
del imaginario en todas las culturas, los monstruos han acompañado al
hombre desde los orígenes mismos de la historia. Sus angustiantes y
atractivas presencias se detectan tanto en momentos de aislamiento como de
expansión territorial; y por ello las relaciones que guardan con la
exploración y los exploradores es más que evidente.
Cada
entrada en un nuevo territorio
ha estado precedida por una imaginaria colonización anterior, no de
hombres o sociedades “normales”, sino de seres y animales que atentan
contra las teorías y concepciones tradicionalmente aceptadas. El monstruo
es la más clara personificación de lo
caótico, de las fuerzas descontroladas de la naturaleza; seres que
cuestionan o impiden el avance del universo ordenado, que el hombre
encarna con su razón y tecnología. Constituyen una extraña galería que
es lógico ubicar fuera de los mapas,
puesto que los escenarios caóticos requieren de seres que representen lo
mismo. Como decía un viejo adagio: “Cuanto
más lejos, más raro”.
Una
de sus cualidades es que son, por esencia, asociales; desoyen el llamado de las aglomeraciones y prefieren el
aislamiento y la soledad. Los sitios inhóspitos son sus guaridas y la elusividad,
su permanente conducta. Difíciles de
encontrar, su potencial existencia queda condicionada por las coordenadas
del lugar y del tiempo, aún analizadas sincrónicamente. Con esto quiero
decir que todo contexto crea significado, y que ciertos ambientes son más
apropiados que otros para que la creencia se asiente y solidifique. Es fácil
combatir a los monstruos por medio de la risa cuando uno está resguardado
por los cuatro muros de una casa, en pleno corazón de la ciudad. En esas
circunstancias lo primero que aflora es lo grotesco. Pero la cuestión se
vuelve un tanto diferente cuando, sumergidos en regiones extrañas y
rodeados de selva o montaña, nos convertimos en atentos oyentes de
leyendas y rumores locales. Es entonces cuando la arrogancia racionalista,
hija de las luces urbanas, se debilita.
 Y
justamente, de esta debilidad se aferraron muchos exploradores para
absorber y difundir cientos de historias sobre seres monstruosos y extraños
animales que aún faltaban catalogar (o que estaban “fuera
de catálogo” desde hacía millones de años).
Y
justamente, de esta debilidad se aferraron muchos exploradores para
absorber y difundir cientos de historias sobre seres monstruosos y extraños
animales que aún faltaban catalogar (o que estaban “fuera
de catálogo” desde hacía millones de años).
Percy
Harrison Fawcett (1867–1925), inglés, miembro de la Real Sociedad Geográfica,
topólogo y militar del ejército británico, personifica, como ningún
otro, al prototipo del explorador romántico de fines del siglo XIX y
principios del XX. Entre 1906 y 1925 (año en que desapareció) organizó
variadas expediciones al “Infierno Verde” amazónico para actuar como
árbitro en los conflictos limítrofes suscitados entre Bolivia, Perú y
Brasil. Agudo en sus observaciones, Fawcett estableció con pericia los límites
político de dichos Estados, internándose y explorando regiones por las
cuales pocos occidentales habían dejado sus huellas. Si bien cronológicamente
sus viajes se practicaron a inicios del siglo XX, debemos dejar por
sentado que su espíritu, motivaciones y valores fueron claramente decimonónicos.
Fawcett fue un hombre del siglo XIX, hijo del imperialismo inglés y del
expansionismo europeo sobre suelo americano. Su función, como árbitro
entre Estado soberanos de Latinoamérica, perseguía un objetivo que él
mismo dejara por escrito en su obra A Través de la Selva Amazónica:
”aumentar el prestigio inglés en
la zona”[1].
Es que Inglaterra se veía sumamente interesada en mantener su presencia
en la región a causa de un producto que por sí solo encierra una larga y
trágica historia: el caucho, el “árbol que llora”, fuente de inmensa
riqueza, y de la que los británicos no querían quedarse al margen.
Así
pues, con la intención de prestigiar a su país y mantener activa la
presencia británica en la región Fawcett entró en relación con una
selva misteriosa, a la que
terminaría amando y en la cual dejaría sus propios huesos. Las crónicas
de sus viajes (que escribiera en 1924, un año antes de desaparecer) se
encuadran dentro de la denominada literatura
de supervivencia, inaugurada con las grandes exploraciones del siglo
XVI y que perdurará hasta bien entrado el siglo XX. En este género, el explorador/escritor se convierte en el héroe de su propio relato,
describiendo las penurias, peligros y sucesos extraños de los que fuera
testigo. A lo largo de las páginas de su libro, Fawcett hace desfilar los
más variados productos del imaginario, esos que van desde las ciudades
perdidas, minas ocultas, tribus “blancas” y, por supuesto, monstruos.
Así,
el excéntrico explorador inglés, hace de la selva un escenario en donde
toda proporción, toda norma, queda desequilibrada. El “infierno
emponzoñado”, como él la denomina, es el símbolo mismo de la
anarquía. Allí, la leyes de los hombres
y de la Naturaleza, no tienen cabida. Todo es caos, desorden, nada
es claro ni “ajustado a derecho”. Tanto la esclavitud por deudas
(sufrida por los indios, en pleno siglo XX) como los actos de espantosa
barbarie (cometidos impunemente por los empresarios del caucho o fugitivos
alejados de la civilización) denotan que esas selvas son “otro
mundo”, uno muy distinto de aquel del que Fawcett salía.
Tampoco
la naturaleza se manifiesta de manera “normal”. Las descripciones que
hace de animales y plantas están empapadas de exotismo y misterio.
Serpientes, pirañas y lagartos coprotagonizan más de una de sus
desventuras a lo largo de la obra, y en todos los casos llaman la atención
por lo desproporcionado de sus dimensiones.
De
todas las bestias que habitan el Amazonas, la anaconda
gigante es, con seguridad, la
que mayor cantidad de historias ha desatado y Fawcett fue uno de los
tantos que se encargaron de divulgarlas.
Según
el propio explorador, él mismo fue testigo presencial de la aparición de
una anaconda que medía un total de 18 metros de largo. Un verdadero
monstruo que, al decir de los lugareños, no era el de mayor tamaño, ya
que afirmaban haber encontrado ejemplares de 23 metros, y aún de 40
metros de longitud (por más que los zoólogos sostengan que dimensiones
como esas sean muy poco probables y que la exageración haya dotado a esos
reptiles de una monstruosidad dimensional que excede con creces los 9
metros científicamente comprobados a la fecha)[2].
Pero
Fawcett no se limita a la anaconda, va mucho más allá.
Su
galería de monstruos incluye también a un
“[...] Tiburón de agua dulce, enorme, pero sin dientes, de los que se
dice que ataca a los hombres y los traga, si tiene una oportunidad” [3];
habla del Mipla, (“un gato negro de aspecto perruno y del tamaño de un sabueso” [4]),
de “culebras e insectos aún
ignorados por los hombres de ciencia y, en las selvas del Madidi
(Bolivia), de bestias misteriosas y enormes que han sido perturbadas
frecuentemente en los pantanos, posiblemente monstruos primitivos como aquellos que se han informado en otras
partes del continente” [5].
“Monstruos
primitivos”. Aquí Fawcett pega un salto hacia la credulidad
absoluta y se zambulle de lleno en el imaginario aborigen del Amazonas
(repleto de seres extraños y demonios descriptos como antediluvianos). Él
no los desecha, los incorpora a una realidad plausible cuando escribe la
siguiente pregunta retórica: “[...]¿Por
qué dudar, si quedan aún tantas cosas extrañas por descubrir en este
continente misterioso? ¿Por qué, si viven insectos, reptiles y pequeños
mamíferos todavía no clasificados, no podría existir una
raza de monstruos gigantes, remanentes de especies extinguidas, que
viviesen en la seguridad de las vastas áreas pantanosas aún no
exploradas? En el Madidi, Bolivia, se han descubierto grandes huellas, y
los indios nos hablan de una criatura enorme, descubierta a veces
semisumergida en los pantanos” [6].
El
párrafo anterior sintetiza, como pocos, un típico Mundo
Perdido. Un espacio inaccesible en el que el tiempo parece haberse
detenido y los vestigios del pasado se mantienen con vida, atentando
contra todo razonamiento lógico y evolucionista. Al respecto, quisiera
desarrollar una relación que encuentro sumamente interesante y que probaría
las íntimas conexiones existentes entre la novela de aventuras y el espíritu
de exploración. Para ello tendremos de dejar a Fawcett y dirigir por un
momento nuestra atención al reconocido escritor británico Arthur Conan
Doyle, célebre por su detective de ficción, Sherlock Holmes.
Conan
Doyle (1859–1930), de igual manera que P. H. Fawcett, fue un caballero
británico del Imperio, conservador, defensor del sistema colonial y un
claro producto de la sociedad inglesa de fines del siglo XIX. Prolífico
escritor, publicó un elevado número de cuentos, ensayos y novelas que lo
llevaron a la fama y a abandonar su actividad como médico, en la que se
iniciara profesionalmente. De todos aquellos escritos el que a nosotros
nos interesa es uno titulado, justamente, El
Mundo Perdido[7],
publicado en 1912 como folletín en el Strand
Magazine de Londres, y que se convirtiera en un clásico dentro del género
de la novela de aventuras.
En
él, Conan Doyle relata la peripecias sufridas por un grupo de científicos
en una expedición realizada a una misteriosa y aislada meseta del Matto
Grosso, en la que sobrevivían especies prehistóricas, extinguidas desde
hacía millones de años. A lo largo de sus páginas se pueden detectar
claramente los prejuicios de la época, el imaginario imperante y el
atractivo despertado por lo exótico en las mentalidades victorianas. Es,
en sí mismo, un compendio inmejorable de todas las expediciones de ficción
que se escribirían más tarde y una fuente de inspiración para muchos
exploradores de la vida real que, imitando al personaje de la novela (el
profesor George E. Challenger), se lanzaron en la búsqueda de cápsulas
territoriales, detenidas en el tiempo.
Fawcett
fue uno de ellos y en su libro escribió lo siguiente:
“Ante
nosotros se levantaban las colinas Ricardo Franco, de cumbres lisas y
misteriosas, y con sus flancos cortados por profundas quebradas. Ni el
tiempo ni el pie del hombre habían desgastado esas cumbres. Estaban allí
como un mundo perdido, pobladas de selvas hasta sus cimas, y la imaginación
podía concebir allí los últimos vestigios de una Era desaparecida hacía
ya mucho tiempo. Aislados de la lucha y de las cambiantes condiciones, los
monstruos de la aurora de la existencia humana aún podían habitar esas
alturas invariables, aprisionados y protegidos por precipicios
inaccesibles” [8].
Creo
que no hay mejor ejemplo para reflejar el sentimiento de insularidad que el párrafo anterior. Pero por más
que Fawcett se esfuerce en decirnos que fueron sus experiencias
exploratorias, y sus fotografías, las que inspiraran a Arthur Conan Doyle
a escribir su encantadora novela[9], hay ciertas discordancias cronológicas, y
paralelismos en las tramas de ambos textos, que nos permiten sospechar que
el sentido de la influencia fue exactamente al revés: Conan Doyle fue el
que incitó la imaginación de Fawcett
Conan
Doyle publicó El
Mundo Perdido en 1912 y Fawcett escribió sus aventuras recién en
1924 (casi veinte años después de haber vivido las experiencias que
relataba). Si se comparan ambos textos, se vuelve evidente que el
explorador inglés organizó todo su relato a partir del folletín del Strand
Magazine, emulando en muchos aspectos al profesor Challenger
(personaje ficticio de Doyle en la novela). En realidad, Fawcett es
Challenger y las estribaciones de la meseta de Ricardo Franco (Bolivia) no
son otras que las de la fascinante Tierra de Maple White (nombre con el que Conan Doyle bautizó su
Mundo Perdido).
Basta
con comparar el párrafo citado anteriormente (1924) con el siguiente,
extraído de la novela de 1912:
“[...]
Desde aquella altura me encontraba en situación ventajosa para formarme
una idea más exacta de la meseta que se alzaba en lo alto de los montes
rocosos. Saqué la impresión de que era extensísima; no pude distinguir
ni por el Este ni por el Oeste el final del panorama rocoso cubierto de
verde.[...] Una zona, quizás de la extensión del condado de Sussex, fue
alzada en bloque con todo su contenido viviente y cortada del resto del
continente por precipicios perpendiculares de una dureza que los hace
resistentes a la erosión que tiene lugar en todo el resto del continente.
¿Qué resultado se derivó de ahí? El de que las leyes naturales
quedaran en suspenso. Allí quedaron neutralizados o alterados los
distintos impedimentos y trabas que influyeron por la lucha de la
existencia en el ancho mundo. Sobreviven seres que de otro modo habrían
desaparecido ya[...]. Han sido conservados artificialmente gracias a esas
condiciones accidentales y extrañas”[10].
¿Quién
es quién?
¿Quién
fue primero, Fawcett o Conan Doyle/Challenger?
El
coronel Fawcett arribó a Bolivia en 1906, y fue recién en su segunda
expedición de 1908 en la que pudo observar las colinas de Ricardo Franco.
Sus comentarios a Conan Doyle debieron de haberse realizado entre ese año
(ya en el mes de noviembre estaba en Buenos Aires de regreso de la selva)
y 1912, año de la publicación de la célebre novela. No negamos (puesto
que es un hecho comprobado) que Conan Doyle se haya sentido atraído y
motivado por los relatos del explorador, especialmente por sus sugestivas
fotos de la meseta, pero no es desatinado suponer que Fawcett
reacondicionara, varios años más tarde, sus recuerdos y apuntes, al
argumento central de la taquillera novela de aventuras y que, en las
expediciones posteriores a 1912, buscara y encontrara los lugares y
situaciones que describiera Conan Doyle. Así, la ficción y la realidad
se mezclan, se entrecruzan y confunden. La realidad alimentando la
imaginación de un escritor, y ésta movilizando a un explorador a seguir
buscando imaginarios parajes, civilizaciones y razas misteriosas[11].
Esta interrelación señala un aspecto de interés, al que muchos
historiadores de mentalidades le
han dedicado largas y debatibles páginas. Me refiero a los mecanismos por
los cuales situaciones, generadas en un marco estrictamente literario, se
transportan a la realidad histórica y pasan a ser objetos de búsqueda,
ya no por personajes de ficción, sino por hombres de carne y hueso que,
como P. H. Fawcett, arriesgaron sus vidas en pos de maravillosas quimeras.
Por
otro lado, el ejemplo analizado deja claramente al descubierto aquella
excelente máxima escrita por Jean Paul Sartre, en su libro La
Náusea, en la que dice que “todas
las aventuras se viven en el pasado”; revelando (como lo hace Fawcett) que en todo relato de viaje la invención
no queda nunca ausente.
Desde
los días de Francisco Pizarro (siglo XVI), las inmensidades sudamericanas
han venido generando un imaginario movilizador. Una simple palabra o una
frase bien armada, que combinen los ingredientes indispensables para la
aventura, fueron suficientes para catapultar a una expedición en búsqueda
de Dorados fantasmas (sean éstos
culturales o biológicos). Ciertos escritores han sabido explotar muy bien
la veta y, sin proponérselo, contribuyeron al impulso romántico por
explorar lo inexplorado.
“¿Por
qué esa región no habría de ocultar alguna cosa nueva y maravillosa? -
se pregunta Lord John Roxton, emblemático personaje de ficción salido de
las páginas de Conan Doyle -.”La
gente no la conoce todavía, y no se da cuenta de lo que un día puede
llegar a ser. Yo la he recorrido de arriba abajo, de un extremo a otro
[...]. Pues bien: estando allí, llegaron a mis oídos algunos relatos
[...], leyendas de los indios y cosas por el estilo, pero que encerraban,
sin duda, algo auténtico. Cuanto más conozca usted ese país, más
comprenderá que todo es posible, absolutamente todo. Existen algunas
estrechas vías acuáticas de comunicación por las que viaja la gente;
pero a un lado y otro de ellas todo es misterio” [12].
Claro
que no sólo el continente Americano ha dado refugio a bestias extrañas.
De igual modo que todos los lagos importantes del planeta se dignan en poseer un dinosaurio acuático
(por ejemplo el “plesiosaurio” del Loch Ness, en Escocia; el monstruo
lacustre del lago Storsjön, en Suecia; el nadador antediluviano del lago
Champ, en Estados Unidos; o el Nahuelito, del lago Nahuel Huapi, en
Argentina)[13],
casi todos los continentes poseen sus “reservas ecológicas” de
criaturas prehistóricas y gigantescas. El tamaño sigue constituyendo el
principal signo de alteridad, desde la época en que los gigantes y los
enanos poblaban la Tierra.
lagos importantes del planeta se dignan en poseer un dinosaurio acuático
(por ejemplo el “plesiosaurio” del Loch Ness, en Escocia; el monstruo
lacustre del lago Storsjön, en Suecia; el nadador antediluviano del lago
Champ, en Estados Unidos; o el Nahuelito, del lago Nahuel Huapi, en
Argentina)[13],
casi todos los continentes poseen sus “reservas ecológicas” de
criaturas prehistóricas y gigantescas. El tamaño sigue constituyendo el
principal signo de alteridad, desde la época en que los gigantes y los
enanos poblaban la Tierra.
A
fines del siglo pasado, y sin que la industria cinematográfica desplegara
sus millones de dólares y tecnología de animación por computadora para
revivir a las bestias de la época Jurásica, mucha gente consideraba
posible la existencia de animales prehistóricos en remotos lugares del
mapa; sean éstos mamuts lanudos, pájaros gigantes o brontosaurios
africanos escondidos en pantanos del Congo. En cada uno de estos casos se
organizaron expediciones para certificar la existencia de los mismos; y en
todos los casos, también, se terminó por… no encontrar nada.
De
todos los animales desaparecidos, el mamut lanudo (extinguido hace aproximadamente unos 10.000 años) es
el que mayor falsas certezas ha despertado. Quizás se deba a que hace
relativamente poco tiempo que desapareció, si lo comparamos con los
grandes saurios del Mesozoico, borrados de la faz de la Tierra hace más
de 60 millones de años. De todas formas, sea el margen cronológico que
sea, lo cierto es que hacia 1899 mucha gente creía posible encontrar en
las frías estepas asiática, o en las heladas planicies de Alaska, a
estos enormes elefantes con pelo pastando tranquilamente. Se organizaron
expediciones para cazarlos.
Se siguieron historias ficticias publicadas por diarios sensacionalistas;
e incluso, en 1918, un cazador ruso informó al cónsul francés de
Vladivostok sobre cierto mamut, que dijo haber perseguido por el cinturón
boscoso del Asia Rusa. El descubrimiento de restos congelados de mamut, en
excelente estado de conservación, reavivaron la fantasía y aún hoy en día
se sigue especulando sobre la existencia de los mismos en la Taiga[14].
Hubo
una época en que hasta las aves eran gigantescas. El Didornis
o Moa, por ejemplo, llegó a medir unos 3,7 metros de alto, y solía
pasear su esbelta figura por la espesura de Nueva Zelanda. No se sabe con
exactitud cuando se extinguió; pero todo hace suponer que los aborígenes
de las islas cazaron a este enorme pájaro (semejante al avestruz actual),
indiscriminadamente, hasta el año 1300 d.c.; momento en que el último
Moa cayó muerto. Pero, en la década de 1830, un traficante llamado J. S.
Polack, brindó algunos informes sobre el animal. Dijo haber visto sus
huevos y escuchado que aún
vivían “en
lo alto de las montañas”. Otro ejemplar de un Mundo Perdido resucitaba;
y los testimonios sobre su existencia, y las búsquedas que se
desencadenaron, se sostuvieron hasta 1878.
Las islas
del Pacífico sur, con su poco convencional fauna, ayudaron al respecto.
Pero
todos los rincones del planeta, África fue el Continente Misterioso preferido del siglo XIX. Aventureros,
funcionarios, cazadores de fortuna y exploradores se fascinaron con las
extensiones africanas, con sus gentes tan distintas, con sus selvas y
lugares olvidados de la mano de Dios (del Dios cristiano, se entiende).
Allí también los grandes reptiles resurgieron de sus fósiles y
volvieron a caminar sobre el planeta.
 Durante
más de dos centurias se ha venido difundiendo la noticia de que en África
Central existe un animal enorme, con fuertes garras, extensa cola, largo
pescuezo y nariz prominente, habitando los inexplorados pantanos del
Congo. Se cuentan de él historias increíbles, esas que congregan a la
gente y excitan la imaginación.
Los viajeros europeos del siglo pasado conocían de estas preferencias y
le dieron al público lo que el público pedía: un reptil gigantesco,
conocido por los congoleños como el Mokele-Mbembe[15].
Durante
más de dos centurias se ha venido difundiendo la noticia de que en África
Central existe un animal enorme, con fuertes garras, extensa cola, largo
pescuezo y nariz prominente, habitando los inexplorados pantanos del
Congo. Se cuentan de él historias increíbles, esas que congregan a la
gente y excitan la imaginación.
Los viajeros europeos del siglo pasado conocían de estas preferencias y
le dieron al público lo que el público pedía: un reptil gigantesco,
conocido por los congoleños como el Mokele-Mbembe[15].
Un
relato temprano y popular de
fines de la época victoriana fue divulgado por el viajero y narrador de
exageraciones Alfred Aloysius Horn, quien siguiendo el estilo tradicional
escribió que: “Más allá de
Camerún viven cosas sobre las que no sabemos nada [...]. Dicen que Jago-Nini
todavía se encuentra en los pantanos y los ríos. Significa
‘zambullidor gigante’. Sale del agua para devorar a la gente. Los
ancianos te dirán que lo vieron sus abuelos, pero aún creen que está
allí” [16].
Este
relato congolés fue y es creído todavía por toda una legión de
exploradores, autodefinidos con el pomposo título (no oficial) de criptozoólogos
(buscadores de animales extintos o desconocidos) que, desde hace décadas,
se siguen lanzando tras la elusiva bestia de los pantanos.
A
principios de siglo, y partiendo del supuesto de que el animal era un
dinosaurio, se financiaron expediciones
que fracasaron a causa de las fiebres, los ríos y lo inaccesible
de los lugares en los que el rumor ubicaba al Mokele-Mbembe.
Pero ese mismo fracaso era el que mantenía viva la posibilidad futura de
encontrarlo y seguir conservando el convencimiento de su existencia. Es
una claro ejemplo en el que “la esperanza es mucho más fuerte que la
experiencia”. Una mera cuestión de fe, no de ciencia —por más que el
lenguaje aparente ser muy científico y técnico.
Según
relata Daniel Cohen en Enciclopedia
de los Monstruos, el criptozoólogo inglés Ivan Sanderson, en
 1932,
aseguró haber visto huellas grandes y oído ruidos aterradores salir de
las cuevas localizadas a orillas de un río en el Congo. Esta experiencia
se enlaza con la historia relatada por los miembros de la expedición
alemana del capitán Freiherr von Stein Lausnitz, quienes, antes de 1914,
también juraron escuchar hablar del dinosaurio conocido como Mokele-Mbembe,
en la región central de África.
1932,
aseguró haber visto huellas grandes y oído ruidos aterradores salir de
las cuevas localizadas a orillas de un río en el Congo. Esta experiencia
se enlaza con la historia relatada por los miembros de la expedición
alemana del capitán Freiherr von Stein Lausnitz, quienes, antes de 1914,
también juraron escuchar hablar del dinosaurio conocido como Mokele-Mbembe,
en la región central de África.
En
cada una de estas expediciones el rumor cumplió un rol protagónico
destacado. Suscitando atracción y repulsión, rechazó constantemente la
verificación de los hechos. Se alimentó de todo y no dudó en pasar del
estatuto del “se dice” al de
la certeza. Si el monstruo existía desde el comienzo no había más que
buscar sus rastros. Y se siguieron encontrando hasta entrada la década de
1980. En esa oportunidad, el bioquímico norteamericano Roy P. Mackal,
recorrió con sus colegas, James Powell y Richard Greenwell (todos
reconocidos “cazadores de monstruos”), las traicioneras extensiones de
los pantanos de Likouala, en la República Popular del Congo, recogiendo
informes sobre el enigma biológico en cuestión. Ninguno pudo ver al
Mokele-Mbembe. Nadie jamás fotografió a uno o descubrió los restos de
un ejemplar muerto, pero todos saben
que llega a medir más de nueve metros de largo y que su comida favorita
es el fruto de la landolfia, de
sabor agridulce y semejante a una bergamota[17].
La
lista de monstruos es infinita. Los podemos catalogar por tamaño, por
comportamiento o por el hábitat en el que viven (terrestres, lacustres,
fluviales y marinos). Podemos dar descripciones ambiguas o pormenorizadas
de cada uno de ellos. Podemos reírnos, asustarnos o descreer, pero nunca
obviarlos. Han estado y seguirán estando con nosotros, sobreviviéndonos.
Son parte de la “arquitectura fantástica
del universo” [18] y caracterizan
“el viejo culto al misterio, que llegó a ser en muchos casi una
embriaguez”[19].
Los
monstruos son imprevisibles, anómalos, y por lo tanto símbolos perfectos
del peligro y el terror. Abren
 un
agujero de sentido; rompen las leyes; representan la materialidad pura y
lo orgánico. Carecen de moral y encarnan el más arcaico de los temores
humanos: la fantasía de devoración. Han desaparecido de muchos continentes
explorados, pero se niegan a abandonar la imaginación del hombre. Siguen
exigiendo su derecho a estar. Y uno de los más persistentes al respecto
es el hombre salvaje de los bosques.
un
agujero de sentido; rompen las leyes; representan la materialidad pura y
lo orgánico. Carecen de moral y encarnan el más arcaico de los temores
humanos: la fantasía de devoración. Han desaparecido de muchos continentes
explorados, pero se niegan a abandonar la imaginación del hombre. Siguen
exigiendo su derecho a estar. Y uno de los más persistentes al respecto
es el hombre salvaje de los bosques.
HOMBRES
SALVAJES, YETIS Y DEMÁS ESLABONES PERDIDOS
Las
historias sobre hombres salvajes
se proyectan en el imaginario desde los más remotos tiempos. Su presencia
en la antigua Epopeya de Gilgamesh, bajo la figura de Enkkidu (un
semihumano que vive entre las bestias), y datada en el segundo milenio
antes de Cristo, es bastante sugerente. Por su parte, la Edad Media
tampoco olvidó al hombre salvaje de los bosques (homo
sylvestris) y lo representó de cientos de formas
 distintas
haciendo resaltar, en todos los casos, las características paradigmáticas
de la bestia con el objeto de confrontarla con el civilizado habitante de
la ciudad.
distintas
haciendo resaltar, en todos los casos, las características paradigmáticas
de la bestia con el objeto de confrontarla con el civilizado habitante de
la ciudad.
El
salvaje es la otra cara de lo
urbano, el lado negativo del hombre, lo primitivo, lo instintivo. Su
estampa, esculpida en las catedrales europeas desde el siglo XII, ha
podido perdurar hasta nuestros días en leyendas contemporáneas, como las
del Yeti o Pie Grande. Su hirsuta figura y sus hábitos, muchas veces
nocturnos, lo convierten en un negativo de lo que nosotros somos. Marca
contrastes y evidencia, así mismo, el prejuicio racial que se derivó
(renovado) de la teoría evolucionista del siglo XIX. Al respecto, el
antropólogo Roger Bartra, en un excelente estudio sobre el hombre
salvaje, afirma que el mito —fuertemente arraigado en el arte y la
literatura europea desde el medioevo, como dijimos antes— tiene un
significado aún más profundo, y el hecho de que haya perdurado durante
milenios es una prueba de ello. Para Bartra, el hombre civilizado no ha
dado un solo paso sin ir acompañado de su sombra, el salvaje (el Otro)
y si bien muchos han creído que esa imaginería del salvaje es una
expresión del más acendrado imperialismo racista europeo, dicho autor
prueba que la idea del homo sylvestris es muy anterior a la gran expansión colonial y que
la idea es independiente del contacto con grupos extraños y exóticos
(para los occidentales, claro). No es una emanación del colonialismo,
sino una invención que obedece a la naturaleza interna occidental y que
ha servido para asegurar y demarcar la identidad cultural de los europeos.
Delinean los límites externos de la civilización gracias a la creación
de territorios míticos, poblados por marginales, bárbaros, enemigos y
monstruos[20].
El
hombre salvaje tienen por ámbito
el bosque, la montaña o la selva, y mantiene con la naturaleza una relación
muy diferente a la que el occidental tiene desde los tiempos clásicos de
Grecia y Roma. Él conservó un íntimo contacto con el reino animal (cuyo
destronamiento se inicia en el período Neolítico) sin dejar del todo de
pertenecer al universo de lo humano. Representa lo inculto y, por ello, se
lo suele ubicar en regiones poco conocidas o exploradas. Simboliza el
aspecto bestial del ser humano, su faceta irracional e indomable, motivo
por la cual lo transferimos fuera, con el objeto de poder combatirlo con
mayor facilidad.
El
hombre salvaje del que hablamos (el del imaginario), es, al mismo tiempo,
objeto de curiosidad y de legitimación para la tarea “civilizadora”
del hombre blanco y su ciencia. Pero al horror le sigue la fascinación
que el salvajismo despierta.
Compleja
y confusa, la imagen del salvaje de
los bosques, es encontrada en casi todos los continentes, y a
 pesar
de ser un producto típico de la imaginación humana, aguijoneó búsquedas
verdaderas hasta la actualidad. Como las ciudades perdidas, los monstruos
o los tesoros ocultos, el hombre
salvaje encarna la fuerza, la rareza, lo misterioso y lo secreto. Es
otro claro ejemplo de que la imaginación y la conducta se prestan mutuo
apoyo, ejerciendo una acción conjunta que arrastra a la vivencia de
sucesos y lances extraños; en otras palabras, a la aventura.
pesar
de ser un producto típico de la imaginación humana, aguijoneó búsquedas
verdaderas hasta la actualidad. Como las ciudades perdidas, los monstruos
o los tesoros ocultos, el hombre
salvaje encarna la fuerza, la rareza, lo misterioso y lo secreto. Es
otro claro ejemplo de que la imaginación y la conducta se prestan mutuo
apoyo, ejerciendo una acción conjunta que arrastra a la vivencia de
sucesos y lances extraños; en otras palabras, a la aventura.
La
explicación más popular sobre el origen de la creencia en los hombres
salvajes es la que dice que constituye un vestigio de los tiempos paganos,
el recuerdo distante y distorsionado de una creencia anterior en tales
dioses de la selva; deidades que se ubicaban más allá de los límites
cultivados.
Otra
teoría afirma que estos seres son en realidad las personificaciones del
anhelo del hombre civilizado por liberarse de las restricciones del mundo
moderno.
Finalmente,
la última postura teórica sostiene que las leyendas se inspiraron por el
encuentro con un ser bípedo, peludo y semihumano real, pero aún no
identificado por la ciencia[21].
Es ésta la que a nosotros más nos interesa puesto que constituye la
materia prima indispensable para gran número de historias que
extravagantes novelistas y exploradores han difundido —y siguen
difundiendo— con gran éxito.
Nadie
encontró nunca un espécimen de Yeti o Pie Grande, disponible para que
los biólogos y zoólogos lo estudien. Los elusivos “yetis” —cabría
decir lo mismo de Nessie y demás monstruos de la criptozoología— sólo
se dejan mal fotografiar
(siempre de lejos) quedando así confinados al ámbito en el que siempre
estuvieron: el de la literatura de viajes, la novela y la imaginación
Pero
las puertas permanecen abiertas, siguen sosteniendo entusiastas creyentes.
Continuarán
descubriéndose viejos sitios con nuevos ojos y a ellos continuaremos
transfiriendo todos aquellos aspectos, preciados o despreciados, de
nuestra propia cultura. El imaginario se adaptará a las circunstancias
por venir, manteniendo siempre viva (en lo más profundo de nosotros
mismos) la posibilidad de seguir soñando con otros mundos, con la
diferencia, con lo ajeno. Porque “[...]
por más que algunos afirmen que el mundo ha sido explorado en su
totalidad [...], la aventura bien podría estar a punto de comenzar” [22].
Fernando
Jorge Soto Roland
Profesor
Universitario en Historia
Referencias:
[1] Fawcett, Percy Harrison, A Través de la Selva Amazónica, capítulo III, Editorial Zigzag, Madrid, 1974.
[2] NOTA: Durante la Expedición Vilcabamba '98 tuvimos oportunidad de conversar con un avezado cazador cusqueño que nos refirió que en las selvas del Manú la gente afirma haber visto anacondas de casi 100 metros (!). La noticia llegó a diarios de todo el mundo (en el mes de abril de 1998, aproximadamente), sin establecer que la supuesta serpiente no era otra cosa que un pequeño acantilado dejado por un río fuera de curso, y visto desde la distancia.
[3] Fawcett, P.H., op.cit., pág.177. //Nota: En muchas localidades del Amazonas —en la región del río Negro— los lugareños actuales hablan de bagres gigantes que llegan a tragarse enteros a niños pequeños. Según algunos periodistas del History Channel hay pruebas de estos casos.
[4] Ibíd, pág. 266.
[5] Ibíd, pág. 266.
[6] Ibíd, pp. 177-178.
[7] Conan Doyle, Arthur, El Mundo Perdido, Editorial Laertes, Barcelona, 1983.
[8]
Fawcett, P.H., op.cit. pág. 191.
[9] Ibíd, pág. 192.
[10] Conan Doyle, A., op.cit., pp.50-51.
[11] Véase: Hermes Leal, Coronel Fawcett, A Verdadeira História do Indiana Jones, Editorial Geraçao, Sao Paulo, Brasil, 1996.
[12] Conan Doyle, A., op.cit., pp.74-75.
[13] Véase: Cohen, Daniel, Enciclopedia de los Monstruos, Editorial Edivisión, México, 1989.
[14] Ibíd, pp.56-58.
[15] Véase: Criaturas Misteriosas, Biblioteca Time Life, Editorial Atlántica SA., Buenos Aires, 1992.
[16] Citado por Daniel Cohen, op.cit., pág. 61.
[17] Criaturas Misteriosas, op.cit., pág. 55.
[18] Díaz-Plaja, J., Los Monstruos y Otras Literaturas, Editorial Plaza y Janes SA., 1967, pág. 27.
[19] Ibíd, pág. 29.
[20] Véase: Bartra, Roger, El Salvaje Artificial, Ensayos Destino, Editorial Destino, Barcelona, 1997; y Bartra, Roger, El Salvaje en el Espejo, Ensayos Destino, Editorial Destino, Barcelona, 1996.
[21]
Cohen, Daniel, op.cit., pp.17-18.
[22] Allen Bill, en National Geographic Society, Vol.2, Nº 2, febrero de 1998, pág. 1.