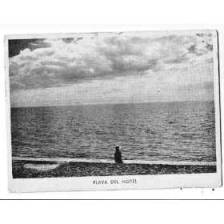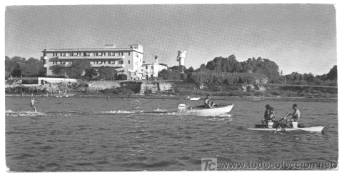|
Introducción
Desde
su construcción, llevada a cabo por etapas entre 1938 y 1945, el Gran Hotel Viena mantuvo con el pueblo de Miramar (Córdoba) una
relación muy particular que fue cambiando con el paso del tiempo y
contribuyó, sin proponérselo deliberadamente, al establecimiento de
ciertas pautas culturales (individuales y colectivas) que hoy reconocemos
casi como «naturales».
La
configuración de un espacio propicio para el turismo y el nacimiento de
Miramar como centro balneario y terapéutico de fama nacional e
internacional, no resultó ajeno a las vicisitudes que se dieron en el
emprendimiento comercial que nos ocupa. El
Gran Viena (o «El
Viena», a secas) resultó ser un verdadero catalizador en la
transformación de las costumbres y fueron dentro de sus sólidos muros de
ladrillo y concreto donde tomaron forma gestos y hábitos que definen la
esencia contemporánea del veraneante y las vacaciones, tal como hoy son
practicadas.
Es
ésta una historia difícil de explicar. Sólo puede entenderse a través
del análisis de las fotografías antiguas que quedan, la tradicional oral
y los escasos documentos que hay del hotel. Es una historia subsidiaria de
otras historias, como la del cuerpo, la del ocio o la del imaginario
social. Su recorrido no fue lineal y eso complica más la tarea del
historiador. Resistencias, permanencias y cambios se superponen como las
tejas de un techo y el relato —indispensable herramienta de la
Historia— se vuelve un tanto vago e impreciso por tener que conciliar
las variadas tendencias que se dieron simultáneamente, sin poder fijar de
manera taxativa un origen cronológico exacto. Como señalara José P.
Barrán: «En la historia de la cultura las fechas que delimitan períodos son casi
fantasías. Y sin embargo, la Historia necesita siempre de marcos cronológicos
que, a pesar de su arbitrariedad, permiten entrever su sustancia, el
tiempo».
En
las páginas que siguen intentaremos reconstruir la vida del turista en el
Gran
Hotel Viena y de cómo éste contribuyó a la construcción de una
práctica convertida hoy en «industria
sin humo». Asimismo, realizaremos una breve aproximación a la
historia de la apropiación del paisaje y la invención de la playa, los
balnearios y la costa como productos culturales, dentro del contexto
general del siglo XX, especialmente entre 1964 y 1980 (años que Noemí
Wallingre considera son parte del denominado Turismo Industrial Maduro).

¿Qué
es lo que hacían los huéspedes durante su estadía en el Gran Viena? ¿Cómo ayudaron a construir una práctica —la del
turismo— que se volvía masiva a medida que avanzaba el siglo? ¿Qué
cambios fueron los que ellos protagonizaron? ¿Cómo se relacionaron con
la naturaleza circundante, con la laguna y la planicie, con la soledad,
las sequías y las inundaciones? ¿De qué manera reconvirtieron todo eso,
transformándolo en “paisaje”? ¿Qué nuevos gestos y actitudes los
diferenciaron de los primeros y elitistas turistas de fines del siglo XIX
y principios del XX? ¿Qué nuevos goces impusieron?
Como
escenario de cambios y resistencias, el Gran
Hotel Viena resulta ser una excelente vía de análisis de ésas y
otras transformaciones. Porque más allá de los nazis, los criminales de
guerra y las leyendas urbanas de fantasmas que hoy circulan alimentadas
por su ruina y decadencia, está la gente que lo habitó y disfrutó, que
trabajó en él, que lo amplió y mantuvo, colaborando en la transformación
no sólo estructural del edificio, sino de un mundo en principio cerrado
pero que, a la postre, impactó en todos, modificándonos.
Fernando
J. Soto Roland
Buenos
Aires, diciembre de 2009.

“Más
allá del mar”[3]
No
siempre nos relacionamos con el mar —u otros espejos grandes de agua—
de la misma manera. La percepción que de él hemos tenido ha sido
cambiante a lo largo de la historia y culturalmente condicionada. Al temor
inicial que siempre despertó le siguió su conquista y dominio.
No hubo sociedad en el mundo antiguo que no lo adorara. Es una constante
que se repite cada vez que nos interesamos por las creencias y
cosmovisiones del pasado. De ahí que historias en parte míticas, con
marcados componentes sobrenaturales, fueran muy comunes al principio, y la
leyenda de la diosa Ansenuza es un buen ejemplo al respecto.
 Recopilada
por Marcelo Montes Pacheco para una brevísima historia de la ciudad de
Miramar, cuenta que una diosa del agua muy bella vivía en un palacio de
cristal en el fondo del “mar” (Mar de Ansenuza, conocida hoy con el
nombre de Mar chiquita) y cuyo carácter
solía ser cruel y egoísta, reclamando como ofrenda a los primeros
pobladores de esas tierras cordobesas el primer amor de todos los
mancebos. Pero un día llegó hasta la laguna un príncipe indio malherido
en una guerra, lamentándose no poder sobrevivir a ese duro trance para
conocer y admirar la belleza de la deidad. Ella, conmovida, se enamoró
perdidamente de él y enfurecida por el brutal destino que le esperaba al
muchacho, se convulsionó. Las aguas se volvieron inquietas y tras un
fuertísimo trueno, el cielo lloró con ella y toda la laguna fue un caos,
durante todo un día y su noche. Al amanecer, el joven príncipe aborigen
—que se encontraba tendido en la playa— advirtió que sus heridas
estaban curadas y cicatrizadas. Abrió los ojos. Algo había cambiado. La
playa era blanca y las aguas, dulces hasta ese momento, se habían vuelto
saladas y turbias. Entonces el muchacho recordó a la hermosa mujer que lo
acariciara antes de que cerrara los ojos y de pronto se sintió sano, pero
con un poderosísimo deseo de meterse en la laguna. Y lo hizo. Caminó
hasta que el agua le llegó a la cintura y después nadó. Pero no se hundía,
sino que flotaba como si unos brazos femeninos le acariciaran el alma.
Siguió nadando hasta que un rayo de sol lo convirtió en flamenco, guardián
eterno de la diosa del mar. Desde entonces las aguas del mar de Ansenuza
son milagrosamente curativa. Recopilada
por Marcelo Montes Pacheco para una brevísima historia de la ciudad de
Miramar, cuenta que una diosa del agua muy bella vivía en un palacio de
cristal en el fondo del “mar” (Mar de Ansenuza, conocida hoy con el
nombre de Mar chiquita) y cuyo carácter
solía ser cruel y egoísta, reclamando como ofrenda a los primeros
pobladores de esas tierras cordobesas el primer amor de todos los
mancebos. Pero un día llegó hasta la laguna un príncipe indio malherido
en una guerra, lamentándose no poder sobrevivir a ese duro trance para
conocer y admirar la belleza de la deidad. Ella, conmovida, se enamoró
perdidamente de él y enfurecida por el brutal destino que le esperaba al
muchacho, se convulsionó. Las aguas se volvieron inquietas y tras un
fuertísimo trueno, el cielo lloró con ella y toda la laguna fue un caos,
durante todo un día y su noche. Al amanecer, el joven príncipe aborigen
—que se encontraba tendido en la playa— advirtió que sus heridas
estaban curadas y cicatrizadas. Abrió los ojos. Algo había cambiado. La
playa era blanca y las aguas, dulces hasta ese momento, se habían vuelto
saladas y turbias. Entonces el muchacho recordó a la hermosa mujer que lo
acariciara antes de que cerrara los ojos y de pronto se sintió sano, pero
con un poderosísimo deseo de meterse en la laguna. Y lo hizo. Caminó
hasta que el agua le llegó a la cintura y después nadó. Pero no se hundía,
sino que flotaba como si unos brazos femeninos le acariciaran el alma.
Siguió nadando hasta que un rayo de sol lo convirtió en flamenco, guardián
eterno de la diosa del mar. Desde entonces las aguas del mar de Ansenuza
son milagrosamente curativa.
El
desconocimiento y el imprevisibles comportamiento de las aguas siempre
mantuvo en jaque a las sociedades ribereñas. Las ruinas de la antigua
Miramar son un testimonio irrefutable de ello.
El
acondicionamiento de la costa al turismo, su diseño como escenario y
espacio de placer y ocio, detecta momentos “optimistas” y
“pesimistas” de los que se derivaron sensaciones y sentimientos muy
variables respecto de la naturaleza. La costa, con el Gran Hotel Viena presidiéndola,
fue escenario de juegos y miradas, encuentros y consumo, prácticas y hábitos
que mutaron sustancialmente con el paso del tiempo, alterando la idea del
“tiempo libre”, apropiándose
de la ribera de la oceánica laguna, generando un espacio nuevo —tanto
psicológica como socialmente— despertando motivaciones que la
acondicionaron hasta convertirla en un centro turístico con balnearios,
clubes, hoteles y una fuerte infraestructura de servicios, en los que el Gran Hotel Viena fue uno
de los exponentes más destacados.
Con
ellos, el barro de la laguna y sus aguas salitrosas se volvieron
soluciones terapéuticas y sitios donde descansar, practicar el ocio,
recuperarse o combatir la enfermedades “de moda” de cada época.
El
Gran
Viena es un subproducto de las relaciones entabladas por el hombre
con su entorno natural hasta convertirlo en un espacio domesticado,
devenido en costa y balneario.
Claro
que en Miramar esa domesticación siempre fue parcial y esporádica. El
ruinoso estado del Hotel Viena es un claro
ejemplo de esa precariedad antropocéntrica a la hora de intervenir sobre
la naturaleza. La transformación del paisaje ha sido fugaz y aleatoria. A
la larga, la naturaleza terminó imponiéndose, modificando los discursos,
el imaginario y las imágenes (fotos y pinturas) de toda la región. También
la cartografía de sus costas, redibujada con cada inundación o
corrimiento de la ribera como producto de las sequías.
La
apropiación de la costa del Mar de Ansenuza —cuyo mojón es y ha sido
el Gran
Hotel Viena— nunca fue total. Sus historias se entrelazan y
confunden. El devenir del hotel sin la laguna es incomprensible. La laguna
sin el hotel es pura geografía. La historia nace, justamente, de ese
cruzamiento, de ese encuentro entre ambas realidades.
Además,
la construcción de ramblas, piletas y muelles —visibles en las fotos más
antiguas— indican un intento por incorporar la laguna a la cultura y al
ocio de las vacaciones.

La
laguna (y sus hoteles convertidos en miradores) empezó a ser interpretada
como espectáculo, como simple placer y goce espiritual de su distante
horizonte. Junto con el placer físico del baño se perfila el poder
idealista de la contemplación romántica que incorpora nuevas prácticas
sociales al turista, que perduran hasta hoy. Actualmente nos paramos ante
ese litoral repleto de ruinas y escombros de un modo diferente, sintiendo
una triste nostalgia, incluso en aquellos que no conocimos al pueblo en
sus días dorados.
La
invención de la playa y del balneario resultó ser un proceso largo, no
lineal, no exento de críticas y elogios.
¿Cómo
la costa de Miramar devino en paisaje turístico? ¿De qué manera el Gran Hotel
Viena contribuyó en esa construcción? De lo que no hay duda es
que las prácticas del balnearismo en Argentina se iniciaron a la vera de
ríos y lagunas. Sólo después, hacia principios del siglo XX, la costa
marítima adscribiría a esa práctica.
En
la Argentina se descubrió primero a la montaña como panorama.
Sólo más tarde la costa seguiría ese derrotero hacia la sensibilidad.
Es ahí cuando el paisaje alcanzó la forma que aún hoy
reconocemos, es decir, el paisaje como una construcción estético
filosófica del territorio.
En un mundo que se industrializaba rápidamente y en que lo urbano,
como una mancha de aceite copaba espacios tradicionalmente verdes, las
ideas de “naturaleza” y “paisaje”
se entrecruzaron hasta formar un bloque indiferenciado en el que lo
natural —lo salvaje— quedaba impregnado de valores liberales, típicos
de la burguesía triunfante. El “paisaje real” —concebido
como algo medido, controlado, racionalizado, humanizado— es reemplazado
por el “paisaje sublime”, que sacude y produce sorpresa,
estupor, en el alma y el turista empezó a buscar una comunión más
original, más pura con la naturaleza. Así pues, éste se hunde, se
funde, en el medio vital que recorre. De ahí la importancia que se le
da no sólo a la percepción visual, sino a la percepción interior,
considerada como la victoria de la expresión y del sentimiento sobre las
normas y las leyes.
Así
empezó el disfrute.
Las
paradojas del agua
Mucho
antes de que el Gran Hotel Viena se construyera, hubieron en Miramar varios
emprendimientos hoteleros que constituyen lo que podríamos llamar la “prehistoria
turística” de la región. Fue aquella una época de sacrificios y
viajes que semejaban verdaderas aventuras al fin del mundo. Llegar hasta
las costas de la Mar Chiquita significaba un reto a la audacia, y a la
incomodidad. Fue un típico tiempo de “pioneros” y, como tal,
idealizado por el discurso localista hasta convertir a esos primeros
hombres en demiurgos del mundo por venir.
¿Qué
buscaban?
La
posibilidad de curar sus enfermedades de piel y de pulmón, dejándose
acariciar por las aguas de la diosa Ansenuza, del la misma forma que lo
hiciera el joven príncipe indio de la leyenda.
Fango
y agua salada. Ése era el grial sanador.
A
poco de descubrirse sus cualidades terapéuticas, hacia fines del siglo
XIX, empezaron a instalarse a orillas de la laguna casitas muy
rudimentarias, habilitadas para recibir a médicos y pacientes. La primera
de la que se tenga referencia se levantó en 1903. Cinco años más tarde,
1908, un inmigrante de origen italiano construiría el primer hotel de la
región (Hotel Mar Chiquita) y a
partir de entonces se inició el largo camino que conduciría hasta el Gran Viena, treinta años
después.
Como
siempre, el desarrollo de una región turística está íntimamente ligado
con los medios de comunicación. Por ello, cuando en 1912 el largo brazo
del Progreso extiende las vías del ferrocarril hasta la localidad de
Balnearia, a sólo 12 kilómetros de Miramar, el flujo de visitantes
aumentó de manera considerable. Y si bien todavía no podía hablarse de
turismo de masas, el pueblo a orillas del “mar” prosperó, atrayendo a
una clientela de alto nivel económico, fundamentalmente proveniente de
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (capital).
El
pueblo creció y prosperó. Se levantaron centros termales, restaurantes,
paseos públicos y nuevos hospedajes. Fue un proceso gradual, lento,
persistente y muy próspero para algunos. Las actividades hospitalarias
desplazaron gradualmente a las agrícola-ganaderas y Miramar se convirtió
en una localidad orientada exclusivamente al sector servicios.
Recién hacia 1939 el Gran
Viena hará acto de presencia en la historia de la villa costera.
Habría que esperar a 1946 para que Argentina entrara en la fase de
turismo masivo, coincidente con la llegada de Juan D. Perón a la
presidencia de la Nación y la implementación del Estado Bienestar.
En
el caso concreto del Viena, su edad
dorada sobrevendría en la década de 1960, prolongándose hasta la
subida del nivel de la laguna, iniciada a fines de 1977.
La
“vida de hotel” en las
instalaciones del Gran
Viena cambió como cambió la sociedad y la práctica del turismo
a lo largo de los años que van de 1939 a 1980 (año en el que cerró
definitivamente sus puertas). No sería lógico imaginar su cotidianeidad
como algo homogéneo. Muchas cosas cambiaron a lo largo del siglo XX. Y lo
hicieron a una velocidad sorprendente, desde la moda hasta las prácticas
sociales, pasando por la representación que la gente se hacía de la vida
en el balneario, frente al mar. Sus relaciones con él también se vieron
modificadas. Por ese motivo, diacrónicamente analizada, en la historia
del Gran Hotel Viena lo que prevalece es la heterogeneidad.
El
hotel representa un pequeño compendio de lo que significó fue “ir
de vacaciones” a partir de 1939 y de cómo una práctica de pocos se
masificó hasta llegar a ser lo que el turismo es actualmente.
Fueron
ciertas prácticas sociales las que, desde la década de 1930
aproximadamente, construyeron el universo simbólico de lo que hoy
llamamos “vacaciones” y
dieron una nueva definición a conceptos tales como “tiempo
libre”, ocio o veraneo.
Esa construcción de nuevas ideas y sentimientos tomó forma desde los
hoteles y el Gran Viena ocupó en ese
proceso un rol fundacional, como tantos otros establecimientos (la mayoría
de ellos, actualmente, bajo las aguas).
Desde
sus patios y terrazas, así como desde otros ámbitos de socialización
del complejo, se fueron elaborando nuevos valores, ideas y prácticas, que
son los que hoy ordenan los comportamientos de los turistas, permitiendo
interpretarlos y darle sentido a lo que vemos y hacemos cada vez que vamos
a la playa.
Nuevos
y viejos goces se asientan. El baño, el barro, las diversas operaciones
terapéuticas y naturalistas se incorporan a los hábitos del hotel y toda
la infraestructura del pueblo se vio así modificada. Si bien este proceso
había comenzado años antes, alcanza con el Gran
Hotel Viena su momento más claro y evidente en los ’60 y ‘70.
Aislado,
aparte de todo, el Viena y su “barrio
alemán”, constituyó un universo social distinto al resto del
pueblo que, 20 manzanas más allá, desplegaba su nuevo rol de balneario
terapéutico de espaldas al gran hotel.
¿Quién
le dio la espalda a quién?
 Según
los vecinos más memoriosos, fue el complejo de Max Palhke el que se
autosegregó y así se mantuvo hasta la década de 1960. Durante el
oportunista gerenciamiento del señor Sosa, parte de ese aislamiento
disminuyó aunque no desapareció del todo. El Viena siguió siendo —aunque en menor medida— un mundo
cerrado al resto de la realidad social del pueblo. Autosuficiente y con
cierto aire de superioridad, el hotel mantuvo su estampa diferenciadora,
evitando así que los miramarenses se identificaran con él.
Este, tal vez, haya sido el motivo por el cual permanecieron inmutables
frente a su gradual decadencia. Según
los vecinos más memoriosos, fue el complejo de Max Palhke el que se
autosegregó y así se mantuvo hasta la década de 1960. Durante el
oportunista gerenciamiento del señor Sosa, parte de ese aislamiento
disminuyó aunque no desapareció del todo. El Viena siguió siendo —aunque en menor medida— un mundo
cerrado al resto de la realidad social del pueblo. Autosuficiente y con
cierto aire de superioridad, el hotel mantuvo su estampa diferenciadora,
evitando así que los miramarenses se identificaran con él.
Este, tal vez, haya sido el motivo por el cual permanecieron inmutables
frente a su gradual decadencia.
La
actual identificación de la sociedad con el edificio es el resultado de
un proceso reciente. El “cariño” y “orgullo”
que el hotel despierta entre los lugareños es un fenómeno posterior a
las grandes inundaciones iniciadas a fines de los ’70.
Sólo
cuando más del 65 % del pueblo quedó anegado por las aguas del Mar de
Ansenuza y el Gran
Viena se convirtió en un espectro, el hotel empezó a ser visto
con ojos complacientes y tenido en cuenta como mojón emblemático de la
historia local. No antes.
De
ser casi un “cuerpo extraño”,
un injerto arquitectónico descontextualizado dentro de una realidad
social que lo ignoraba, la obra de Máximo Palhke pasó a ser el símbolo
del Miramar.
Tras
la Gran Inundación de los
’70, la destrucción de casas y edificios costeros contribuyó a exaltar
la presencia del “gigante”
en el horizonte urbano. Hoy, vislumbrado desde cualquier parte de la
costa, el Gran
Viena se impone en el paisaje como si reclamara —aún en
ruinas— el lugar que antes no tenía, ni quería tener.
Son
las paradojas que trajo el agua.
Una
nueva forma de ser
El
barro y los baños en agua salada prefiguran el gusto por experiencias
ociosas que incorporaron a la playa nuevos escenarios para el
entretenimiento y la distensión; sin dejar a un lado el descanso de las
charlas en los bares y confiterías, frente a los fogones nocturnos o los
medidos desenfrenos en las fiestas de carnaval.

Hacia
1970, el Gran
Hotel Viena tenía frente al sector principal —no bien se
cruzaba la calle y casi sobre la franja costera— una pileta de natación
(debemos recordar que los ’70 fueron, en sus comienzos años de sequía,
y los empresario privados decidieron construir piscinas cerca de los
hoteles ya que el mar se había retirado más de 3 kilómetros). La ribera
se convirtió en un espacio donde practicar actividades de todo
tipo: recreativas, de esparcimiento y deportivas al aire libre,
especialmente en una época en la que el deporte era exaltado por sus
virtudes espirituales y patrióticas.
La
instalación del deporte durante las vacaciones (el picadito de fútbol,
el voley playero, la pelota paleta, el tenis, etc.) señala la intensión
de agregar una práctica productiva en otra improductiva (la del ocio
vacacional). Como dijo Juan José Sebrelli: “el ocio no puede ser libre porque entonces mostraría la esclavitud del
trabajo”.
El
Gran
Hotel Viena es un vástago más del período de entreguerras
(1918-1939) y como tal un ámbito de socialización muy diferente al de
los señoriales emprendimientos hoteleros de fines del siglo XIX y
principios del XX (como el Eden
Hotel de La Falda o el Club
Hotel de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires). En el Viena
pueden rastrearse los signos de una sociedad que se vuelve, con el paso
del siglo, más y más distendida, menos acartonada y profundamente
individualista. Formalismos que surgen en una época en la que el cuerpo
se convierte en el lugar de la identidad personal. El propio cuerpo se
constituye en la realidad misma de la gente y con esto el placer, el
descanso y la relajación cobran un nueva dimensión. Desde entonces, al
cuerpo hay que cuidarlo, mimarlo, conservarlo joven y en buen estado. Deja
de ser un objeto de castigo, de pecado y martirio. El hedonismo inicia su
progresivo ascenso social y el cuerpo debe “soportar” —como mejor
pueda— las cargas que le impone el trabajo. Éste ya no se define como
“bendición”, sino como “un
mal necesario”. La verdadera vida no es la del trabajo y los
negocios. Las vacaciones ocupan su lugar y se convierte en el único
momento en el que el cuerpo se libera y desarrolla toda su potencialidad.
El tiempo libre del veraneo es el que libera al hombre. Lo sacan del
encorsetamiento de los horarios, de las obligaciones, de la tiranía de
las agujas del reloj, lanzándolo al ocio despreocupado que, hoteles como
en Gran
Viena, hacían posible.

De
todos modos, la libertad no es aún plena.
«No
hay que confundir libertad con libertinaje», argüían los más
viejos. El Gran
Viena seguía regulando ciertos hábitos y conductas. Las
recomendaciones al silencio y respeto por
el otro obligan a acomodar dichos y gestos. Carteles publicitarios del
hotel decían lo siguiente:
«Si
usted tiene la dicha de estar sano, considere que hay otras personas que
vienen enfermas a descansar. Evite hacer ruido».
«Hay
personas que necesitan dormir la siesta porque descansan mal de noche o
por indicación médica: de 14 a 16 horas rogamos no perturbar mi descanso».
«¿Acostumbra
usted a levantarse temprano? Muy bien, pero tenga en cuenta que hay otros
huéspedes que, por prescripción médica, deben prolongar las horas de
descanso. Ayudemos también usted amablemente a mejorar su salud, evitando
los ruidos innecesarios. Muchas gracias».
Únicamente
en el barro de la laguna, en la playa o la pileta de natación, las normas
parecerían relajarse, soltando el cuerpo como pocas veces se veía décadas
atrás. Claro que la flexibilización de los antiguos formalismo no se dio
de manera lineal ni brusca. El comportamiento público y los tradicionales
roles sociales se resistieron a los “nuevos modos”. La espontaneidad —hija del siglo XX— debería
librar todavía muchas batallas, siendo reprimida y criticada por los
sectores más conservadores.
Pero
la evolución de las costumbres en pos de personas diferentes, dueñas de
sus particularismos y alejadas de lo previsible, ya había empezado y nada
iba a interponerse en su camino (ni siquiera los regimenes totalitarios
que intentaron coartarla resultaron eficientes moderadores del proceso),
 Las
manifestaciones de esta “nueva
forma de ser” empezó a notarse durante el privilegiado
espacio/tiempo de las vacaciones, después de la segunda guerra mundial y
el Gran Hotel Viena puede ser
visto como el escenario experimental de las cambiantes costumbres
colectivas y privadas. Las
manifestaciones de esta “nueva
forma de ser” empezó a notarse durante el privilegiado
espacio/tiempo de las vacaciones, después de la segunda guerra mundial y
el Gran Hotel Viena puede ser
visto como el escenario experimental de las cambiantes costumbres
colectivas y privadas.
El
descanso, el cada vez más presente tuteo, los juegos, los paseos y el
distendimiento, constituirán el telón de fondo de los veraneos y del
nuevo estado de espíritu, propio de una cultura y una industria (el
turismo) orientadas al encuentro, la sonrisa y la relajación.
La
“vida del turista” en el Gran Viena involucró, desde los años ‘50 y ’60, una
capacidad novedosa en la gente: la de aceptarse a sí mismo como ridícula.
Esto
se advierte especialmente en las actividades costeras y baños de fango.
Las fotografías muestran todo esto con claridad. La gente se burla de sí
misma. La parodia desacraliza los roles tradicionales y es posible “volver
del ridículo”.
 Esta
nueva forma de ser inhibió ciertos temas serios
de conversación, que no fueron bienvenidos en las charlas, a menos que
uno quisiera ser calificado de “aguafiestas”,
como señalara Edgar Morin. Esta
nueva forma de ser inhibió ciertos temas serios
de conversación, que no fueron bienvenidos en las charlas, a menos que
uno quisiera ser calificado de “aguafiestas”,
como señalara Edgar Morin.
Las
vacaciones demandaban ser consideradas un paréntesis en las actividades
crudas de la vida, especialmente después de los ’50, que fue cuando los
medios masivos de comunicación empezaron a alimentar y difundir la
necesidad de esa sana interrupción en la vida cotidiana.
La
radio y la televisión contribuyeron mucho en el proceso. Y así, a lo
largo de los ’60, las diferencias generacionales se volverían muy
comunes, y caldo de conflicto permanente entre viejos y jóvenes.

La
llamada “Edad de Oro” del Gran Viena (1960-1977) son los años de la irrupción feminista
en occidente y a pesar del conservadurismo propio de una Argentina signada
por las dictaduras militares y las democracias vigiladas, nuestro país
fue también protagonista del cambio. Las reivindicaciones igualitarias de
las mujeres, la minifalda y la evolución general de la vestimenta —que
vio irrumpir el pantalón entre las féminas— abren las puertas a unos
’70 repletos de productos unisex, maquillaje, nuevos trajes de baño y,
entre los hombres, el retroceso de las corbatas y la bienvenida a la barba
de militante comprometido.

Las
reglas internas
Según
me informara un ex-empleado que trabajó en el hotel durante la década de
1970, el Gran
Viena era caro y sus huéspedes venían principalmente de la
provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
«No
vi muchos alemanes, aunque los había entre los pasajeros. Yo era un niño
de 13 años que trabajaba de botones, los autos pasaban a las cocheras
pero no era esa la sección que debía atender. Mi tarea era subir las
valijas y entregar las llaves de la habitación, aunque los
coches sé que eran muy buenos y caros para la época. También hay que
tener en cuenta que, como niño, naturalizaba esa vivencia y todo me parecía
lo más normal del mundo. Sólo me preocupaba por mis asuntos, que eran
recoger la mayor cantidad de propinas y escaparme a la biblioteca del
hotel, aunque Sosa me encontraba y me retaba. En esos años el hotel
estaba regenteado por el Sr. Sosa, un emprendedor, más que empresario,
que se instaló con toda su familia y explotó comercialmente el lugar sin
hacer la más mínima inversión. Es más, se cree que uno de sus negocios
era precisamente desprenderse de objetos de valor del hotel. Tienes que
pensar que después que muere el ingeniero y se retiran los Kolomi, nadie
se hizo cargo de nada. El hotel quedó abandonado prácticamente, y a
merced de estos oportunistas que siempre aparecen. El edificio conservaba
su fachada y el ala principal funcionando casi a pleno, los salones
estaban siendo utilizados y las habitaciones funcionaban plenamente. A
determinada hora de la tarde me encargaba de entregar y retirar las
toallas de los baños termales que estaban en funcionamiento, aunque
algunos no lo hicieran correctamente».
Pero,
¿qué hacían los huéspedes una vez que se instalaban en el Gran Hotel Viena?
¿En qué invertían su tiempo?
Al
parecer había poco tiempo para aburrirse. Las actividades se regulaban de
acuerdo a la hora del día y constaban tanto de prácticas individuales
como grupales. La necesaria e insoslayable socialización en el hotel
obligaba a que sus huéspedes estuvieran al tanto de lo que los otros hacían,
tanto para compartir y divertirse, como para respetar el tiempo de los demás.
Leyendo
las indicaciones de su Reglamento Interno, podemos reconstruir lo que debieron haber hecho
la mayoría de las personas que lo habitaron temporariamente.
No
bien arribaba (ya sea en ómnibus, desde el pueblo de Balnearia, o en
automóvil particular), el huésped estaba obligado a registrarse con
nombre y apellido completo, indicando el lugar de procedencia.
Lamentablemente no nos queda a la fecha ninguno de esos registros y por lo
tanto nos resulta imposible conocer las personalidades que visitaron el
hotel (como de hecho sí es factible en el caso del Eden Hotel de La Falda).
El
horario de salida (check-out) era el de las 11 horas. Caso contrario se cobraba el día
completo. El precio de la pensión diaria incluía desayuno, almuerzo y
cena, sin bebidas. El menú no era a la carta y el consumo del bar debía
ser abonado al contado. El desayuno, después de la 09:30 horas era
considerado como extra, lo que indica que había que levantarse temprano
para poder disfrutar del mismo.
Si
comparamos los horarios con el de los hoteles actuales, las comidas y
refrigerios eran servidos con una media hora antelación:
Desayuno:
desde las 7:30 a las 9:30 hs.
Almuerzo: a las 12:30 hs.
Merienda:
de 16 a 17 hs.
Cena:
a las 20 hs.
Una
vez en la recepción, el pasajero tenía que dejar un depósito en la
administración. En ese caso, la factura debía pagarse semanalmente. Pero
si se prefería evitar dicha erogación inicial, el hotel cobraba la estadía
cada tres días, no aceptándose el pago con cheques (aún existiendo en
el edificio una sucursal del Banco Nación).
Instalados
en sus cuartos, los visitantes podían solicitar el servicio
de cubiertos en su propia habitación, evitando bajar a los comedores
de la planta baja. Era posible comer a solas, pero se lo consideraba como
un adicional extra, debiéndose pagar esa comida aparte.
Toda
rotura, destrucción o pérdida de muebles y objetos ocasionados por los
huéspedes debían ser abonados por su valor íntegro y la Administración
no se responsabilizaba por las sustracciones de dinero o alhajas.
Como
ya hemos dicho antes, el descanso era “sagrado”.
Se cuidaba mucho que los visitantes disfrutaran del mismo sin
inconvenientes.
El
hotel estatuía:
«Durante
las horas de la siesta (13 a 15 horas) y desde las 22 hasta las 7 horas de
la mañana, se pide encarecidamente la observancia de un completo silencio
en las galería, y accesos a las habitaciones, estando en interés de cada
huésped no hacer ruidos ni dar golpes al cerrar las puertas y ventanas.»
No
debemos olvidar que el Gran Viena era una empresa
orientada al cuidado de la salud (lo que en la jerga se denominada un «hotel
sanitario»).
El
artículo 10º del Reglamento Interno llama la atención. En él se hace referencia
explícita a “no usar las toallas
para secar las navajas u hojas de afeitar; se les entregará, para tal
fin, pequeñas toallitas especiales.» Desconozco el motivo por el
cual eran tan específicos en ese asunto.
Por
otro lado, estaba estrictamente prohibido:
1.
«Introducir personas extrañas en las habitaciones, sin previo aviso a la
Administración;
2.
Sacar de los cuartos de baño y llevar al exterior, patio o playa,
las toallas pertenecientes al hotel;
3.
Llevar perros o cualquier otra clase de animales a las
habitaciones;
4.
Conectar planchas, calentadores, ventiladores, aparatos de radio u
otros aparatos eléctricos en las habitaciones;
5.
Dejar
la luz encendida al abandonar las habitaciones.»
Finalmente
se solicitaba que todos los reclamos pertinentes se hicieran directamente
en la Administración y que
«No
serán admitidas personas afectadas de enfermedades contagiosas.»
Si
uno cumplía con todas estas indicaciones y requisitos, ya estaba listo
para disfrutar de una agradable y desproblematizada estadía, en la que
era posible llevar a cabo un número muy variado de saludables actividades
recreativas.
Pasatiempos
Siguiendo
con nuestro propósito de recrear la vida cotidiana de los huéspedes del Gran
Viena, dedicaremos las líneas que siguen a analizar los
diferentes pasatiempos que consumían sus horas de esparcimiento y
descanso. Porque más allá de las actividades dedicadas a cuidar de la
salud, estaban las otras.
 Los
paseos por la costa —y la contemplación
del atardecer a la sombra del gran hotel— siguen siendo una de las
experiencias más vivificantes que puedan experimentarse en Miramar. Pero
las cosas ya no son como antes. La gran diferencia, entre los atardeceres
de los años ‘60/’70 y los actuales, radica en que todo el entorno
costero ha cambiado. Hoy, millones de toneladas de ladrillos, concreto,
vigas de hierro retorcidas y oxidadas, azulejos y restos de viviendas
destruidas (producto de la inundación iniciada a fines de 1977) generan
una extraña sensación de finitud y nostalgia por una época que ya no
existe. Todo un mundo se fue con la crecida. Y cuando un mundo se va,
genera tristeza. Porque no sólo una parte de Miramar ya no está. Lo que
desaparecieron también son los recuerdos, sacrificios, anhelos y sueños
de muchísima gente. Los
paseos por la costa —y la contemplación
del atardecer a la sombra del gran hotel— siguen siendo una de las
experiencias más vivificantes que puedan experimentarse en Miramar. Pero
las cosas ya no son como antes. La gran diferencia, entre los atardeceres
de los años ‘60/’70 y los actuales, radica en que todo el entorno
costero ha cambiado. Hoy, millones de toneladas de ladrillos, concreto,
vigas de hierro retorcidas y oxidadas, azulejos y restos de viviendas
destruidas (producto de la inundación iniciada a fines de 1977) generan
una extraña sensación de finitud y nostalgia por una época que ya no
existe. Todo un mundo se fue con la crecida. Y cuando un mundo se va,
genera tristeza. Porque no sólo una parte de Miramar ya no está. Lo que
desaparecieron también son los recuerdos, sacrificios, anhelos y sueños
de muchísima gente.
Durante
la “Edad Dorada”, los turistas disponían de una rambla para recorrer el
contorno costero del pueblo y los caminantes podían estimular los
sentidos de la vista, del olfato y el oído, incitando sensaciones físicas
que impulsaban al pensamiento, la reflexión y los recuerdos, de un modo
muy diferente al que lo hacemos actualmente (ante las ruinas). En
vacaciones, y ante una costa por entonces domesticada, el optimismo era
seguramente lo que prevalecía. La nostalgia no tenía, todavía, cabida
en el imaginario social.
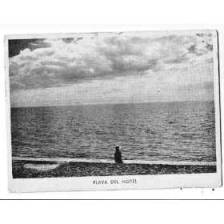 Sentarse
frente al “mar”, contemplándolo
apaciblemente sin un horario que cumplir y todo el día para “hacer
nada”, constituía la quintaesencia del “tiempo
libre”. Era así factible recrear una sensación de libertad, pocas
veces vivenciada en otras actividades. Por otro lado, observar el sol
color naranja meterse tras el horizonte, más allá de la laguna, se
convertía en una perfecta metáfora de la vida misma. La naturaleza
ya era paisaje. Sentarse
frente al “mar”, contemplándolo
apaciblemente sin un horario que cumplir y todo el día para “hacer
nada”, constituía la quintaesencia del “tiempo
libre”. Era así factible recrear una sensación de libertad, pocas
veces vivenciada en otras actividades. Por otro lado, observar el sol
color naranja meterse tras el horizonte, más allá de la laguna, se
convertía en una perfecta metáfora de la vida misma. La naturaleza
ya era paisaje.
La
lectura solitaria representó,
seguramente, un hito importante en la vida del hotel. Leer en silencio y
para sí mismo implico también vivenciar una importante dosis de
libertad. Ese ocio intelectual le permitía al lector elegir un libro u
otro, leer o simular que se lee, hacer algo o no hacer nada. Dejar pasar
el tiempo con el diario, libro o revista en la mano es también parte
importante de las vacaciones. No hay obligaciones. Excepto la de pasarla
bien.
“El
lector es el decide el ritmo, si desea leer ininterrumpidamente o a
intervalos, y permitir que la imaginación vuele y haga las conexiones que
desee. La lectura requiere de largos periodos de calma, ya que a una
velocidad agradable de 200 palabras por minuto, leer una novela normal
llevaría unas 15 horas”.
 Intimidad,
soledad y retiro.
Eso es lo que encontraban los huéspedes del Viena cuando se sentaban a
leer en el patio central del edificio o en la ribera vecina (incluso
flotando en las mismas aguas de la Mar Chiquita). Se sabe que el hotel
disponía de una biblioteca propia. Lamentablemente, nada quedó de ella
tras la crecida. El edificio que la contenía (el llamado Sector
Termal) se desmoronó por la acción de las aguas en 1982. ¿Qué libros se guardarían en sus estantes? ¿Qué temática era la
preferida por aquellos días?¿Con qué asiduidad se retiraban dichos
tomos? Intimidad,
soledad y retiro.
Eso es lo que encontraban los huéspedes del Viena cuando se sentaban a
leer en el patio central del edificio o en la ribera vecina (incluso
flotando en las mismas aguas de la Mar Chiquita). Se sabe que el hotel
disponía de una biblioteca propia. Lamentablemente, nada quedó de ella
tras la crecida. El edificio que la contenía (el llamado Sector
Termal) se desmoronó por la acción de las aguas en 1982. ¿Qué libros se guardarían en sus estantes? ¿Qué temática era la
preferida por aquellos días?¿Con qué asiduidad se retiraban dichos
tomos?
Los
juegos de salón y las
actividades al aire libre constituyeron también parte del universo turístico
del Gran
Viena. Los naipes, el dominó y el ajedrez
congregaban a las personas en torno a una mesa, generando discusiones y
amistades en un entorno no siempre distendido, en el que las normas exigían
seguir ganando. “Jugar en serio” ya era un comportamiento común en la segunda
parte del siglo XX. El ocio puro, el “no
hacer nada”, el “jugar por
jugar” empezaba a ser incomprendido por muchas personas.
El
hotel disponía en los años ’70 de un bowling,
construido con aromática madera de sándalo, en donde se deben haber
organizado más de un campeonato de verano. Las malas lenguas hablan también
de un pabellón para el tiro al
blanco en los sótanos del edificio (aunque esto no está del todo
certificado). Por las postales y fotos de la época sabemos que la gente
disfrutaba de paseos en botes y de esquí acuático.
La
siesta, como ya hemos visto,
era sacrosanta en el Gran
Viena. Una
verdadera Paz de Dios que, como en la Edad Media, constituía un
paréntesis que interrumpía cualquier cosa que se estuviera haciendo. Natural
pereza reparadora después del almuerzo, la siesta puede ser vista como el
paliativo necesario a un calor insoportable que se volvía paisaje a
partir de las dos de la tarde.
 Escribir
fue con seguridad otras de las relajadas actividades que los huéspedes
practicaban a diario durante sus estadías en el Gran Viena. En una época en la que el correo electrónico no
existía siquiera en la imaginación de la gente, el lápiz y el papel se
volvían indispensables a la hora de mantener contacto con los familiares
lejanos o estar al tanto de la marcha de los negocios. Las cartas y las
postales tenían caligrafía personalizada, no eran virtuales y
necesitaban de un correo para ser enviadas. Para ello, durante un tiempo,
el hotel dispuso de una sucursal del Correo Argentino en su hall
principal. Como práctica privada, la escritura debió ocupar un tiempo
importante durante las vacaciones. De todos modos, el Viena
nunca fue asociado con el esnobista mundillo de los escritores, como sí
ocurrió con el Viejo Hotel Ostende, a orillas de la costa bonaerense. Escribir
fue con seguridad otras de las relajadas actividades que los huéspedes
practicaban a diario durante sus estadías en el Gran Viena. En una época en la que el correo electrónico no
existía siquiera en la imaginación de la gente, el lápiz y el papel se
volvían indispensables a la hora de mantener contacto con los familiares
lejanos o estar al tanto de la marcha de los negocios. Las cartas y las
postales tenían caligrafía personalizada, no eran virtuales y
necesitaban de un correo para ser enviadas. Para ello, durante un tiempo,
el hotel dispuso de una sucursal del Correo Argentino en su hall
principal. Como práctica privada, la escritura debió ocupar un tiempo
importante durante las vacaciones. De todos modos, el Viena
nunca fue asociado con el esnobista mundillo de los escritores, como sí
ocurrió con el Viejo Hotel Ostende, a orillas de la costa bonaerense.
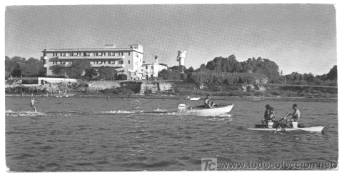 Estar
de vacaciones era “estar lejos”
de las obligaciones, tanto espacial como cronológicamente. Se manejaban
otros tiempos. Los relojes parecían, comparados con los nuestros, marcar
las horas con más lentitud. Era una época en la todavía podía uno desenchufarse voluntariamente y en la que telefonía no te acompañaba
a la playa, ni a los paseos por la costanera. La sensación de libertad,
con seguridad, era mayor que la nuestra, atiborrados como estamos de mails
y mensajes de textos a nuestros celulares, Estar
de vacaciones era “estar lejos”
de las obligaciones, tanto espacial como cronológicamente. Se manejaban
otros tiempos. Los relojes parecían, comparados con los nuestros, marcar
las horas con más lentitud. Era una época en la todavía podía uno desenchufarse voluntariamente y en la que telefonía no te acompañaba
a la playa, ni a los paseos por la costanera. La sensación de libertad,
con seguridad, era mayor que la nuestra, atiborrados como estamos de mails
y mensajes de textos a nuestros celulares,
 Los
baños de mar y las terapias termales,
así como la fangoterapia,
fueron desde fines del siglo XIX el principal motivo de desplazamiento a
la zona y una de las causas más comúnmente aducidas para explicar la
construcción de hoteles como el Gran
Viena. El hotel formaba parte de un grupo de complejos sanitarios
tendientes a combatir enfermedades pulmonares y cutáneas. Pero a medida
que los antibióticos permitieron la erradicación de muchas de esas
dolencias tradicionales, sus instalaciones se asociaron más al “buen pasar” que a cuestiones médicas, especialmente durante los años
que van de 1960 a 1980. El termalismo no sólo quedó ligado al temas de
salud, sino a aspectos relacionados con el bienestar del cuerpo, el
descanso físico y la relajación total. Salud y relax se dieron la mano en un largo apretón que dura hasta nuestros días. Los
baños de mar y las terapias termales,
así como la fangoterapia,
fueron desde fines del siglo XIX el principal motivo de desplazamiento a
la zona y una de las causas más comúnmente aducidas para explicar la
construcción de hoteles como el Gran
Viena. El hotel formaba parte de un grupo de complejos sanitarios
tendientes a combatir enfermedades pulmonares y cutáneas. Pero a medida
que los antibióticos permitieron la erradicación de muchas de esas
dolencias tradicionales, sus instalaciones se asociaron más al “buen pasar” que a cuestiones médicas, especialmente durante los años
que van de 1960 a 1980. El termalismo no sólo quedó ligado al temas de
salud, sino a aspectos relacionados con el bienestar del cuerpo, el
descanso físico y la relajación total. Salud y relax se dieron la mano en un largo apretón que dura hasta nuestros días.
Los
juegos azar tampoco estuvieron
ausentes. ¿Quién no ha soñado
alguna vez con regresar a casa de las vacaciones teniendo todos los gastos
compensados por un batacazo en la ruleta? De seguro muchos lo hicieron
en el Gran Viena entre los años 1978 a 1980. Pocos tiempo antes de
cerrar definitivamente sus puertas, el hotel dispuso de un casino. Tras la crecida de la laguna y la desaparición bajo las
aguas del Hotel Copacabana —empresa que regenteaba el primer casino de
la provincia de Córdoba— la ruleta se trasladó al Gran Viena y allí se
mantuvo girando hasta que el mar inundó los sótanos y debió cerrar
definitivamente.

Palabras
finales
EL
Gran
Hotel Viena es hoy un mundo vacío. Ya no convoca huéspedes y sus
habitaciones, comedores, pasillos y patios carecen de la vida cotidiana
que intentamos recrear en este trabajo.
Los
antiguos veraneantes han envejecido o están muertos. Sus paredes y
columnas soportan como pueden el paso de los años, la humedad y el
deterioro. Es una mera sombra de lo que un día fue. Una ruina nostálgica,
misteriosa e inquietante. Sólo con el espíritu propio del romanticismo
podemos seguir encontrando en él belleza.
Y
la tiene.
La
conserva, como conserva tantas preguntas sin respuestas, volviéndose críptico,
mudo, ante las tantas dudas que surgen cuando nos paramos frente a su
estructura herida.
Ya
no hay más huéspedes en el Viena. Sólo curiosos visitantes que, guiados por especialistas
locales, recorren parte de sus instalaciones en menos de dos horas. El
encanto de la vida, antes presente cada mañana, en cada actividad
desplegada, dio paso al encanto de la muerte y la decadencia.+
La
natural fuerza de la laguna reclamó lo que nunca había dejado de ser
suyo y la costa, antes domesticada, se sublevó volviéndose
arrolladoramente salvaje e impiadosa. La inundación del ’77 no sólo se
tragó más de la mitad del pueblo, sino que también opacó el brillo del
gran hotel.
Aún
así, sus restos, hoy revalorizados por muchos, anuncian esperanza. Una
esperanza agónica, pero siempre activa en cada acto de los habitantes del
pueblo que, tras el desastre de hace más de 20 años, supo sacar fuerzas
y reconstruir gran parte de lo que el agua se había llevado.
Miramar
y el Gran
Viena ya no son lo que antes fueron. Pero la vida continúa y con
cada vuelo rasante de flamenco sobres sus costas, los sueños de un futuro
mejor se reeditan.
Ojalá
que cuando ese futuro venturoso se concrete definitivamente el Gran
Hotel Viena siga estando allí, como testimonio de la omnipotencia, éxito,
fracaso y recuperación del hombre.
Fernando
Jorge Soto Roland
Profesor
en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata
Diciembre
de 2009
Email:
sotopaikikin@hotmail.com BIBLIOGRAFÍA
ALIATA,
F. y SILVESTRI G. (1994). El
Paisaje en el Arte y en las Ciencias, Bs As, CEAL.
CICERCHIN,
Ricardo (2005). Viajeros Ilustrados
y Románticos en la Imaginación Nacional, Argentina, Editorial
Troquel.
DELUMEAU,
Jean (1989). El Miedo en
Occidente, Madrid, Editorial Taurus.
HOBSBAWM,
Eric (1995). Historia del Siglo XX,
Barcelona, Editorial Taurus.
LOSADA,
Leandro (2009). Historia de la
Elites en Argentina, Buenos Aires, Sudamericana.
OVIEDO,
Juan Jesús (2008). Balneario
Rico, Pueblo Pobre. Una mirada crítica a los centros turísticos de la
costa bonaerenses, Villa Gesell, Argentina, Talleres Gráficos de
Impresos Printer SC.
PEUSER,
Angélica Knaak (1956). El
Alma del Siglo XX, Buenos Aires, Argentina, Editorial Peuser.
PROST,
Antoine (1989). “Fronteras y
espacios de lo privado”, en Ariés Philippe y Duby Georges. Historia
de la Vida Privada. La Vida Privada en el siglo XX, Argentina,
Editorial Taurus, p.: 13-155.
ROMERO,
José Luis (1994). La Cultura
Occidental, Madrid, Alianza.
ROMERO,
Luis Alberto (2001). Breve Historia
Contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, Argentina, Fondo de
Cultura Económica.
RYBCZYNSKI,
Witold (1991). La casa. Historia de
una Idea, Argentina, Emecé.
RYBCZYNSKI,
Witold (1992). Esperando el Fin de
Semana, Barcelona, Emecé.
SEBRELLI,
Juan José (1991), Mar
del Plata y el ocio represivo, 2º edición, Buenos aires, Tiempo
Contemporáneo.
SOTO
ROLAND, Fernando Jorge (2009). Gran
Hotel Viena, Buenos Aires, edición digital en www.espaciolatino.com
WALLINGRE,
Noemí (2007). Historia
del Turismo Argentino, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Turísticas.
WEISMAN,
Alan (2008). El Mundo sin Nosotros,
Buenos Aires, Argentina, Debate.
ZAPATA,
Mariana (2006). Memorias de la Mar.
Mira-Mar. Pacto Fundacional y Resurgir de un Pueblo, Córdoba,
Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza Suquía Xanaes.
ZUPPA,
Graciela (2005). “Pintar ciudades,
construir representaciones: lecturas de Mar del Plata imaginada”,
Registros. Revista Anual de Investigación del Centro de estudios Históricos
Arquitectónico-urbanos, Mar del Plata, Facultad de Arquitectura Urbanismo
y Diseño, Universidad nacional de Mar del Plata, Nº 3, p.: 7-22.
Notas:
[5]
ZAPATA, Mariana (2006). Memorias
de la Mar. Mira-Mar. Pacto Fundacional y Resurgir de un Pueblo, Córdoba,
Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza Suquía
Xanaes.
|