La
ciudad ha sido considerada,
desde los tiempos clásicos, foco de civilización, humanidad
e ímpetu antropocéntrico. Ideal mismo de elevación intelectual y
moral, la ciudad occidental fue la protagonista de un proceso
secular —iniciado aproximadamente en el siglo XIII d.C.— que dio por
resultado —durante los siglos XV y XVI— una nueva mentalidad que
generalizamos con el nombre de burguesa[1].
Esta
mentalidad, más fáctica, materialista y profana que la medieval, toma
cuerpo y preponderancia en una Europa que se abría al mundo después de
centurias de encierro y repliegue en sí misma. Así todo, los
descubrimientos geográficos inaugurados por Cristóbal Colón en 1492,
revivieron antiguas fantasías, profecías, leyendas y mitos, mostrando
que las viejas estructuras clásicas y medievales aún permanecían
ocultas, pero vigentes, detrás de los novedosos comportamientos
modernos. Y esto es
comprensible; ya que, como escribió Johan Huizinga[2],
los cambios en historia nunca son
verticales (abruptos), sino que se dan transversalmente, permitiendo que
lo viejo conviva con lo nuevo; especialmente en el campo del imaginario
colectivo.

La
inmensidad del continente americano, sus espacios incultos
(según la óptica eurocéntrica), sus selvas, montañas e inimaginables
sociedades aborígenes, conformaron el escenario de maravillas en donde
todos los sueños mediterráneos eran posibles. Antiguos mitos y leyendas
resurgieron; ésos que el historiador Juan Gil[3]
llama “mitos áureos de la
frontera”. Y fueron en esas fronteras (entre lo urbano y lo rural;
entre la civilización y la barbarie) desde donde se proyectaron a zonas
desconocidas todo aquello que Europa no había logrado dar.
Un
sentimiento milenarista los embarcó a todos, y el delirio aumentó ante
lo ignoto, imposibilitando el dejar de soñar. La riqueza fácil, el
honor, el prestigio, como también el hecho concreto de poder encontrar
las míticas localidades, aludidas en la bibliografía teológica y
profana de la Edad Media, se exacerbó en suelo americano. Posteriormente,
y pasados unos siglos, cuando nuevas porciones de tierra se abrieron a los
intereses de Occidente, esos mismos mitos, aunque acondicionados a los
nuevos tiempos, volvieron a aparecer. Y tanto el oro, como las ciudades
perdidas fueron (y siguen siendo) una constante interesante de analizar.

Desde
el mítico El Dorado (nombrado y
perseguido por los conquistadores españoles del siglo XVI) a la
legendaria ciudad perdida de Zinj,
que la tradición ubica en las selvas tropicales de África Central (y que
el novelista Michael Crichton rescatara del olvido para colocarla como
centro de su novela Congo[4]),
las ciudades perdidas han venido enriqueciendo la literatura
y la exploración.
Su
atractivo se mantiene vigente y, temporada tras temporada, los románticos
que quedan en el mundo alistan sus mochilas y siguen partiendo en su búsqueda.
Las hay de todos los metales y tipos. Están las habitadas y las
deshabitadas; las ubicadas en lo alto de las montañas, en las
impenetrables marañas selváticas o, incluso, las construidas bajo
tierra. Pueden ser de oro, plata o marfil.
Puede
que estén encantadas, o simplemente protegidas por mil peligros, para
impedir el acceso de extraños. Pero el encanto que todas las ciudades
perdidas encierran es que, precisamente, están perdidas.
No
nos vamos a detener aquí a analizar las infinitas expediciones españolas
de la época de la conquista, que salieron tras las huellas de El Dorado;
para ello remitimos al lector a “La Noticia Rica
del Paititi”
(www.la-lectura.com) en el que intentamos una aproximación al mito
más duradero y fascinante de los Andes peruanos. En este artículo, que
por supuesto se complementa con el texto mencionado, trataremos de mostrar
aquellas ideas fuerza que se siguen asociando con la temática de las ciudades
perdidas, refiriéndonos específicamente a las búsquedas
practicadas durante los siglos XIX y XX, en territorio americano.

Como
hemos sostenido en otra oportunidad, las exploraciones estuvieron siempre
incentivadas por el misterio de ciertas regiones y sociedades. Lo
legendario y lo prohibido, lo mítico o lo perdido, aparecen con
frecuencia como los más profundos movilizadores de hombres, y estructuran
un componente indispensable del ser romántico. De todas las cosas que
pueden haberse extraviado a lo largo de la historia no existe nada más
atractivo que una ciudad.
Del
enorme catálogo de ciudades perdidas que existen, sólo un pequeño
porcentaje de ellas ha sido efectivamente encontrado. Sucede que, en su
gran mayoría, aquellas que se han buscado por décadas, jamás tuvieron
una realidad concreta. Como en el caso de los monstruos de las leyendas,
estas elusivas urbes se niegan a revelar fácilmente sus secretos; razón
por la cual son difíciles de olvidar y fáciles de convertirse en obsesión.
Paradójicamente, los lugares que
nunca existieron han sido los depositarios de una inversión de
capital y de sacrificio humano enorme.
Pero
el mito rara vez desaparece y los descubrimientos que se realizan no hacen
otra cosa que transformarlos y aumentarlos. “Si
tal ciudad que se creía perdida para siempre ha sido hallada, ¿por qué
no puede suceder lo mismo con tal otra?”. Este sencillo argumento ha
sido encontrado en boca de grandes exploradores que, con mayor o menor
fortuna, se lanzaron en la búsqueda.
En
1839, un joven abogado norteamericano, llamado John L. Stephens, ingresó
en Honduras con los manuscritos de un cierto coronel Garlindo en la mano.
El militar hacía mención de
extraños monumentos perdidos en la selva de Yucatán y América Central;
y refería que, en un documento del año 1700, se hablaba de antiguas
edificaciones a orillas del río Copán, en Honduras. Stephens se
entusiasmó con la idea y, junto al magnífico dibujante Frederic
Catherwood, decidió partir para descubrir el misterio.
Tras
innumerables contratiempos (entre los que encontraron la cárcel misma),
el abogado contrató algunos guías nativos y se internó en la selva
tropical. Luego de largos días de caminatas, martirizados por los
insectos, la humedad y las lianas, los exploradores alcanzaron una pequeña
aldea india a orillas del tan buscado río. Nadie conocía nada sobre las
ruinas que referían los documentos que habían leído los gringos.
Desalentados,
decidieron hacer una visita final por los alrededores y, como en las
novelas, a último momento, después de despejar una cortina de ramas,
Catherwood se topó con una
estela de tres metros de alto, cuadrangular y completamente esculpida en
sus cuatro caras. Era una muestra de arte completamente desconocida en las
Américas. Entusiasmados con el hallazgo siguieron explorando y sacaron a
la luz otras trece estelas; más tarde escaleras, pirámides y palacios.
Una nueva civilización acababa de salir del olvido: la Maya.
Stephens
y Catherwood registraron y dibujaron todo lo que pudieron, y cuando la
oportunidad se presentó (bajo la figura de un indio llamado José María,
que poseía un arrugado título de propiedad sobre los terrenos),
compraron las tierras, con ruinas incluidas, al “exorbitante”
precio de cincuenta dólares. Ya de regreso a los Estados Unidos, Stephens
escribió y publicó el relato de su viaje, enriquecido con los dibujos de
su compañero, logrando un éxito enorme.
Otro
afortunado explorador de fines del siglo pasado fue el arqueólogo
americano Edward Herbert Thompson, quien, en las soledades de la retorcida
selva al norte de Yucatán, descubrió, junto con su guía indio, las
monumentales ruinas de la ciudad más famosa del nuevo imperio maya: Chichén
Itzá. Al igual que Stephens, Thompson había sido conducido por una crónica;
la del primer obispo de Yucatán, Diego de Landa, quien en 1566 escribiera
su Relación de las cosas de
Yucatán.

Bastante
más al sur, en territorio peruano, el historiador norteamericano Hiram
Bingham, experimentaba, en 1911, la inmensa sorpresa de encontrar, tapada
por el follaje, la majestuosa ciudadela de Machu Picchu, centro ceremonial
inca que permanecía “perdido” desde hacía más de cuatrocientos años.
También Bingham, respetando la tradición de todo explorador, había sido
conducido por los manuscritos de un cronista español del siglo XVII,
Fernando de Montesinos.
En
éstos, y en muchos otros casos, ciertas variables se repiten. Variables
que la literatura de ficción hizo propias y que consiguen todavía captar
el interés de miles de lectores contemporáneos. Cuando uno se mete en la
piel de cualquier explorador reconocido, y accede a sus propios relatos de
viaje, se detectan una serie de pasos que parecieran ser obligatorios.
En
primer lugar, la fuente documental encontrada al azar en alguna
polvorienta biblioteca y a la que nunca nadie antes le prestara atención.
La interpretación original del futuro descubridor es ahí la protagonista
principal, y luchando contra viento y marea trata de imponer su alocada
hipótesis (a un ambiente académico que se presenta escéptico) de que la
ruta señalada por el olvidado documento puede llevar a los muros de una
ciudad, aún más perdida que el manuscrito que la nombra. Es el momento
de la soledad; de la exploración intelectual sobre mapas inseguros; de la
incomprensión de los colegas; de la burla. Ya vendrá la época de la
revancha; pero, antes de ello, tendrá que soportar largas horas de
conflicto entre la razón, la duda y la fe.
En
segundo término ubicamos a la expedición propiamente dicha, con sus
sacrificios, sinsabores y peligros. El explorador queda en un segundo
plano y el paisaje, los insectos y el clima pasan a ocupar la escena.
Tomemos como ejemplo las descripciones hechas por el escritor francés
André Malraux, en su novela La
Vía Real, en la que puntillosamente hace referencia e este paso
del que hablamos:
“Desde
hacía cuatro días, la selva. Desde hacía cuatro días, campamentos
cerca de los poblados nacidos de ella [...], del suelo blando, semejantes
a monstruosos insectos; descomposición del espíritu en esa luz de
acuario, de un espesor de agua. Habían encontrado ya pequeños monumentos
derruidos, con las piedras apretadas por las raíces que las fijaban al
suelo como patas que ya no parecían haber sido erigidos por los hombres,
sino por seres desaparecidos, habituados a esa vida sin horizontes, a esas
tinieblas marinas. Descompuesta por los siglos, la Vía solo mostraba su
presencia por esas masas minerales podridas, con los dos ojos de algún
sapo inmóvil en un ángulo de las piedras. ¿Eran promesas o rechazos
aquellos monumentos abandonados por la selva como esqueletos? ¿La
caravana alcanzaría por fin el templo esculpido hacia el que los guiaba
el adolescente que fumaba sin cesar[...]? Deberían de haber llegado hacía
ya tres horas... Sin embargo, la selva y el calor eran más fuertes que la
inquietud [...]. Las sombras se hinchaban, se alargaban, se pudrían fuera
del mundo en que el hombre cuenta, que le separaba de sí mismo con la
fuerza de la oscuridad. Y por todas partes, los insectos” [5].

El
investigador, pues, se agazapa; toma impulso, para poder hacer su entrada
triunfal a último momento. Se llega así al instante crucial del relato:
el del descubrimiento mismo, en el que pasado y presente se funden
en frases de admiración y sorpresa. La ciudad ha sido encontrada.
La leyenda se ha vuelto realidad. El ciclo tradicional ha sido cubierto y
la iniciación concluida.
Pero
no todos los buscadores de ciudades perdidas han tenido la suerte de
Stephens, Thompson o Bingham. Ellos son algunos de los pocos afortunados
que alcanzaron el éxito. Constituyen una pequeña legión de tenaces soñadores
que, comparados con los infinitos fracasos que se registran, son una minoría
casi insignificante. Y se los recuerda sólo por haber tenido suerte. Detrás
de ellos se aglomeran anónimos exploradores que, sin tanta fortuna,
invirtieron tiempo y dinero buscando irreales reinos, pletóricos de
riquezas. Un precio que la mayoría jamás lamentó de haber pagado;
puesto que fue lo que les dio sentido a sus vidas.
En
casi todos los continentes existieron esos imanes poderosos. Muchas selvas
y montañas del mundo conservan leyendas sobre ciudades extraviadas, pero
el continente americano es el más privilegiado al respecto. En él muchos
productos de la fantasía literaria cobraron una existencia supuestamente
real. “De
los libros, y más de la poesía, salieron una muchedumbre de fantasmas,
encaminados a rellenar los vacíos del hemisferio que nadie había
visitado”
[6];
y a pesar de los cinco siglos transcurridos, muchos de ellos continúan
tan vigentes como al principio. La lista de estos lugares es larguísima y
han arrastrado a más gente, por más tiempo, que ningún otro mito.

Como
escribió Arturo Uslar Pietri:
“El
mito de El Dorado ha sido la concreción más tenaz de la noción mágica
de la riqueza que caracterizó a los pueblos de Occidente. La riqueza era
algo que se encontraba por azar y fortuna. Fortuna y azar eran la misma
cosa, aquella deidad que rodaba insegura sobre una alada rueda. La riqueza
era el tesoro oculto que se topaba por suerte o por revelación
sobrenatural. Desde el tesoro del Rey Salomón y la cueva de Alí Babá
hasta las hadas amigas que regalaban palacios, ciudades y reinos [...], el
descubrimiento de América (o el de cualquier zona inexplorada, FJSR) le
dio, a esas viejas creencias en la riqueza prodigiosa, un asiento y una
posibilidad ciertos” [7].
Sorprende,
pues, observar cómo detrás de toda ciudad
perdida brilla siempre el oro. Son pocas las referencias que aluden a
ellas que no consignen de alguna forma la existencia de grandes tesoros; y
ya sea que se los busque por un interés puramente artístico o arqueológico
(estatuillas, platería, adornos de orfebrería, ajuares funerarios etc.)
o por una fiebre de prestigio y riqueza puramente material, el oro ha
sido, es y será, el más extraordinario símbolo de la ambición
occidental. Tras él se disfrazaron proyectos, intentando legitimar su búsqueda
anteponiendo argumentos científicos o políticos que, a la postre,
resultaron ser sólo excusas. La fiebre del oro (a la que todavía no se
le ha encontrado una vacuna) reavivó la hipocresía, la traición y la
muerte. Conjugó los sueños de poder y de riqueza en una danza que resultó
siendo macabra por sus resultados en sacrificios y pérdidas humanas. El imaginario de muchas regiones de América conserva historias prototípicas
de esas traiciones y nos hablan de hombres (amigos y hermanos) que se han
dado muerte al encontrar esos recursos de poder. Historias moralizantes,
casi infantiles, que revelan los siniestros resultados que producen los
reflejos metálicos y confirman que, siendo “[...]
por esencia el mito áureo propio de la frontera, la frontera es de suyo
violenta” [8].
Buscado
en oscuros laboratorios, que la imaginación oscurece aún más, el oro
fue perseguido —sin viajar— por los primeros alquimistas del siglo III
d.C.. En América, varias centurias más tarde, los alquimistas vistieron
como soldados, almirantes y adelantados, siempre en pos del codiciado
metal; que las rebuscadas fórmulas de los gabinetes de experimentación
no habían logrado conseguir.
Se
había desechado la idea de producirlo, por lo que se intentó
hallarlo en su estado natural y en un Nuevo Mundo que prometía
darlo a mansalva. Primero se filtraron los ríos, más tarde se saquearon
los templos aborígenes y, sólo después, se explotaron los socavones de
las minas. Pero siempre quedaba la esperanza de que, sin gran esfuerzo ni
inversiones, era posible toparse con un nuevo templo escondido en las
inmensidades americanas. Este sueño se mantuvo, persistió largamente; y,
aún hoy, en países como el Perú, es imposible no pasar un día sin
escuchar hablar de tesoros o “tapados” perdidos.
La
riqueza fácil sigue siendo un sueño compartido por muchos, máxime si la
época es de crisis. Loterías, bingos y demás juegos de azar encierran
una raíz semejante a la búsqueda de ciudades perdidas y sus tesoros. Y
aunque haya más posibilidades de ganar la lotería que de encontrar el mítico
Dorado, todo explorador prefiere dar con la ciudad que tener el billete
ganador en sus manos. Y en parte esto se debe a que todo el mundo sabe que
nadie, que sea acreedor de un premio moderno, recibirá lingotes o
estatuillas de oro. Los billetes no guardan el encanto que se mantiene en
las llamadas “lágrimas del sol”. Por otro lado, el prestigio del
pasado se encarna de manera muy especial en todo objeto antiguo y su
posible hallazgo no sólo da riqueza, sino también historia. Una historia
que absorbe al descubridor y lo hace parte de ella. Nadie recuerda hoy al
ganador de la lotería de 1911, pero sí el apellido Bingham.
El
oro ha estado siempre ligado a aspectos sobrenaturales. Acceder a un filón
de semejante metal implica, en casi todas las leyendas y rumores, superar
obstáculos terribles, probarse a sí mismo. Con frecuencia el tesoro se
encuentra en un lugar difícil de alcanzar y las penalidades y trabajos
sufridos para llegar a él pueden ser equiparados, según J. G. Cirlot,
con un proceso de iniciación[9].Todo
lo bueno o todo lo malo se condensa en el oro. Metal ambivalente que al
tiempo de despertar codicias se transforma en emblema de superación y
perfeccionamiento. Luz condensada que ilumina, pero que también
encandila y pierde.
América,
lejos de desechar los viejos mitos, los alimentó y ofreció nuevas
fuerzas. Sus regiones, aún inexploradas a fines del siglo XIX,
especialmente en la zona amazónica, continuaron conservando la
posibilidad de encontrar en
ellas los restos de civilizaciones perdidas. Una de ellas, citada por Platón
en el siglo IV a. C., y revivida, con enorme éxito, por la Teosofía y la
prédica de místicos y charlatanes, pareció ponerse de moda. Estamos
haciendo referencia a la misteriosa Atlántida; esa que se hundiera en una sola noche, llevándose sus avances y conocimientos al fondo
del mar, pero dándole tiempo a sus últimos y precavidos habitantes a
viajar hacia América y dar origen a las sorprendentes culturas
precolombinas.

Esta
“teoría”, refutada por los miles de estudios arqueológicos
que se han practicado desde hace casi doscientos años, tuvo un enorme éxito
y una difundida prédica en distintos sectores de la intelectualidad
europea, a fines del siglo pasado y principios del actual. Pero, aún así,
casi todos los océanos del planeta siguieron teniendo sus respectivos continentes
perdidos. El Pacífico, generó al Continente de Mu, inventado en 1931
por el coronel James Churchward; quien sostuvo haber recibido de un
sacerdote de la India unas misteriosas tablillas en las que descubrió
(tras una laboriosa traducción) la historia de los orígenes de la
civilización y del continente en cuestión (el tema de las tablillas
misteriosas se repetirá una y otra vez en excéntricos trabajos de
exploración, pasando a formar parte del imaginario de muchos relatos de
viajes). Por su parte, el océano Índico es depositario de la legendaria
Lemuria, otra porción de tierra hundida que arrastró a más de uno en su
búsqueda. Pero la Atlántida es la que mayor cantidad de tinta ha
demandado por parte de escritores y viajeros.
Según
cuenta Platón en su diálogo entre Timeo y Critias, hace casi doce mil años
existía en el corazón del océano Atlántico una gran isla y que
“[...]en
aquel tiempo podía atravesarse dicho mar. [...]Esa isla era más grande
que Asia y Libia reunidas. Y los viajeros de aquel tiempo podían pasar de
dicha isla a otras islas y desde aquellas alcanzar todo el continente, en
la ribera opuesta de ese mar que merecía verdaderamente su nombre”(Platón,
Timeo, 24, 25).

Este
relato, que el filósofo griego puso en boca de su personaje (y que por
supuesto es mucho más extenso), es el único, primer y último documento
de la antigüedad que hace referencia a la Atlántida. Todos los que
hablaron del tema posteriormente no hicieron otra cosa que tomar como base
ese texto. Como ha probado el arqueólogo francés Jean Pierre Adam, la
leyenda de la Atlántida no es más que una parábola del pensador heleno
para dar una enseñanza moral e histórica de su propio país[10].
La Atlántida nunca existió, más que en su imaginación. Pero los
incontenibles deseos por encontrarla realmente se fueron acumulando a lo
largo de los siglos. Incluso en nuestros días una expedición británica
intenta rescatar el pasado atlante en el Altiplano boliviano (!).
Con
fecha 23 de marzo de 1998, una agencia noticiosa lanzó al mundo la
primicia de que el explorador John Blashford-Snell, junto con un equipo de
arqueólogos bolivianos, había localizado a orillas del río Desaguadero
(que desemboca en el lago Titicaca) un gran pedestal y dos estatuas
correspondientes a la civilización preincaica de Tiahuanaco y que, según
el explorador inglés, podrían indicar que están bien encaminados en la
búsqueda de los restos de la mítica ciudad de Atlántida, que él ubica
en el sitio del lago Poopó[11].
Pero
Blashford-Snell no es, ni ha sido el único, en buscar la imaginaria
tierra de Platón en suelo americano. Tuvo un antecesor más audaz y soñador.
Ya hemos hecho referencia a él en otros artículos, y volvemos a hacerla
porque quizás sea el último gran romántico que invirtió toda su vida
tras una quimera. Nos referimos, pues, al coronel Percy Harrison
Fawcett.
Las
ciudades perdidas fueron su gran debilidad y es, con seguridad, el
explorador que mejor supo captar la emoción que despiertan los rumores y
las leyendas de la selva, respecto de ellas. Todo su peregrinar por
Bolivia, Perú y Brasil estuvo, de algún modo, motivado por esos cuentos,
que lo guiaron e hicieron ver aquello que, efectivamente, deseaba ver.
En
Fawcett se condensan, como en pocos, los más exóticos delirios
exploratorios; esos que van desde monstruos prehistóricos, hasta ruinosos
restos cubiertos de moho, pertenecientes a la legendaria Atlántis. En él,
el rumor fue una fuente fidedigna de información. Indios, caucheros,
bribones y poco confiables funcionarios públicos, se transformaron en las
catapultas que lo impulsaron a recorrer miles de kilómetros de insumisa
selva, tras comentarios que raras veces trataba de confirmar. Pospuso
durante años la “gran expedición de su vida”, en la que encontraría
la ciudad que él denominaba con la letra “Z”; y quiso el destino que
en ese proyecto, concretado en 1925, perdiera su vida.
En
su crónica de exploraciones, Fawcett relata las circunstancias prototípicas
de un encuentro casual con ruinas perdidas (circunstancias que todavía en
la actualidad son posibles escuchar cuando uno se interna en la selva amazónica).
En
cierta oportunidad cuenta que
“Se
habían descubierto aquí (Matto
Grosso) inscripciones en las rocas y [...] cerca del pueblo de Conquista
un anciano que regresaba de Ilheos una noche perdió un buey, y siguiendo
sus huellas por el matto, se encontró en la plaza de una antigua ciudad.
Pasó debajo de los arcos, encontró calles de piedra y vio, en el centro
de la plaza, la estatua de un hombre. Aterrorizado, huyó de las
ruinas.[...]Esto me hizo pensar que quizá
este anciano había tropezado con la ciudad de 1753 (ciudad que Fawcett
buscaba, y de la que había leído por primera vez en una antigua crónica
portuguesa, con la fecha en cuestión)[12].
La
obsesión del coronel inglés por encontrar la ciudad “Z” se sostuvo
firme durante toda su vida. La desaparición que sufriera en la jungla
brasileña (1925) y la publicación postmortem
de su libro, desataron las ansias reprimidas de muchos por imitarlo
y, detrás de sus esquivos pasos, siguieron desapareciendo exploradores.
El misterio de la ciudad se agigantó con el misterio de su muerte y, aún
después de haber transcurrido setenta y ocho años desde que se tuviera
la última noticia de Fawcett, la leyenda sigue atrayendo al público, y
el Times de Londres manteniendo vigente la recompensa por tener
noticias fidedignas del explorador.
El
ejemplo de Percy H. Fawcett es paradigmático. Su relato condensa el espíritu
de muchas de las crónicas, españolas y portuguesas, de la época de la
conquista de América; sus comentarios y actitudes (que creemos recreadas
y adornadas, varios años después de haber vivido sus experiencias en la
selva) recibieron también el innegable aporte de la literatura de ficción
y aventura de su época. Las referencias que el propio autor hace de
Arthur Conan Doyle ya han sido analizadas[13];
pero hay otro ejemplo que permite intuir que Fawcett escribió en realidad
una novela de su propia vida.

En
el capítulo I de A Través de la Selva Amazónica,
tras contarnos los esfuerzos de un anónimo cronista del siglo XVIII, que
él bautiza antojadizamente con el nombre de Francisco Raposo, Fawcett
hace pública una historia que define como “fascinante”. Cuenta del
hallazgo de un documento portugués, “que
aún se conserva en Río de Janeiro” [14], en el que se especifican los pasos seguidos por un
grupo de aventureros, encabezados por el tal Raposo, y las circunstancias
fortuitas del encuentro con una ciudad perdida.
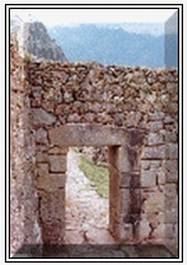
Dejemos
que Fawcett nos las relate:
“Buscando
leña para el fuego en el monte bajo, divisaron [...] un ciervo [...] al
otro lado del riachuelo. Preparando sus arcabuces, [...] lo siguieron tan
rápidamente como pudieron ya que con él tendrían carne suficiente para
varios días. El ciervo se había esfumado, pero más allá de picacho se
encontraron con una profunda hendidura frente al precipicio y vieron que
era posible llegar a la cumbre de la montaña escalándola.
[...]Penetraron
en fila india por la hendidura para descubrir que se ensanchaba a medida
que se adentraba en la montaña; se hacía difícil caminar, pero aquí y
allá existían rastros de antiguo pavimento y en algunos lugares las
escarpadas paredes de la hendidura mostraron borrosas marcas de
herramientas.
El
ascenso era tan difícil que transcurrieron tres horas antes que surgieran
[...] en una ladera mucho más alta. Desde allí hasta la cumbre existía
un terreno limpio, y pronto se encontraron en lo alto [...] contemplando,
alelados, el asombroso espectáculo que se extendía a sus pies.
Allí
abajo, a cuatro millas de distancia, se alzaba una gran ciudad.
[...]
No divisaron signo alguno de vida, no se alzaba humo en el aire quieto, ni
un rumor venía a quebrar el silencio total[...]. El lugar estaba desierto
[...]. descendieron hasta llegar a una entrada bajo tres arcos formados de
enormes losas. Quedaron tan impresionados con esta estructura ciclópea -
semejante a las que todavía pueden admirarse en Perú -, que ningún
hombre se atrevió a pronunciar una sola palabra y se deslizaron [...] por
la senda de piedra ennegrecida.
En
lo alto del arco se veían caracteres grabados profundamente en la piedra
gastada por el tiempo [...]. Los arcos estaban todavía en buen estado de
conservación pero uno o dos de los colosales soportes se habían
retorcido ligeramente en sus bases. Los hombres avanzaron [...] en lo que
un vez fuera amplia calle [...]. A ambos lados había casas de dos pisos,
construidas de grandes bloques unidos por junturas sin mezcla, de una
perfección increíble; los pórticos [...] estaban decorados con
esculturas elaboradas que a ellos les parecieron figuras demoníacas.
[...]
Por todas partes existían ruinas, pero muchos edificios estaban techados
con grandes losas que aún se mantenían en su sitio. [...] Los hombres
continuaron calle abajo hasta llegar a una vasta plaza. En el centro se
alzaba una columna colosal de piedra negra y sobre ella la efigie de un
hombre en perfecto estado de conservación con la mano descansando en la
cadera y la otra apuntando al norte. [...] Obeliscos esculpidos de la
misma piedra negra [...] se levantaban en cada esquina de la plaza,
mientras en uno de sus costados se alzaba un edificio tan magnífico por
su diseño y decorado que probablemente era un palacio [...]. Sus grandes
columnas cuadradas aún se conservaban intactas. Una amplia escalera [...]
conducía a un gran vestíbulo que aún conservaba rastros de pintura en
sus frescos y esculturas.
[...]
La figura de un adolescente estaba esculpida sobre lo que parecía ser la
entrada principal. Representaba a un hombre sin barba, desnudo de la
cintura para arriba, con un escudo en la mano y una banda atravesada sobre
un hombro. La cabeza adornada con [...] una corona de laureles y [...] al
pie una inscripción escrita con caracteres parecidos a los de la antigua
Grecia [...]. Más allá de la plaza y de la calle principal, la ciudad
yacía completamente en ruinas. [...]Casi no existía duda de la catástrofe
que había desbastado el lugar.
[...]
Joâo Antonio - el único miembro de la partida a quien se lo anuncia por
su nombre en el documento - encontró una pequeña moneda de oro [...]. En
una de sus caras mostraba la efigie de un joven arrodillado y en la otra
un arco, una corona y un instrumento musical no identificado. [...] El
documento sugiere el descubrimiento del tesoro, pero no da detalles.
Francisco
Raposo [...] decidió seguir la corriente de un río, esperando que los
indios recordarían las señales cuando regresasen con una expedición
mejor equipada [...].
Los
aventureros [...]se pusieron de acuerdo en no revelar una palabra a nadie,
con excepción del virrey [...].Volverían tan pronto como les fuera
posible a tomar posesión de todos los tesoros de la ciudad.
Después
de algunos meses de dura travesía [...] alcanzaron Bahía. Desde allí
envió el documento, cuya historia acabo de contar, al virrey, don Luiz
Peregrino de Carvalho Menezes de Athayde.
Nada
hizo el virrey, y tampoco se puede decir si Raposo regresó o no al lugar
donde hiciera su descubrimiento. En todo caso, no se volvió a saber nada
de él” [15].
Fue
este relato sobre una ciudad incierta, basado en un cronista anónimo y
plasmado en un documento sospechosamente real, lo que movió a Fawcett
durante varias décadas. La historia mezcla los ingredientes tradicionales
del azar, del valle perdido, de los tesoros irrecuperables y de los restos
de una cultura que, por las descripciones, no corresponden a ninguna
civilización americana conocida.
No
cabe duda que los métodos victorianos del coronel inglés fueron poco
convencionales, máxime si, tras leer el capítulo II de su libro,
advertimos que llegó a consultar a un espiritista (!) para certificar el
origen de otro “misterio”: el ídolo de piedra.
Inscripciones
esotéricas (adjudicadas, indistintamente, a fenicios, hebreos, romanos,
egipcios o vikingos) han venido siendo encontradas en América por un sin
fin de exploradores desde hace tiempo. Nunca ninguno pudo certificar la
autenticidad de esas escrituras ni entregar, a un cuerpo de técnicos
especialistas, un ejemplar material de ellas. Sólo comentarios, rumores,
pruebas perdidas en accidentes, pero jamás un dato seguro, una datación
comprobable o un sitio específico en donde encontrarlas. Siempre un
imaginario desaforado que devora cualquier resto de sentido común y
cientos de investigaciones, responsables y serias. Así todo, la
perdurabilidad del culto al misterio (tan atrayente, por cierto) se
mantiene; y se mantuvo en Fawcett cuando anunció al mundo haber tenido en
su poder una imagen de basalto negro en la que se representaba una figura
humana, sonriente, con una corta barba y sosteniendo sobre su pecho una
plancha con un gran número de caracteres jeroglíficos no identificados.

¿De
dónde sacó Fawcett esa estatuilla? Él mismo responde la pregunta:
“Me
la dio Sir H. Rider Haggard, quien la obtuvo en Brasil, y yo creo que
procede de una de las ciudades perdidas”[16].
Cuestión
de fe. Pero también influencia de la literatura. Rider Haggard no es otro
que el escritor de una de las más famosas novelas de aventura de fines
del siglo XIX, Las Minas del Rey Salomón
(1885), en la que relata el hallazgo de un reino perdido en el centro de
África, rebosante de riquezas y producto de una antigua civilización
blanca olvidada[17].
Otro
mundo perdido vuelto a la realidad por la imaginación del excéntrico
coronel británico.
Otro
ejemplo de la débil frontera existente entre la novela y la exploración.
A
partir del relato de Raposo, de la misteriosa estatuilla, y de un sin fin
de leyendas recogidas en las selvas sudamericanas, Fawcett
resucitó a la Atlántida en Brasil; sosteniendo su heterodoxa teoría
en los dichos de psíquicos y novelistas. Platón tenía razón y el
imaginario se organizó para avalar los dichos del filósofo griego.
De
todos los organizadores, P. H. Fawcett, fue el más consecuente.
“Sobre
esta parte del mundo cayó la maldición de un gran cataclismo, recordado
en las tradiciones de todos los pueblos[...]. Puede haber sido una serie
de catástrofes locales [...], o también un desastre repentino y
arrollador. Su resultado fue cambiar la faz del océano Pacífico y
levantar Sudamérica en algo semejante a su forma actual.[...] No requiere
mucho esfuerzo de imaginación comprender la desintegración y degeneración
gradual de los sobrevivientes, después del cataclismo, con espantosas pérdidas
de vida.[...] Sabemos que tanto los nahuas como los incas fundaron sus
imperios sobre las ruinas de una civilización más antigua” [18].
La
ciudad que buscó pertenecía a esa gran civilización.
Y
la fuerza del imaginario lo arrastró.
¿A
cuántos más nos seguirá arrastrando la fuerza de las leyendas?

Prof.
Fernando J. Soto Roland
Marzo
de 2003
Palabras
Finales
Quiero
dar públicamente mi más profundo agradecimiento a las siguientes
personas, amigos todos, que supieron insuflarme, de una u otra forma, el
entusiasmo romántico — a la vez racional y medido— que me ha
impulsado —e impulsa—
tras legendarias ruinas perdidas en las selvas del Perú.
Dr. Manuel Chávez Ballón
Dr. Carlos
Neuenschwander Landa
Greg Deyermenjian
Enrique Palomino Díaz
Eugenio César Rosalini
Carlos Marcelo Ortiz
Mis Hijos.
Referencias:
[1] Romero, José Luis, Estudio de la mentalidad Burguesa, Ed. Alianza..
[2] Huizinga, Johan, Hombres e Ideas, Compañía general Fabril Editora, 1979.
[3] Gil, Juan, Mitos y Utopías del Descubrimiento, Editorial Alianza, 1992.
[4] Crichton, Michael, Congo, Emecé Editores, Buenos Aires, 1982.
[5] Malraux, André, La Vía Real, Editorial Argos Vergara, Barcelona, Buenos Aires, 1975, pág. 35.
[6] Arciniegas, Germán, América en Europa, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1975, pág. 35.
[7] Uslar Pietri, Arturo, "Nada más real que El Dorado", en Fábulas y Leyendas de El Dorado, Editorial Tusquest, 1987, pág. 15.
[8] Gil, J., op.cit., pág. 11.
[9] Cirlot, E., Diccionario de Símbolos, Editorial Labor, 1970, pág. 344.
[10] Adam, Jean Pierre, Recomponiendo el Pasado, Editorial Losada, Buenos Aires, 1990, pp. 37-53.
[11] Diario La Capital del 23/3/98, Mar del Plata, Argentina, pág. 3, Sección I.
[12]
Fawcett, P.H., A Través de la Selva
Amazónica. La Expedición Fawcett, Ed. Zig Zag., pp. 339-340.
[13] Véase www.la-lectura.com , “Los hijos pródigos del profesor Challenger”.
[14] Ibíd, pág. 16.
[15] Ibíd, pp. 21-27. NOTA [71.a]: El documento mencionado, y efectivamente encontrado en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, fue publicado en el primer número de la revista del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil (IHGB) del año 1839. En él se describe el supuesto descubrimiento, realizado en 1754 por un grupo de bandeirantes, de una ciudad abandonada en plena selva del interior de Bahía, con netas características arquitectónicas de la antigüedad clásica europea. Según escribiera el historiador Johnni Langer en el artículo titulado As Cidades Perdidas do Brasil [ver internet], el autor de esta fantasiosa localidad bahiana puede haber sido el gobernador Martinho Proença quien persiguiera, con la publicación de dicho manuscrito, promover una exploración sistemática del interior de Bahía. Pero también debemos considerar intenciones quizás no tan evidentes. A comienzos del siglo XIX, la monarquía portuguesa poseía poderosos intereses políticos en la búsqueda de ciudades perdidas y el IHGB colaboró con ella, incentivándolas. Se publicaron informes de exploradores que referían influencias druídicas en ciertas ruinas y templos, con inscripciones provenientes de la Atlántida. Es cierto que, como señala Langer, "O modelo civilizatório e cultural do ocidente reformulou as inusitadas vivenciadas no remoto, para que se adaptassen a parâmetros conhecidos, podendo desta forma dominadase controladas"; pero, no hay que olvidar que el hecho de suponer que una antigua civilización blanca hubiera construido ciudades en las selvas brasileñas varias centurias en el pasado justificaba la presencia de los portugueses en la región de un modo muy especial. Este documento fue el que consultó Fawcett, y el que desató su incansable exploración.
[16] Ibíd, pág. 29.
[17] Véase: H. Rider Haggard, Las Minas del rey Salomón, Editorial Acme, Buenos Aires, 1979.
[18] Fawcett, P.H:, op.cit., pp. 370-371.