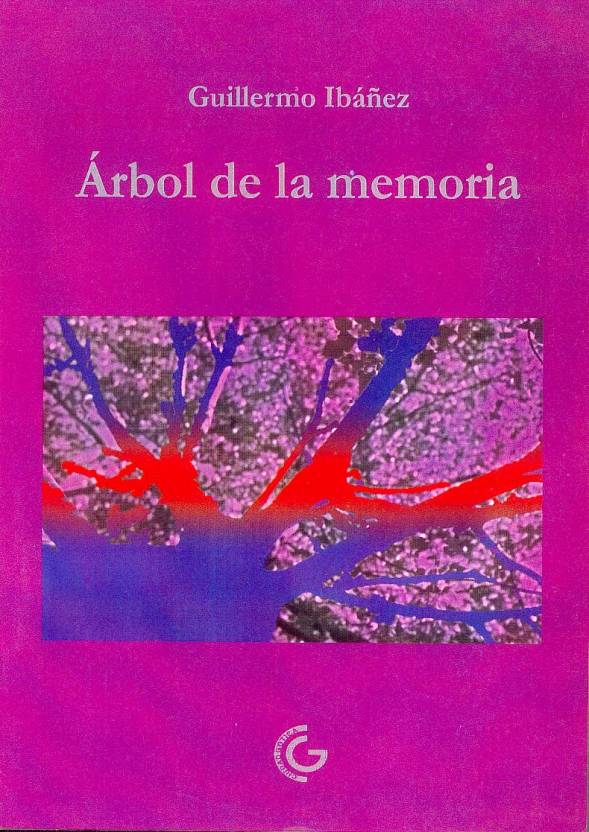
|
Árbol
de la memoria Guillermo
Ibáñez Dédalus
- Colección de poesía - Nº 11 Editorial
Ciudad Gótica ISBN Nº 987 – 9389 – 31 - X |
|
|
|
La
poesía de Guillermo Ibáñez
La
reunión de poemas de las distintas etapas de la obra de Guillermo Ibáñez
se hacía necesaria. En las condiciones de conocimiento por parte de los
lectores de poesía en nuestro país, nada más proclive al error que
conocer a un poeta por sólo un libro o un par de libros. Más aún en el
caso de Ibáñez, que se trata de un poeta complejo cuya obra posee un
desarrollo no lineal, caracterizado por recurrencias y superposi-ciones;
que además, la suya está parcialmente dispersa en publicaciones y volúmenes
colectivos. Por
su fecha y lugar de nacimiento, nuestro poeta debió haber adherido a los
parámetros del creacionismo o, mejor aún, del cotidianismo. Con el
primer nombre hemos preferido designar a la corriente que suele
identificarse como “Segunda generación vanguardista”, o “Vanguardia
surrealista”. Pero nuestro apelativo connota inequívocamente para mayor
claridad la relación de estos poetas con las teorías de Vicente Huidobro:
“no cantéis la rosa, poetas/hacedla florecer en el poema”, que
sirvieron de principio rector para la corriente y la distinguieron del
vanguardismo primigenio, que otorgaba a la poesía un papel más
restringidamente celebratorio. G.
Ibáñez nace en Rosario en 1949. Al llegar a la adolescencia, cuando
empiezan a dársele los primeros poemas, termina de florecer el
creacionismo rosarino, ciertamente algo atrasado con relación a
movimientos porteños como el invencionismo de Edgar Bayley o su posterior
decantación en los poetas de “Poesía Buenos Aires”, liderados por Raúl
Gustavo Aguirre. Para entonces, autores como Aldo Oliva, Alberto Carlos
Vila Ortiz, Rafael Ielpi, Elena Siró o Armando Raúl Santillán
-precedidos de Rubén Sevlever, que hace de nexo con la sensibilidad
anterior, la de la Generación del 40-, ya están publicando revistas
literarias, y dando a conocer sus primeros libros. Pero
simultáneamente otros poetas, de la misma o parecida edad que él,
circulan por bares y foros culturales de la ciudad, defendiendo una
sensibilidad distinta: si los anteriores se han beneficiado con la
democratización cultural aportada por la bonanza económica que
aprovechan los sectores medios y humildes, éstos viven esa democratización
como natural, y proyectan los valores antes privativos del libro a los géneros
despreciados de la historieta, la canción, la novela policial y de
ciencia-ficción; y odian el tuteo en la narrativa (aunque difícilmente
se animarán a suprimirlo de la poesía). La corriente que van a generar
ha recibido nombres como cotidianismo, coloquialismo, Generación del 70. Cuando
G.I. comienza su actividad poética, tras juveniles experiencias
teatrales, sin embargo, no es a ninguna de estas líneas que adhiere. En
efecto, desde “Tiempos”, libro primerizo de 1968, y continuando en
“Las paredes”, e “Introspección”, de 1970, su primer libro poéticamente
importante, se lo ve comulgar con un desasosiego cósmico de corte
vanguardista:
“Pisar
el silencio continuo
de eternas introspecciones
sin que nadie comprenda
el sentido metasónico
hundido en la abstracción
del Universo.” que
se continuará en las dos composiciones contenidas en “Poemario 72”,
una edición colectiva:
“Las
puertas son herméticas
a través de la oscuridad
y desciendo escalones
de mí mismo
por una escalera inconducente” y
en los trabajos incluidos en “15 poetas” (1971), un parecido
emprendimiento, donde los vecinos poemas de Guillermo Harvey, uno de los
poetas creacionistas más emblemáticos de la ciudad, revelan la
influencia que éste tiene en nuestro autor, matizando su postura anterior
con una ahora evidente demiurgia. Todos
estos elementos se sistematizarán y adquirirán nueva significación en
“El lugar” (1973), uno de sus mejores libros. Desaparece aquí la
predominancia anterior de los signos abstractos, y las referencias crecen
en carnalidad; el emisor lírico cobra realidad. Este
último, el supuesto delirante que masculla su mensaje desde «El lugar»
del título, tiene puntos de contacto con el pesimista demiúrgico de la
etapa anterior y con el vitalista whitmaniano que aparecerá después; en
parte porque, según un hábito literario que proseguirá más tarde, el
autor incluye poemas ya publicados antes. Pero ahora estas composiciones
son portadoras de elementos con significación distinta, se crea un
sistema nuevo:
“quiero
derrumbarme
en la penumbra orbital
de mi universo incendiado” En
este cosmos, que ya es conciente del ser propio del poeta, se
despliegan visiones demenciales que alcanzan a sostenerse en virtud de
esta pertenencia; y se genera un lenguaje fuertemente personal:
“La
noche borra
las esperanzas de
encontrar dulzor” La
demiurgia trasciende la postura con que los creacionistas habían
impregnado su discurso; se vuelve vitalismo típicamente vanguardista:
“sigo
tratando de duplicarme centuplicarme
para sentir más veces lo humano que soy
para ver millones de noches en una”. Contra
estas posibilidades del emisor lírico se alzan las paredes “del
lugar”, el encierro donde la realidad ata al genio, cuyo debatirse
engendra el poema: “Hay un cielo, llamándome
a poseerlo y yo me oculto detrás del
encierro.” Un
año después, trabajos suyos integran un volumen de poemas junto a Ana
María Cué, Dora Norma Filiau y Armando Raúl Santillán (“Poemas”).
Los de nuestro autor, fechados desde la
época del primer libro publicado, comparten por esa razón,
características de los anteriores reseñados, permitiendo seguir una
abreviada evolución, que regresa a la función creacionista de aceptar o
desechar poderes del poeta en tanto que tal, ya que es la palabra que
interrumpe la disgregación de la realidad, y, por ende, el miedo a que ésta
cese, lo que proporciona dramaticidad al discurso. “2
y 2” es otra edición conjunta de los mismos autores de “Poemas”.
Aparece recién en 1980, -es decir, seis años después que la otra-, y en
lo que se refiere a Ibáñez, contiene “Los espejos del aire”, una
serie subtitulada “Poemas del paisaje”, que se reeditará casi
completa en 1989 con ese mismo título y subtítulo en forma
independiente. Estas composiciones constituyen un nuevo corte, y a ellas
nos referiremos más adelante, pero en 1981 se da a conocer “Poema último”,
que también tendrá una reedición (en 1992), y que continúa la línea
anterior, por lo cual será
tratado a continuación. “Poema
último” ya desde el título parece ser la expresión más dilatada del
vitalismo que antes aparecía mezclado con otras posturas: algo así como
un testamento, una palabra final porque su trascendencia no permitiría
otras, un discurso que se clausura:
“Vivir este voraz ceremonial (...) la huida del equilibrio el vértigo total como si arribáramos a la
muerte.” Esta
actitud propuesta como demencial, en la que se abandona la referencialidad
habitual para hundirse en una omnipresente actividad erótica, convierte a
la existencia en un hecho estético, precisamente por la inutilidad de
todo fin práctico:
“Escribir
para nada” La
función del poeta, con todo, sigue siendo demiúrgica, no sólo porque
esta realidad trascendente es creada por él, sino porque es también él,
quien se encarga de: “…alarmar/a los que permanecen dormidos.”, el
que confiere sentido a la vida y al universo común, en función del mundo
paralelo que crea con su palabra. “Poemas
de amor”, publicado en un libro conjunto con Jorge Isaías (“En carne
viva”) en 1982, muestra en cambio un creacionismo mucho más moderado,
donde el emisor lírico percibe y selecciona las señales de lo
trascendente, pero desde una actitud mucho más intelectual: “Me hundo en los
tembladerales voluptuosos de tu voz y es como si de
pronto reabriera sus posibiliades el cielo inalcanzable de la Vida.” (subrayado
nuestro) En
1983, Ibáñez vuelve a publicar con otro poeta. Se trata esta vez de
Reynaldo Uribe, y el nuevo volumen se llama “Palabras y silencios”.
Nuevamente predomina aquí lo demiúrgico por sobre aquel tono vitalista
de “Poema Último”. En efecto, “ya estar no significa/Estar/sino
todo lo contrario”. Ahora lo último ya no es el poema, sino el estar,
que deja como trascendencia “un silencio / y en poemas hilvanada /
alguna que otra palabra.” Estas
palabras que aparecen como intrascendentes o fugaces, no lo son tanto en
realidad, ya que fundan la razón del poeta para decirlas. Pocas, sirven
para diseñar, para configurar, su discurso creador de la realidad tal
como él la sueña, la auténtica, y no la banal cotidiana que “extravía”
los pasos. No
es de extrañar, entonces, que en un nuevo volumen colectivo, “Poemas
para América”, de 1985, G.I. se permita aconsejar paternalistamente al
hermano “que aún no despierta”, y gritar su indignación cívica y étnica
en un tono más bien chirriante . Tras
éste, aparece “Poema del ser” en 1986. Nuevamente asume el vitalismo,
pero esta vez bajo la advocación expresa de Walt Whitman y se aleja
marcadamente de las posturas creacionistas: «Soy el nuevo poeta de la
vida / y sólo me inclino ante ella.» Efectivamente,
ya no son las palabras las que están facultadas para dar justificación
al mundo: él existe antes que ellas; incluso el silencio ya no es la
ausencia de palabras del poeta, sino algo con valor propio. El poeta pasa
a una condición de mero celebrador, se reconoce valer sólo como parte
infinitesimal de lo viviente, de “lo que es”, que forma por así
decirlo, él solo el poema (del Ser), que el emisor lírico sólo tiene la
función de reconocer y predicar. Esta
actitud estética vincula a nuestro poeta, de nuevo con la antigua
Vanguardia, aunque con marcas actuales
lo lleva a redefinir el paisaje, que tendrá desde entonces una
importancia especial en su poesía. “Los espejos del aire” -los poemas
“del paisaje”- precisamente, constituirán un punto clave de esta poesía,
republicados ahora, en 1989, después de integrar la edición colectiva de
1980, a la que ya nos hemos referido. Con todo, no se los reproduce idénticamente:
hay algunas significativas variantes, y algunas composiciones se suprimen.
Lo que ahora aparece constituye lo más logrado de la lírica de Ibáñez
: un discurso sereno que se inclina ante el otro, ante lo que no es el yo,
la naturaleza (“el paisaje”), cuya onticidad es ahora la que impregna
de realidad al hablante lírico, con avatares que ya no son mostrados como
tan centrales o importantes (“Quizás entre al sueño / para escribir el
poema”). La
inversión de la relación creacionista es el aspecto más original de
esta etapa de su poética: la naturaleza enseña al hombre a callar:
“Creo
que estaré siempre allí para olvidar las
palabras.” Y
en cuanto al papel del emisor lírico:
“No
es necesario ponerle palabras al paisaje.” Esta
postura no podría provenir, lógicamente, de los vanguardistas
“ortodoxos”, cuyas líricas florecieron en otro momento. De hecho,
ellos no tuvieron que “responder” al creacionismo, sino que fue más
bien al revés, y si una poeta como Beatriz Vallejos va dejando de
describir al mundo para, en realidad, terminar siendo descripta por éste,
por ser nombrada por el otro, en un proceso de indiferenciación, de
consustancialidad, ello no ocurre como reacción a las posturas demiúrgicas.
En Ibáñez, en cambio, ello se produce como clara respuesta a aquéllas,
incluidas las que él mismo suscribió. El
abandono de la visión del poeta como creador de realidad se muestra
claramente como derrota ante la naturaleza, como deseada capitulación;
modalidad especial con que se alinea ahora con los propósitos de su
generación, perseguido también por los cotidianistas, aunque con otros métodos.
De hecho, ha probado que no necesita acudir a los métodos de los
cotidianistas (en “Las voces de la palabra” figurará el único caso
de voseo utilizado por él), para marcar la diferencia con la generación
que lo precede. En
la edición conjunta “Poemas por el hombre”, (1990), recae en el
creacionismo, por ser textos anteriores a «Poemas del paisaje». El
hombre de estos poemas no sólo vuelve a ser el eje del mundo, en
detrimento de la naturaleza, sino que el poeta, el que le ha dado ese carácter,
es mostrado como quien genera ese mundo donde eso se produce,publicados
extemporáneamente y pertenecientes a modos anteriores de expresión. “Las
voces de la palabra” -que llevan el subtítulo de “Sombras
sonoras”-, de 1992; proponen una nueva actitud en esta dinámica
hombre/naturaleza; intentan la intervención del poeta creador que se
valga del enorme poder de aquélla, de su potencial óntico, para generar
un mundo humano donde la verdad sea perceptible también humanamente: “Reproducir el trino y el graznido de la alondra o del cuervo. Rasgar con esa voz los velos.” Este
resistirse al silencio, al que antes el poeta se abandonaba gozosamente,
se funda en una bipartición indispensable para leer estos poemas:
“Para las cosas
el silencio.
Para el hombre
la voz.” Con
todo, “se es más la voz / que lo que se canta”. La explicitada
predominancia de lo material del canto por encima de sus valores
trascendentes no elimina la actividad demiúrgica, pero la convierte en
una especie de conjuro, donde el papel del poeta pierde autonomía
intelectual, donde su lucidez deja de ser fundante. El poeta, parece
decirnos Ibáñez, es el encargado sí, de lograr que el mundo sea real,
pero por medio de una intervención donde el ritual -que puede diseñar
apenas- importa más que el celebrante. Esta
tesitura significativa se prolonga, pese a un intervalo de ocho años, en
«El arte del olvido» (2000), que forma parte de lo escrito a partir de
los 90 junto con «Los velos de la luz», «Estandartes», «En la palabra». Palabra
y silencio son dos polos semánticos que se corresponden con hombre y
paisaje; y su dinámica, su particular forma de articulación, es la que
funda el discurso. Así, Ibáñez se configura generacionalmente,
afirmando su
voz como inefable e insustituíble; pero también renunciando a
considerar su hablar como creador del mundo. La
palabra es, más bien, la creadora del silencio: ese lugar -un lugar, una
vez más-, donde el paisaje puede, en realidad, crearnos a nosotros. Pero
sólo a condición de ser, a su vez, delimitado, definido como silencio,
por la voz del poeta. Esta
edición incorpora también la poética inédita del autor hasta el 2000.
Dentro de ésta, se incluyen los restantes poemas que integran «El arte
del olvido» que no figuraron en la primera edición. De este modo, el
lector poseerá una visión abarcadora y completa de su obra. Eduardo
D’Anna
|