Notas sobre la poesía
de
Efraín Huerta
Idolatrías y demonios
por David Huerta
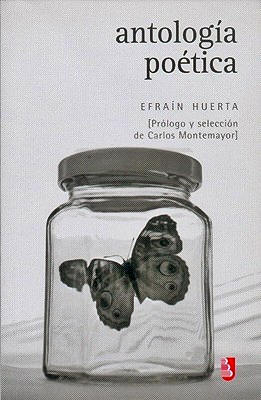
Al Pumita: por La fragua..por la amistad, por las conversaciones
|
Notas sobre la poesía
de
Efraín Huerta por David Huerta
Al Pumita: por La fragua..por la amistad, por las conversaciones |
|
En 1944, a los 30 años de edad, Efraín Huerta (1914/1982) publicó en la Ciudad de México el libro de poesía titulado Los hombres del alba con el sello editorial de Géminis. Antes de ese volumen, había dado a conocer tres títulos poéticos: Absoluto amor (Fábula, 1935), Línea del alba (Fábula, Taller Poético; 1936) y Poemas de guerra y esperanza (Ediciones Tenochtitlán, 1943). De los dos primeros títulos se hizo una tirada, respectivamente, de 150 y de 70 ejemplares; eso los ha convertido, al paso de los años, en auténticas joyas bibliográficas; ambos estuvieron al cuidado editorial de Miguel N. Lira (1905-1961), poeta, novelista, animador cultural y maestro tipógrafo. Las ocho secciones de Línea del alba —un solo poema publicado en ese cuadernillo de 1936— fueron ordenadas, según noticia del propio Efraín Huerta, por Genaro Estrada(1887-1937), personaje multifacético de la cultura mexicana —historiador, crítico, poeta, diplomático y bibliógrafo— cuyas tareas y reflexiones en el campo del derecho internacional y en el servicio exterior mexicano dieron origen a la doctrina de su nombre; Estrada era, además, amigo, confidente y una especie de protector de escritores. Ese poema fue integrado en 1944 en Los hombres del alba para la edición de Géminis y dedicado “A la memoria de Genaro Estrada”; más tarde, en la recopilación de la poe-síade Huerta en 1968 —y después de su muerte, ocurrida en febrero de 1982, en la Poesía completa de 1988— , volvió a su lugar en la cronología poética del autor. Los hombres del alba de 1944 —así llamo a la primera edición, para distinguirla de otras formas para documentar ese libro en la bibliografía huertiana— contenía un prólogo de Rafael Solana y un autorretrato muy interesante: se trata de un dibujo hecho alinea, seguramente con tinta negra; esta imagen no volvió a aparecer en otras ediciones. Huerta se retrató ahí con un dejo de ironía, es decir, de distanciamiento. Efraín Huerta era, desde niño, un experto calígrafo y un hábil dibujante. Uno de sus primeros trabajos fue dibujar los letreros publicitarios proyectados en una sala de cine de la ciudad de León, vecina de su natal Silao, en el estado de Guanajuato. No hay matices ni sombreados en ese dibujo, hecho evidentemente con unos cuantos trazos, sin retoques obvios, de modo firme y decidido. Del hombro derecho de Huerta se desprende una estrella de cinco puntas en cuyo centro aparece el conocido símbolo del comunismo internacional, ya en vías de olvido, a cien años del nacimiento del poeta: una hoz y un martillo, cruzados; del otro lado de la imagen, sobre el hombro izquierdo de la efigie, se lee la inscripción: “México 1935-1944”, correspondientes a los nueve años de escritura de la obra La expresión del autorretratado resultaría seria, casi neutra, si no fuera por esto: detrás de los cristales de los anteojos —y como si estuvieran sobre ellos, no detrás— los ojos, reducidos, cada uno de ellos, a dos puntos diminutos, las pupilas, manifiestan no se sabe bien a bien qué emoción —si asombro, incredulidad, o una apenas reprimida indignación. Es un testimonio gráfico único en la historia de nuestra poesía. La mirada y el símbolo se unieron indisolublemente en las líneas de ese autorretrato de Efraín Huerta hecho para su libro de 1944, considerado por muchos lectores como la obra capital de su bibliografía: ahí están su visión, sus convicciones, de las cuales nunca renegó a lo largo de la vida; no siempre para bien —con ello me refiero a su intransigente, irreductible estalinis-mo: hay huellas numerosas de esa obstinación en su obra poética. El conflictivo capítulo de su paso por el Partido Comunista Mexicano (pcm) pertenece ya a la historia de la izquierda de nuestro país. Huerta militó en el PCM desde los años treinta hasta principios de la década de los años cuarenta, cuando fue expulsado de sus filas en 1943, junto con otros militantes distinguidos, periodistas y escritores en su mayoría, miembro de una célula bautizada con el nombre del marxista peruano José Carlos Mariátegui. El artífice de esa expulsión colectiva se llamaba Dionisio Encina. Al paso de los años, Encina se convertiría en compadre del poeta Efraín Huerta. Este, por su parte, mantuvo solidarias relaciones amistosas —de fuerte contenido político, desde luego— con los comunistas de México. He aquí un ejemplo de esa solidaridad, entre muchos otros dignos de recordarse: el poeta contribuyó financieramente a la campaña presidencial de Valentín Campa, en 1976; el dinero de esa aportación monetaria provenía de uno de los premios literarios otorgados a Huerta en su madurez: el Nacional de Literatura, compartido por el poeta con el humanista Antonio Gómez Robledo. La militancia política de Efraín Huerta tenía una clara estribación poética, por sus modelos, ejemplos para él de conducta y de actitud: poetas admirados por él, como el español Arturo Serrano-Plaja y el argentino Raúl González Tuñón, así como los poetas franceses Paul Eluard y Louis Aragón; estos habían hecho sus primeras armas en las filas del surrealismo, al lado de André Bretón, después de haber combatido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Para completar la lista, deben añadirse los nombres del mexicano Carlos Gutiérrez Cruz y del cubano Regino Pedroso. Todos ellos le marcaron a Huerta un camino claro y enérgico en la vida, en el pensamiento y en la postura artística. Hablo aquí del compromiso político ligado estrecha e íntimamente a la vocación poética. Hay un tercer término en esas ecuaciones vitales y expresivas: la inclinación por la lírica de tema amoroso. Octavio Paz, compañero de generación de Huerta e íntimo amigo suyo (fue testigo de su primera boda), lo explicaba, en una nota a pie de página en su prólogo a la antología Poesía en movimiento (1966), de esta manera: Los poetas de este grupo (Taller) intentaron reunir en una sola corriente poesía, erotismo y rebelión. Dijeron: la poesía entra en acción. Su tentativa fue distinta a la de los “estridentistas” que unos años antes se habían servido de la Revolución como de otro elemento (sonoro) más, en su estética de timbre eléctrico y martillazo. El grupo también se opuso a los secuaces del “realismo socialista”, que en esos días comenzaban su tarea de domesticación del espíritu creador. La tercera persona del plural utilizada por Octavio Paz en este pasaje debería ser primera persona: “intentamos , dijimos , nuestra tentativa . El libro contiene veinte composiciones, si se excluye Línea del alba, pues en las ediciones posteriores de la obra de Huerta tomó su lugar cronológico en la historia editorial de su poesía. En la portada se lee lo siguiente: Efraín Huerta / / Los hombres del alba [el título está impreso en tinta roja] // Poesía // Con un prólogo de Rafael Solana // México - Géminis”. El último poema concluye en la página 193; después de una página en blanco, el colofón dice así: “Se acabó de imprimir este libro en los talleres ‘La Impresora, de S. Turanzas del Valle, el Io de diciembre [abreviado DICBRE.] de 1944. México, D. F.”. Cada título de poema está en página aparte; en términos generales, es un libro muy aireado desde el punto de vista tipográfico. En la edición de Poesía 19351968, en cambio, publicada por la editorial Joaquín Mortiz dentro de la Serie del Volador —con una edición complementaria y contemporánea en la colección Las Dos Orillas—, las 193 páginas de la edición de 1944 se redujeron a 61, con todo y el prólogo de Rafael Solana. En la Poesía completa de Huerta (primera edición, 1988; segunda edición, 1995), publicada por el Fondo de Cultura Económica en el ano 2002 al cuidado de Martí Soler, dentro de la serie mayor de la colección Letras Mexicanas, Los hombres del alba ocupa exactamente 50 páginas, de la 79 ala 128, pero en este caso ya sin el prólogo original de Rafael Solana. Esa reducción se debe a este hecho: los poemas aparecen de corrido, sin las separaciones y los amplios espacios de la primera edición. De todas maneras, Los hombres del alba es un libro sólido, equilibrado, de dimensiones justas: sus veinte poemas trazan una trayectoria y una visión fuerte y articulada de los fenómenos, las emociones, la naturaleza y la tragedia humana; lo hace con instrumentos poéticos —prosódicos, compositivos— de una originalidad singular en el panorama de la poesía moderna escrita en español. Los poemas del libro son los siguientes: “Los ruidos del alba” (dos secciones), “La lección más amplia”, “La poesía enemiga”, “Verdaderamente” (tres secciones), “Teoría del olvido” (cinco secciones), “Precursora del alba”, “Recuerdo del amor”, “El amor”, “Primer canto de abandono” (tres secciones), “Segundo canto de abandono”, “Tercer canto de abandono”, “Declaración de odio”, “Declaración de amor” (dos secciones) —estos últimos dos poemas están dedicados a la Ciudad de México, y cuentan entre los más citados y antologados del autor—, “Los hombres del alba”, “La muchacha ebria”, “Tu corazón, penumbra”, “Cuarto canto de abandono”, “Problema del alma” (cinco secciones), “Esta región de ruina” (dos secciones) y el “Poema del desprecio” (seis secciones). En la segunda edición de la Poesía completaos, Efraín Huerta (hecha en 1995 por el Fondo de Cultura Económica), se añadió un poema recogido en el número de primavera, el undécimo de la serie, de la revista cubana Orígenes, dirigida por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo. Es el poema titulado “Los labios deseados”, aparecido en 1947 en esa publicación. Lo menciono pues pertenece de lleno, por su tono y por sus imágenes, ala misma etapa de Los hombres del alba. Por su fecha de publicación en La Habana, en cambio, corresponde a los años medianeros entre el libro de 1944 y La rosa primitiva, libro huertiano de 1950. Aquella entrega de Orígenes estuvo dedicada en su totalidad a la cultura mexicana; el poema de Efraín Huerta fue reproducido a partir de la edición facsimilar de la revista cubana publicada por El Equilibrista, México-Ediciones Turner, Madrid, en 1989, al cuidado del poeta mexicano Marcelo Uribe. El prólogo de Rafael Solana le gustaba a Efraín Huerta por la penetrante mirada crítica y descriptiva de su amigo y colega. Solana fue las dos cosas, como Octavio Paz: colega y amigo, desde los años de la revista Taller, esta le dio su nombre a su generación literaria; he aquí otros nombres de ese grupo: Rafael Vega Albela, Alberto Quintero Alvarez, Cristóbal Sáyago, Octavio Paz. A ese grupo se sumaron varios exiliados republicanos españoles, como Juan Rejano, Juan Gil-Albert, José Herrera Petere y Ramón Gaya, entre otros. En el mismo círculo de amigos se contaban también Carmen Toscano, Manuel Moreno Sánchez y José Alvarado. Abro aquí un paréntesis evocador, anecdótico. La amistad de aquellos jóvenes preparatorianos —todos ellos intelectuales, poetas, dirigentes políticos en ciernes— era fuerte, expresiva, a la vez llena de espíritu y de sentido práctico. He aquí un ejemplo como ilustración de ello. Efraín Huerta contó una tarde, en su círculo familiar, cómo su amiga Carmen Toscano —hija del autor de la mayor película documental sobre la Revolución mexicana: Memorias de un mexicano— lo ayudó a financiar su primer libro. Huerta se encontró con ella en una calle del centro de la ciudad y se pusieron a conversar. Carmen Toscano se dirigía a una zapatería a hacer una compra; el poeta llevaba bajo el brazo el manuscrito de su primer libro, Absoluto amor, para cuya edición no contaba ni siquiera con un centavo. En ese mismo momento, de pie sobre una banqueta del hoy llamado Centro Histórico, la amiga del poeta tomó una decisión solidaria, la de que no compraría en esa ocasión un par de zapatos finos: ayudaría a su amigo. Con el dinero de ese par de zapatos nunca comprados, se dirigieron los dos al taller de Fábula, la casa editora de Miguel N. Lira, pusieron en manos de este el manuscrito de Absoluto amor y pagaron un adelanto de la impresión. La dedicatoria a Carmen Toscano de la tercera sección del libro tiene detrás esta historia. Solana conocía bien, por lo tanto, la trayectoria vital de Huerta y los capítulos esenciales de su formación intelectual durante los años de la Preparatoria Nacional de San Ildefonso; allí convivieron, allí fueron compañeros y allí, también, hicieron sus primeras tentativas literarias. Pero ese prólogo fue, por otra parte, motivo de desazón y de un cierto disgusto entre los lectores y amigos del poeta, sobre todo por su incipit. Se inicia con una cita de George Bernard Shawen donde el escritor inglés habla de sus comedias para clasificarlas en “agradables” y “desagradables”. En la séptima línea del prólogo, Solana escribió afirmaciones “desagradables” para ciertos lectores de Los hombres del alba, quienes no repararon en la continuación de la idea; escribió Rafael Solana: “Las poesías de Efraín Huerta son sumamente desagradables...”, y a continuación matizaba: “... y cuentan en primera fila entre las mejores que se han escrito en México”. Para refrendar los términos de su apunte crítico, el prologuista hacía una comparación en los planos más altos imaginables, en aquellos años del arte y la cultura de México: “Las pinturas de Orozco son horrorosamente desagradables, y le consideran muchos como el más grande de nuestros pintores”. Las modificaciones de Los hombres del alba al paso de los años, en sus destinos editoriales sucesivos, fueron mínimas pero significativas. Ya he indicado lo sucedido con Línea del alba, el cuadernillo de 1936, publicado solo al principio, incorporado más tarde al libro de 1944, reintegrado a su lugar en la cronología. Huerta decidió y dispuso, más tarde, la incorporación de algunos epígrafes y dedicatorias. He aquí una brevísima noticia de esas modificaciones: al poema “Declaración de odio” Huerta le puso tres epígrafes desde la edición de su libro Poemas prohibidos y de amor, publicado por la editorial Siglo XXI en 1973. Ese poema de Los hombres del alba es el único de ese volumen integrado casi tres décadas después; en ese tomo, Huerta recogió algunos de sus más explosivos poemas de protesta civil y política; la selección o auto-antología —de índole temática— está precedida por cuatro páginas prológales de “Explicaciones”. Ahí describe el poeta algunos contextos: la visita de Rafael Alberti a México en 1935, “abanderado con el poema La toma del poder, de Louis Aragón”, y recuerda las palabras del poeta andaluz en 1934: “A partir de 1931, mi obra y mi vida están al servicio de la revolución española y del proletariado internacional”. Huerta da noticia de otras visitas en este párrafo esclarecedor: Nicolás Guillén vino a México en 1937; después, Pablo Neruda; en 1949, Paul Eluard. Pero mucho de lo aquí publicado, sobre todo Declaración de odio, nace de la lectura del argentino Raúl González Tuñón, y precisamente, así lo creo, de su poema La paloma y el jabalí. A la “Declaración de odio”, Efraín Huerta le agregó en ese libro de 1973 epígrafes de Arturo Serrano-Plaja, Eluard y González Tuñón, español, francés y argentino, respectivamente; los tres eran representantes notorios de la “poesía comprometida”. Fue una manera de declarar su “internacionalismo poético”, vinculado íntimamente al compromiso político. Aun así, el libro de 1944 tiene una alta temperatura amorosa y lírica, y los momentos explícitos de rebeldía militante, política, son relativamente escasos (otra cosa es la corriente subterránea, implícita, de acerba crítica social, si así puede llamarse a los versos más violentos de la obra); basta, para comprobar esa multidimensionalidad o variedad temática, sin ir más lejos, advertir en una ojeada el predominio de algunas palabras como “alma”, “amor”, “abandono”. Los hombres del alba se opone, sin decirlo, a los dictados férreos del realismo socialista; pero entra de lleno en laexploración lírica de la ciudad, del trágico mundo secularizado. Esa presencia poética de la ciudad moderna está en el epígrafe de Paul Eluard, un solo verso, cuya localización e identificación exactas debo aTania María Huerta, nieta del poeta. El verso dice lo siguiente: La ville folie qui remet tous lesjours ses souliers... El libro de este verso eluardiano es Lesyeux fertiles, del año 1936, y el poema donde está se llama “Un soir courbé”. Una traducción a vuelapluma diría así: “La loca ciudad que todos los días vuelve a ponerse sus zapatos.. Otra modificación son las dedicatorias en la edición de la editorial Joaquín Mortiz de la poesía reunida de Efraín Huerta: el poema “Recuerdo del amor” aparece ahí dedicado “A José Revueltas”; el poema “Esta región de ruina”, “A María Asúnsolo”, y debajo del epígrafe del “Poema del desprecio”, con una inscripción en versalitas, se lee la dedicatoria “Para Andrés Henestrosa”. El primero y el tercero son conocidos escritores mexicanos: José Revueltas, narrador, nació en el estado de Durango el mismo año del nacimiento de Huerta y Paz —sus pares poéticos—, y Andrés Henestrosa fue un fabulista oaxaqueño y destacado académico de la lengua, uno de los patriarcas de la literatura mexicana moderna. María Asúnsolo fue un personaje muy conocido en la juventud de Huerta; mujer célebre por su belleza, el investigador Humberto Musacchio informa lo siguiente acerca de ella en su Diccionario Enciclopédico de México, sin dar el dato de su fecha de nacimiento, pero sí el lugar (Chilpancingo, Guerrero): “Fue una activa militante antifascista durante los años treinta y cuarenta [...] participó en actividades en favor de la República Española y los países democráticos agredidos por el Eje”. En cuanto a su papel como inspiradora de escritores y artistas plásticos, Musacchio menciona, entre otros, a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan Soriano, y destaca sus “campañas contra la discriminación racial y los desvalidos”. Diecisiete años antes de la publicación del cuarto libro de Efraín Huerta, en España se emprendió la reivindicación de la poesía de Luis de Góngora y Argote (1561-1627). Ese movimiento, prolongado durante varias décadas, consistió en una revaloración completa y profunda de la obra del poeta cordobés, llevada a cabo con diversos instrumentos intelectuales y artísticos: desde el pormenor filológico —Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén— hasta la libre re interpretación y continuación, en verso, de algunos pasajes de la poesía y la vida de Góngora —Rafael Alberti, Luis Cernu-da—, pasando por momentos tan interesantes como prácticamente todo lo hecho por Federico García Lorca, tanto en su teatro como en sus poemas. En ese movimiento crítico-histórico tuvo un lugar principalísimo el mexicano Alfonso Reyes; más tarde, otros mexicanos, como Alfonso Méndez Planearte, y en años recientes Antonio Alatorre, han hecho valiosas contribuciones al gongorismo. A la reivindicación gongorina de 1927 —ese año le dio nombre a aquella brillante generación literaria en España, protagonista de una Edad de Plata continuadora, en el siglo XX, de los siglos de oro, el XVI y el XVII— debemos sumar, para entender el panorama poético de esos años en lengua española, el impacto del surrealismo, por un lado, y el peso y la influencia enorme, en todo el ámbito hispánico, de los poemas del chileno Pablo Neruda (1904-1973), cuyo primer libro, Crepusculario, está fechado en Santiago en 1923- A principios de la década de los años treinta, Neruda dio a conocer las primeras entregas de su libro Residencia en la tierra, toma de posición ante el surrealismo imperante y extraordinario golpe de timón en el rumbo de su propia poesía. Rafael Solana afirma en su prólogo: el “antecedente más próximo, y sin embargo muy distante” de Huerta es el Neruda de Residencia en la tierra. Lo es, dice, “por cierto equipo de maderas, de heléchos, de formas vegetales inferiores, en que coinciden los dos poetas, y por la inquina de ciertas expresiones, y por la tendencia a arrancar a la poesía de su aspecto contemplativo para convertirla en arma de polémica y de política, revistiéndola de un carácter oratorio y pan-fletario”. Luego de repasar o inventariar esas similitudes, Solana sigue caracterizando la poesía de Huerta, tal y como aparece en Los hombres del alba. La nota neru-diana en la poesía de Huerta era desde los años treinta solamente una, entre muchas otras, de las características de esa obra poética. Efraín Huerta no fue ajeno a ninguno de estos hechos fundamentales en la historia de la poesía, y de ello queda testimonio en su libro. Los hombres del alba, empero, tiene una personalidad propia, singular, irreductible a los ismos, las escuelas, los movimientos y las tendencias de aquel momento. José Emilio Pacheco ha señalado la estricta contemporaneidad del libro de Huerta de 1944 y el de Dámaso Alonso, titulado Hijos de la ira. A Efraín Huerta le gustaba citar cierta broma sobre las complicaciones en las cuales se vio envuelta —a causa de la formidable recepción de Residencia en la tierra de Neruda— la reivindicación gongorina de los poetas de 1927: “Laantiguajuventud gongorinera, tornado se nos ha nerudataria”. Huerta sintió una admiración muy grande por esos dos poetas, tan importantes en aquellos años: el cordobés latinizante y conceptista, Luis de Góngora; el chileno postsurrealista, de una voz potente y múltiple, Pablo Neruda. De esa razonada y profunda admiración se desprendieron, sin duda, algunos de los rasgos de su propia poesía. El principal adversario poético de Neruda —o el más notorio por su calidad poética— fue, como se sabe, Juan Ramón Jiménez. Reducida a sus elementos mínimos o más generales, no es equivocado llamar a esa querella poética un enfrentamiento entre la poesía pura (Jiménez), de estirpe mallarmeana, y la poesía “impura” de Neruda, cuya raíz puede localizarse en autores tan diferentes como Charles Baudelaire y el poeta uruguayo Carlos Sabat Ercasty, hoy casi olvidado. Esa batalla literaria, poética, tuvo varias escaramuzas y nunca tuvo un vencedor claro, pues fatalmente no podía, y acaso no debía, tenerlo. Jiménez y Neruda tenían buenas razones, cada uno por su lado. En la interminable historia de las guerras literarias de todas las épocas, ocupa su lugar: un sitio ahora “museificado”, es decir, reducido a sus ingredientes fundamentales. Debemos remontarnos unos años atrás para comprender ese debate en sus líneas maestras; de un modo general, a los años en los cuales la figura decisiva y determinante de la poesía en lengua española, en ambas orillas del Océano Atlántico, era la del nicaragüense Rubén Darío. Tanto Neruda como Jiménez —-y de manera concomitante, sus seguidores, adictos y admiradores, tanto entre los poetas como entre los lectores— entendieron, cada uno a su modo, la revolución rubendaria-na. Debieron ambos tomar una postura activa, teórica y práctica; los dos escribían después de Darío, lo cual por un lado es una perogrullada, pero por otra parte indica la historicidad de esas tentativas, su marca en el tiempo, sus peculiares modos de entender y asimilar (o rechazar) la herencia, las aportaciones y las innovaciones del poeta nicaragüense. Las imágenes de Darío se complican hasta volverse irreconocibles en Pablo Neruda y en Juan Ramón Jiménez. La secularización las ha deformado, las ha transfigurado. Todo el lujo prosódico, imaginería suntuosa y delicada, decadentismo y esteticismo, se complicó en múltiples direcciones; cambiaron los vocabularios, los fraseos y sobre todo la actitud ante las realidades acuciantes en espera de expresión y despliegue en la poesía, en los poemas. Las metáforas y las imágenes de Huerta suelen ser despiadadas, amargas, crueles. Su imaginación verbal se inclina continuamente sobre las palabras de significación oscura: filo, derrame, oscuridad, herida, desolación, extinción. La negadvidad de Los hombres del alba, empero, está como esmaltada por destellos de una visión de fuerte contenido religioso y específicamente salvífi-ca; no en balde Efraín Huerta era un lector asiduo del Antiguo Testamento, y en particular de los libros de los profetas, entre quienes uno de sus preferidos era Isaías, del cual tomó un pasaje estremecedor para inscribirlo como epígrafe de su poema “¡Mi país, oh mi país!”, compuesto a raíz de la represión gubernamental a los movimientos sociales de fines de los años cincuenta. Transcribo ahora ese epígrafe —son los versículos 18 a 20 del canto 14, pertenecientes a la profecía de Isaías sobre Babilonia— para mostrar el tono profético y condenatorio, de una aspereza implacable, tono con el cual se identifica de manera natural una gran parte de la obra poética de Huerta: Descenderá al sepulcro vuestra soberbia. Y echados seréis de él como troncos abominables, vestidos de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura. Y no seréis contados con ellos en la sepultura: porque destruisteis vuestra tierra, y arrasasteis vuestro pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. La frase titular de este libro de 1944, “los hombres del alba”, muestra una faz doble: la soledad de la comunidad humana en el mundo, por un lado, y los fenómenos de la naturaleza, por otro; aquella soledad comunitaria —paradójicamente, social—, más parecida al abandono, está enmarcada en un hecho astronómico: el despuntar o comienzo del día, las luces indecisas de ese momento también llamado “crepúsculo de la mañana”. En la visión de Efraín Huerta la comunidad de los hombres parece abandonada; lo digo así pues me interesa señalar la tensión espiritual de su libro, manifiesta por el modo de abordar esos temas: por esa vía se sitúa con vigor en esa dimensión de la modernidad llamada secularización, es decir, la experiencia de un mundo de donde se han ausentado los dioses o bien, específicamente, el dios único de la civilización j udeocristiana. Se trata de una visión espiritual: la angustia desatada por ese abandono —una angustia expresada por el poeta en los términos más violentos imaginables— pone en estado de crisis todas las potencias del alma, del sentimiento, de la emoción. Esos conflictivos nudos de angustia en la experiencia moderna tuvieron una expresión filosófica: la escuela o movimiento conocido como “exis-tenciaÜsmo”, cuyo momento de mayor intensidad ocurrió en Europa, en especial en Alemania y en Francia, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Todo el ser de los hombres —de esos “hombres del alba”— abandonados por la divinidad está como puesto entre paréntesis, en agria tela de j uicio —una tela de sudario y condenación—, como al borde de un abismo. Ese abismo tiene una forma y un volumen ya explorados por Charles Baudelaire en sus poemas precursores y fundadores de la modernidad poética: es la ciudad nacida de la revolución industrial. En Baudelaire es el París de la primera ola de la industrialización: ciudad de bazares, de bulevares, de la Comuna y de la insolente burguesía revanchista. Es también el Madrid de Dámaso Alonso en Hijos de la ira, habitado “por un millón de cadáveres”. La ciudad es lugar de martirio y extravío; en contadas ocasiones, un sitio de solidaridad, de lucha y de afirmación. Dos movimientos del cuerpo y del alma parecen las únicas puertas de salida y de redención: el amor, la rebelión. En esa doble dinámica está cifrada una buena parte de la energía poética de la obra. Nos enamoramos, nos rebelamos: y en esos momentos desaparece el agobio del abandono; para volver al instante a invadir la mirada y las anatomías, el sueño y la vigilia, el pensamiento y las sensaciones. En ese espacio abigarrado, lleno de calles y edificios, se vislumbra de pronto un motivo de exaltación y de afirmación, sólo para desvanecerse en el momento siguiente a la frágil epifanía, materia del poema. El pesimismo de los poemas huerrianos está apenas matizado por esos brillos fugaces: blancuras repentinas, contactos súbitos, encuentros deslumbradores. Poemas como “La muchacha ebria”, las dos declaraciones emotivas y sentimentales a la Ciudad de México, o la pieza titular de su libro de 1944, figuran con j usticia en las páginas de las antologías más leídas de la poesía mexicana moderna; me interesa poner esto de resalto para salirle al paso a una de las opiniones más extendidas acerca del destino, entre nosotros, de la admirable obra poética de Efraín Huerta: la idea, equivocada pero muy difundida, de su fama como poeta “marginal” o desdeñado por la crítica profesional de nuestro país. No es verdad: Huerta fue siempre un autor reconocido. Ante la imposibilidad de analizar como yo quisiera —y como sin duda hace falta— todos, o varios poemas de Los hombres del alba, aquí me detendré a comentar nada más “La muchacha ebria”, cuyo título fue escogido para un disco grabado bajo los auspicios del Fondo de Cultura Económica, casa editora de la Poesía completa de Huerta, disco puesto en circulación a manera de complemento fonográfico de aquel libro cuya primera edición data de 1988, seis años después de la muerte del poeta, ocurrida el día 3 de febrero de 1982 en uno de los hospitales del Centro Médico Nacional. “La muchacha ebria” es un brindis, de lo cual nos enteramos en el último verso, el cuadragésimo; dice lo siguiente: “¡Por la muchacha ebria, amigos míos!”. Uno de los poemas más conocidos y declamados del canon poético popular —-José Luis Martínez los llamó, con acierto y saludable ironía, “los poemas del cora-zoncito mexicano”— es otro brindis: el “del bohemio”, de Guillermo Aguirre y Fierro, poema de una sensiblería complaciente y relamida. El poema de Efraín Huerta se sitúa en las antípodas del “Brindis del bohemio”: es un poema descarnado, casi brutal, jaspeado por una extraña ternura. Por sí solo, justificaría los intentos de caracterización del prólogo de Rafael Solana a Los hombres del alba ante la poesía de Huerta en ese periodo de la última juventud del poeta. El recurso anafórico del principio del poema se cifra en las palabras “este” y “esta”, deícticos, como los llama la gramática. Esas breves palabras muestran, señalan, indican una presencia y un hecho —aquí transfigurados, elaborados poéticamente—; ese hecho y esa presencia han captado poderosamente la atención del poeta. El mismo invoca, solicita a su vez nuestra atención de lectores. Espera algo insólito: convertirnos, de simples lectores de un libro de literatura, en testigos de una experiencia: Este lánguido caer en brazos de una desconocida, esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres; este pensarse árbol, botella o chorro de alcohol, huella de pie dormido, navaja verde o negra; este instante durísimo en que una muchacha grita, gesticula y sueña por una virtud que nunca fue la suya. La anáfora constituye una insistencia emotiva y retórica en forma de ritornello: una y otra vez, por medio del mismo recurso expresivo, en el poema se nos pide escuchar, leer todo lo ocurrido al poeta cierta noche, en compañía de una prostituta. Ella, esta prostituta—ninguna otra: esta, individualísima, singular—, es la “muchacha ebria” del título. Ella y él, solos —es decir, cada uno con su soledad a cuestas—, en la alta y amarga noche de la ciudad moderna, se conocieron, se encontraron. Podemos conjeturar por los versos cómo apenas conversaron; el encuentro fue corporal, físico, fisiológico; el conocimiento, entendida esa palabra en su sentido bíblico de apareamiento, tocó las fibras más íntimas, las más recónditas en la conciencia del poeta; lo invadió, lo hizo sumergirse en la crudeza de una experiencia imborrable, inolvidable. Esos cuatro deícticos se resumen y se condensan, a la manera de una explicación o explicitación, encabezada por la palabra “todo”, después del punto y seguido, luego del cual, por el corte de los versos, se pasa a otra línea de recapitulación: Todo esto no es sino la noche sino la noche grávida de sangre y leche, de niños que se asfixian, de mujeres carbonizadas y varones morenos de soledad y misterioso, sofocante desgaste. Todo lo enlistado al principio —actos, presencias, sensaciones— se cifra en la noche, en la oscuridad, en la morenía de los hombres y en la calcinación de esas “mujeres carbonizadas”, una de ellas, acaso, la desconocida en cuyos brazos ha caído blanda, lánguidamente, el poeta, en medio del deterioro creciente (ese “misterioso y sofocante desgaste”). Y a continuación llega la insistencia, el refrendo de la nocturnidad de esa escena y del conj unto de la enumeración: Sino la noche de la muchacha ebria cuyos gritos de rabia y melancolía me hirieron como el llanto purísimo, como las náuseas y el rencor, como el abandono y la voz de las mendigas. La muchacha ebria grita (lo hace, dice el poema, “de rabia y melancolía”) y se yergue, como si lo hiciera sobre escombros materiales y metafísicos, en medio de una escena de tremenda desolación: enferma —manifiesta síntomas de una “naciente tuberculosis (verso 32)—, reducida a un estado inquieto y doliente de postración y abandono, deja una marca en el espíritu del poeta, un sello imborrable, impreso para siempre en la memoria. Por eso leemos casi al final del poema: Este tierno recuerdo siempre será una lámpara frente a mis ojos, una fecha sangrienta y abatida... Versos 38-39 Los siguientes dieciséis versos forman una enumeración con dos estribaciones, dos alas: tristeza y llanto con sus atributos, en primer lugar; el dibujo o retrato literario de la muchacha. Esta es la primera parte de esa enumeración: Lo triste es este llanto, amigos; hecho de vidrio molido y fin ebres gardenias despedazadas en el umbral de las cantinas; llanto y sudor molidos, en que hombres desnudos, con sólo negra barba y feas manos de miel se bañan sin angustia, sin tristeza; llanto ebrio, lágrimas de claveles, de tabernas enmohecidas, de la muchacha que se embriaga sin tedio ni pesadumbre... A partir de este verso —en él se menciona por segunda vez a la muchacha ebria—, el poema está íntegramente dedicado a ella: ... de la muchacha que se embriaga sin tedio ni pesadumbre de la muchacha que una noche —-y era una santa noche— me entregara su corazón derretido, sus manos de agua caliente, césped, seda, sus pensamientos tan parecidos a pájaros muertos, sus torpes arrebatos de ternura, su boca que sabía a taza mordida por dientes de borrachos, su pecho suave como una mejilla con fiebre, y sus brazos y piernas con tatuajes, y su naciente tuberculosis, y su dormido sexo de orquídea martirizada. El poema comienza a concluir —ai final aparecerá el brindis con el cual se cierra— a partir de estos seis versos: Ah la muchacha ebria, la muchacha del sonreír estúpido y la generosidad en la punta de los dedos, la muchacha de la confiada, inefable ternura para un hombre, como yo, escapado apenas de la violencia amorosa. Este tierno recuerdo siempre será una lámpara frente a mis ojos, una fecha sangrienta y abatida. ¡Por la muchacha ebria, amigos míos! Uno de los epígrafes en la edición definitiva del poema “Declaración de odio”, de 1973 —palabras del poeta argentino Raúl González Tuñón, a quien Huerta siempre consideró un maestro—, valdría también para “La muchacha ebria”, y quizá para el conjunto del libro: “Esto no es un poema, es casi una experiencia ”. “La muchacha ebria” lo es de una manera particularmente intensa. Puesto al lado del poema de Aguirre y Fierro, el brindis de Huerta por esa joven prostituta medio enloquecida de dolor, de alcohol y de enfermedad, resulta explosivo, como si estuviera escrito en otro idioma (en cierto modo, así es). El “Brindis del bohemio” aparece, en la confrontación, como una especie de caricatura risible; el poema de Efraín Huerta, en cambio, explora sin concesiones, sin patetismos fáciles, sin sensiblería ni melodrama de ninguna índole, una escena de estremecedora y vibrante intensidad trágica y existencial. Estoy consciente de la desproporción no poco escandalosa de ponerme a comparar, así sea superficialmente, ambos poemas, tan diferentes en el fondo pero no en la forma. Con esto último me refiero a su sedicente “género”: el brindis poético; los dos poemas concluyen con el brindis propiamente dicho: debemos imaginarnos al bohemio y al autor —al “hablante”, se diría en la jerga académica actual— de Los hombres del alba levantando una copa de licor ante sus contertulios en una cantina. Hago esa comparación para mostrar la diversidad de visiones de la noche en la ciudad, uno de los grandes motivos poéticos modernos, de indudable linaje baudelaireano, y, sobre todo, para destacar los soberbios contenidos —así como las formas severas en las cuales se inscriben— de Efraín Huerta en el libro central de su obra poética. “La muchacha ebria” sería, en los términos de esa comparación desproporcionada, un poema en verdad maldito y auténticamente feroz, y el brindis bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro un poema mansamente bendito, dentro del marco histórico de la poesía mexicana en los últimos dos siglos. Nada más diferente de la madre idealizada de Aguirre y Fierro y su bohemio: la muchacha lumpen del poema huertiano de 1944 es auténticamente daimónica. En muy pocas ocasiones la emoción poética específicamente moderna había encontrado cauces formales y módulos expresivos tan eficaces. “La muchacha ebria” es una visión profunda de la miseria, del quebranto, del “estado deyecto” explorado por los pensadores existen-ciaüstas del siglo XX, es decir, esa circunstancia del ser en un mundo secularizado y sus consecuencias o efectos: estados tensos y extremos de abandono, de angustia y conciencia de la ruina, además —en el caso del poema huertiano— de una extraña solidaridad en la cual se mezclan, también, sensaciones de horror y desagrado. Hay aquí, como lo vio Dámaso Alonso en la poesía de Francisco de Quevedo, un “desgarrón afectivo”. Luego de describir el alma de Quevedo como “violenta y apasionada”, Dámaso Alonso entra en la definición o descripción de ese “desgarrón afectivo” distintivo de la obra del gran escritor barroco, y dice lo siguiente, perfectamente aplicable a la poesía de Efraín Huerta: Hemos llamado “desgarrón afectivo” a esa penetración de temas, de giros sintácticos, de léxico, que, desde el plano plebeyo, conversacional y diario, se deslizan o trasvasan al plano elevado, de la poesía burlesca a la más alta lírica, del mundo de la realidad al depurado recinto estético de la tradición renacentista. Sí, ese mundo apasionado y vulgar es como una inmensa reserva afectiva que lanza emanaciones penetrantes hasta la poesía más alta. Lo plebeyo y lo hombre se funden en Quevedo en una explosión de afectividad, en una llamarada de pasión que todo lo vivifica, mientras mucho destruye o abrasa. Mucho de lo asentado por Dámaso Alonso en las preciosas páginas de sus ensayos, en el libro fundamental —fundamental, digo, para la crítica de poesía en nuestro idioma— titulado sencillamente Poesía española (cito por la quinta edición, de 1966, reimpresa en 1995 por Gredos), puede predicarse de los versos de Huerta en general, y no nada más de los poemas de Los hombres del alba; describen con precisión y hondura una porción considerable de la obra huertiana posterior, incluida la de principios de los años ochenta, poco antes de su muerte. La interpenetración de léxicos, el aplebeyamiento en estrecha coexistencia con el tono sublime, la voluntad lírica ante la prosa del mundo —para invocar la fórmula de Maurice Merleau-Ponty— y ante la tradición; en fin, esa mezcla detonante de pasión, vulgaridad, sublimidad, prosaísmo, coloquialismo, son marcas distintivas de la poesía huertiana. ¿No es un “desgarrón afectivo”, en fin, para no mencionar sino un par de poemas paradigmáticos de Los hombres del alba, esa dualidad apasionada y violenta ante la Ciudad de México, poemas en los cuales el poeta declara, en versos magníficos —no antitéticos, sino complementarios— , su odio y su amor por la urbe moderna? Sin ser un poema realista o naturalista, “La muchacha ebria” se toca muy a su manera con las tentativas de la novela francesa de tema social del siglo XIX para documentar la realidad del capitalismo y sus complicaciones. A diferencia de Emile Zola, sin embargo, Huerta no registra con el ánimo de un investigador de campo la experiencia vivida: la poetiza sin estilizarla, o mejor aún, su estilización no le sirve para embellecer ala manera clásica, renacentista o neoclásica, sino para dibujar su propia vida con rasgos implacables. Dicho de otra manera, no lo imaginamos con una libreta en una mano y un lápiz en la otra, dispuesto a tomar notas; no vivió “sociológicamente” la circunstancia de ese pasaje de su vida, y él mismo lo dice: estaba entonces, “escapado de la violencia amorosa” (verso 37) —no había tiempo ni paciencia para detenerse en examinar lo vivido. La muchacha ebria del poema de Efraín Huerta es para mí, como ya lo he insinuado, un daimon. Esta palabra griega se traduce equívoca o equivocadamente como “demonio”; pero poca o ninguna relación tiene con los diablos o las criaturas infernales de la teología cristiana. Cuando la cultura clásica griega y romana se cristianizó, durante la Edad Media, aparecieron algunos contrastes en la jerarquía de los seres sobrehumanos; todo ello me sirve aquí para apoyar mi visión daimónica de la muchacha ebria. Angeles y demonios aparecieron como emisarios, como intermediarios. Un daimon es quien le susurra a Sócrates algunas reglas cloradas de conducta y de pensamiento, según se nos explica en los Diálogos de Platón; un ángel es asimismo un mensajero divino: le anuncia a la Virgen María la Buena Nueva del nacimiento del Salvador del mundo. En su origen, al parecer, un daimon no es necesariamente bueno ni malo, angélico ni diabólico; es simplemente un intermediario entre el mundo sublunar (el nuestro, el de la Naturaleza, el de lafisis) y el mundo superior de las esencias trascendentales (uranos). ¿Cómo y de qué sería mensajera la muchacha ebria, este daimon de la poesía huertiana? Ella es la intermediaria de la noche y el poeta; de la tristeza nocturna, el llanto y el estado de estupor en el cual el poeta se encuentra aturdido, “apenas salido de la violencia amorosa”. Ella es quien con sus gritos, y con su “confiada, inefable ternura”, le dice a su acompañante de una sola noche lo siguiente: hay algo más y de mayores alcances en la noche, no solamente ese aturdimiento de la “violencia amorosa”; aun cuando su mensaje no sea de optimismo sino de realidad pura, purísima, y dura. No es un daimon inhumano ni sobrehumano, sino, nietzscheanámente, demasiado humano; ¿no fue la voz de un daimon lo escuchado por el visionario alemán, el trasvasador de los valores, en las frías alturas de Sils-Maria? La prostituta ebria de Efraín Huerta es un personaje miserable de la ciudad. Se levanta de los escombros para decir, sin palabras, una realidad secularizada repleta de negatividad, y aun así desbordante de emociones agudas, punzantes, acezantes. Decir sin palabras:, de ahí su “inefable ternura”, su incapacidad para articular por medio del lenguaje sus sentimientos y sensaciones. El mensaje daimónico de la prostituta es absolutamente corporal: la embriaguez emocionalmente neutra de la joven prostituta (se emborracha “sin tedio ni pesadumbre”), su “corazón derretido” (este pasaje recuerda, como en filigrana, “mi corazón deshecho entre tus manos”, de un célebre soneto de sor Juana Inés de la Cruz: “Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba”), sus manos, sus pensamientos, sus arrebatos de ternura, su boca, su pecho, sus brazos y piernas tatuados, su enfermedad naciente, su sexo, en fin, “de orquídea martirizada”. Todo esto; este conjunto de estremecimientos y de seres —la noche, el llanto, la embriaguez, la muchacha y sus gritos—es una especie de viático o vía: el poeta debe conocer la trascendencia en esas encrucijadas, más allá de su circunstancia inmediata, esa “violencia amorosa” de la cual ha salido o se ha liberado hace poco tiempo. La muchacha ebria se lo dice con su entrega, con sus gritos y con esos “pájaros muertos” —sus pensamientos alcoholizados. De Antonio Alatorre a Luis Vicente de Aguinaga, de Rafael Solana a Emiliano Delgadillo, Los hombres del albaca, tenido un puñado de lúcidos comentaristas; no muchos, sin embargo, o en todo caso no tantos como cabría esperar ante un libro de su importancia, lo cual habla de la penuria crítica de nuestro medio, en especial en el campo de la poesía, donde predominan el impresionismo y la improvisación. Me ocupo aquí solamente de dos comentaristas de Huerta. El primero, Antonio Alatorre (1922-2010), es nuestro mayor filólogo y uno de los escritores realmente grandes del México moderno, no reconocido como tal —como escritor, simple y llanamente— debido a su especialidad (la filología más rigurosa) y por su “academicismo” (en mi opinión, con dos o tres académicos como él la literatura mexicana habría prosperado enormidades). Luis Vicente de Aguinaga es un excelente poeta: obtuvo en 2004 el Premio de Poesía de Aguasca-lientes; es un ensayista de primera línea, además. Casi cincuenta años exactos separan a Antonio Alatorre, nacido en 1922 —y muerto en 2010—, de Luis Vicente de Aguinaga, nacido en 1971; los dos son, curiosamente, de Jalisco, como el padre de Huerta, el abogado José Merced Romo, nacido en Colotlán. Uno de los poemas menos leídos y citados, por ejemplo, fue examinado con detenimiento por Luis Vicente de Aguinaga en un libro de ensayos recopilado y preparado para su edición por Raquel Huerta-Nava, hija del poeta, bajo el título de Efraín Huerta. El alba en llamas, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en el año 2002. De Aguinaga se ocupó del poema “Verdaderamente” en un penetrante comentario crítico. El alba en llamas fue un libro concebido como una especie de homenaje de poetas e investigadores jóvenes a la obra de Huerta; entre los mejores textos del volumen figura uno, de alta calidad, de Diana Espinoza, quien hace algunos años preparó una documentada tesis universitaria —por la Universidad de Guanajuato— sobre la obra huertiana. Por su parte, Antonio Alatorre reseñó Los hombres del alba en la revista Pan, de Guadalajara, publicación dirigida por él mismo y editada en Guadalajara, al lado de Juan José Arreóla, a mediados de la década de los años cuarenta. La reseña alatorriana apareció en el número 7, correspondiente a los meses de enero y febrero de 1946. Concluía con estas palabras: Efraín Huerta se nos presenta como el sumo pontífice de una secta de idólatras del alba. Se entrega a la adoración de su diosa; pero, como los buenos adoradores, a veces blasfema de ella. La herencia poética de Efraín Huerta, y en particular la soberbia lección expresiva y espiritual, artística y crítica, de Los hombres del alba, ha tenido una descendencia notable, no muy cuantiosa, sin embargo. Destaco aquí algunos nombres de poetas, seguidores, cada uno a su manera, de la huella de aquel libro de 1944: Jaime Reyes (su poema “Los derrotados”, en especial), Max Rojas y su libro El turno del aullante, algunos poemas del veracruzano Orlando Guillen, un puñado de textos de los poetas “infrarreaüstas” —Mario Santiago, Darío Galicia, el chileno Roberto Bolaño, entre otros— , y en tiempos recientes algunas composiciones de Juan Carlos Bautista y Eduardo Garduño. He aquí algunos nombres de los pocos comentaristas y críticos de la poesía de Huerta: Carlos Montema-yor, José Emilio Pacheco, Raúl Leiva, Ricardo Aguilar, José Homero. Ojalá dentro de poco tiempo contemos en forma de libro con el estudio de Emiliano Delgadillo dedicado a la “fragua” de Los hombres del alba—es decir, la historia de la composición del libro. Una parte del prólogo de Rafael Solana —sobre la falta de sentido del humor en Los hombres del alba— tuvo una curiosa y tardía refutación, imposible de prever para aquel prologuista de 1944, durante los años en los cuales Huerta inventó y puso en circulación sus citadísimos poemínimos. En los últimos años del siglo XX, un extraordinario pintor mexicano, Pablo Rulfo, hizo una serie de cuadros de gran formato inspirados en los poemas de Los hombres del alba y en especial en el poema titular. Cuando esas obras pictóricas se conozcan públicamente, tendremos la oportunidad de admirar uno de los frutos más sorprendentes de esa vinculación entre literatura y artes plásticas en nuestro país. Pablo Rulfo es uno de los pintores más dotados y talentosos de México. Su obra, escasa y de limitada difusión —es mucho más conocido como diseñador gráfico—, es de una factura impecable. Rulfo pasó sus años de aprendizaje en Europa estudiando las técnicas de los grandes maestros. Dentro de la literatura latinoamericana, la poesía de Efraín Huerta tiene un lugar junto a los libros sombríos y nobles, vigorosos y lacerantes, de César Vallejo, Pablo Neruda, César Dávila Andrade, Juan Rulfo, José Revueltas, Juan Carlos Onetti. Con José Revueltas lo unió una amistad a toda prueba; uno de los pocos poemas del genial autor de Material de los sueños está dedicado a Huerta; se titula “Nocturno de la noche”. De los tres notables escritores mexicanos nacidos en el año 1914 —Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas, mencionados aquí por su orden de nacimiento— debe decirse lo siguiente: sin ellos y sus obras la cultura de nuestro país no podría entenderse. Revueltas era considerado por Huerta como un auténtico hermano, y a él, a sus ojos de diamante, atentos a todo, llenos de suprema atención, dedicó un hermoso poema donde habla de las “mitologías” del escritor duranguense. ¿Cuál es el valor de un libro como el de Efraín Huerta de 1944? Dentro del conjunto de su obra, Los hombres del alba representa un momento conclusivo de la juventud y, con el final de esta, el término del aprendizaje; es un libro de primera y magnífica madurez, así como el poema Amor, patria mía (1980) lo es de una madurez plena. En la poesía mexicana, ese libro de 1944 constituye un clásico vivo de la modernidad literaria, sin cuya lectura no puede entenderse el carácter y algunos de los principales rumbos y orientaciones del trabajo lírico en México. Es alta poesía, al mismo tiempo sublime y desgarradora. Si nada más hubiera escrito Los hombres del alba, Efraín Huerta habría sido, como lo es con todo derecho por el resto de su obra, uno de los grandes poetas del idioma español. |
|
Publicado, originalmente, en:
Revista de la Universidad de México 126 / homenajes / Agosto de 2014
Revista de la Universidad de México es una publicación editada por la Universidad Nacional Autónoma de México
Link del texto: https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ef18101f-2fb6-4b79-811a-dde34ceec337/notas-sobre-la-poesia-de-efrain-huerta-idolatrias-y-demonios
Ver, además:
David Huerta en Letras Uruguay
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
instagram: https://www.instagram.com/cechinope/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de ensayo |
 |
Ir a índice de David Huerta |
Ir a página inicio |
 |
Ir a índice de autores |
 |