La historia, esa novela vegetal
Michelet, de Roland Barthes
por Eduardo Grüner
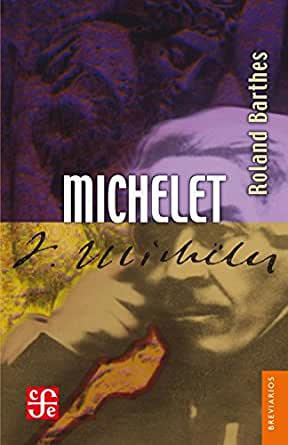
|
La historia, esa novela vegetal Michelet, de Roland Barthes por Eduardo Grüner
|
No hemos de servir causa que nos posea, ni alimentar amor que no podamos dominar (Corneille). Michelet (1954, edición castellana en FCE, 1988), La hechicera (1959, edición castellana en “Ensayos críticos”, Six Barral, 1967), El discurso de la historia (1967, edición castellana en “Estructuralismo y literatura", Nueva visión, 1970): tres momentos diferentes en los que Roland Barthes se ocupa, y se preocupa, por la pasión narrativa que cree distinguir en cierta práctica historiográfica. No son, tampoco, tres momentos cualesquiera en el “proyecto de lectura” que definió la existencia misma de Barthes: tres encrucijadas, se podría decir, que por sí solas bastarían, bien leídas, para desmontar el equívoco (que el propio RB renunció, quizá, a aclarar) sobre el "estructuralismo” barthesiano. En los tres, se trata no de oponer la “estructura” y el “acontecimiento” —a la manera del último Foucault— sino de hacer surgir, justamente, lo impensable de esa oposición, lo imposible de un trazado preciso de los límites entre la recurrencia y lo irrepetible. O, si se prefiere decirlo así, entre la Ley y la transgresión. Es una lectura que se mueve, pues, zigzagueando entre Kierkegaard y el psicoanálisis (con la sombra de Marx planeando, vigilante): la condición de una repetición eficaz es que aparezca como novedad, la condición del funcionamiento de la Ley es que sea instalada por su transgresión. En los insterticios de esas aparentes paradojas, el deseo de historias (definición elemental y minimalista de la literatura) muestra la contracara “disolvente" de la necesidad de la Historia, en la que se revela una efusividad del sentido que justifica jugar con su anagrama en la palabra destino. Si la Historia puede (y debe) tener un sentido, una dirección, es porque tiende a instalar, a cada paso, sus ‘“historias”, como desviaciones. Nietzsche pretendía que “no hay hechos, sólo hay interpretaciones". Esa —simple, demasiado simple— teoría perspectivista de la Historia no le conviene, contra lo que podría pensarse, a Barthes (que sin embargo ama a Nietzsche): a él le interesa el gesto inmediatamente anterior a la interpretación, el gesto en el que el historiador, ya desprendido de la tiranía del “hecho", no lo ha transformado todavía en un esclavo de su Ley: está negociando con él, desplegando sus artes para seducirlo, tanteando —eróticamente— el flanco más apropiado para penetrarlo. Para lo cual debe, a veces, dejarse arrastrar por él, “darle cuerda”. Como el capitán Ahab a su ballena, es, para el historiador, el espacio entre las descripción y la explicación (entre la novedad y la repetición, entre la transgresión y la ley): el espacio del relato. En Michelet, por ejemplo, Barthes encuentra ese momento, ese espacio —que en el historiador profesional es pura “técnica"— elevado al rango de arte, sumergido totalmente en el proceso de destrucción creadora: “El discurso de Michelet —lo que por lo común se llama estilo— es precisamente esa especie de navegación concertada que lleva borda a borda, como un pez a su presa, a la Historia y al Narrador. Michelet pertenece a ese tipo de escritores predatores (Pascal, Rimbaud) que no pueden escribir sin devorar a cada instante su discurso" (Michelet). La metáfora de la predación no es caprichosa: para Michelet la Historia —como para Pascal el pensamiento, para Rimbaud la poesía —sólo es pensable como consumada, es decir, por una parte aparentemente terminada, cumplida y por la otra, devorada, ingerida. Por eso la Historia no es la “profesión" de Michelet; es un componente decisivo de su ciclo vital: “El carácter enciclopédico de una obra que aprehende no sólo a su época, desde la edad de los reptiles hasta Waterloo, sino también todos los órdenes posibles de objetos históricos, desde la invención de la infantería hasta la alimentación del bebé inglés, participa en la humanidad de Michelet con el mismo derecho que sus jaquecas o sus prefacios" (ibid.) La historia también es Naturaleza: crece como una planta, no tanto según una sucesión como según un orden, cuyo carácter “vegetal” excluye evidentemente la causalidad: la semilla no es “causa" de la flor, son apenas “capas”, lugares distintos en el mismo tallo. Pero a veces, también, la Historia deja de crecer o, por el contrario, crece demasiado rápido, monstruosamente: tiene detenciones, adormecimientos, “invernaciones” estériles. O, en el otro extremo, hipertrofias, excesos, caricaturas, deformaciones. Otra vez: curiosamente, lo que más se parece a la Historia-Planta es la Historia-Novela. Esto es así no solamente porque la Novela “crece" también a la manera de la planta, sino porque la Historia de Michelet —como la Naturaleza o como la Novel decimonónica— aspira a la totalidad, y por lo tanto se instala en la mayor ambigüedad, en esa indecisión entre lo universal y lo singular, entre la Institución y la Figura. El mejor ejemplo se ofrece (casi como sacrificio) en el estudio de Michelet sobre la Hechicera: "a un tiempo Historia y Novela, La Sorciére hace aparecer un nuevo corte de lo real, funda lo que podría llamarse una etnología o una mitología histórica. Como novela, la obra solidifica el tiempo, impide a la percepción histórica dispersarse, sublimarse en la visión de ideas distintas. Como Historia, exorciza de una vez el fantasma de la explicación psicológica: la hechicería ya no es un desfallecimiento del alma, sino el fruto de una alienación social" (La Hechicera). La alusión a una “etnología histórica" hace de Michelet -y así lo ha proclamado Le Goff— el fundador de la llamada “historia de las mentalidades”, un término aún no generalizado cuando escribe Barthes. Pero lo más importante no es ese dato clasificatorio (que Michelet hubiera despreciado): es el hecho de que entre Historia y Novela no haya una cooperación sino una fusión, siempre imposible de completarse pero siempre a punto de hacerlo, de dos géneros en uno, que no es la suma de ambos; es un tercero. Y “géneros" puede entenderse aquí, sin ambages, en su sentido literalmente sexual: como en el mito platónico del Andrógino, ambas partes sólo se enteran que son complementarias cuando se unen. Mientras tanto, buscan sin saber qué. Pero la Historia de Michelet, si hablara por sí misma, diría, como Picasso: “Yo no busco, encuentro”. Por eso no es azaroso el epígrafe que Barthes elige (o encuentra) para su Michelet: “Soy un hombre completo por tener los dos sexos del espíritu". Por eso, también, la obsesión de Michelet no sólo por la Bruja, sino por la Mujer: porque ella introduce la Figura (dominio de la Novela) en la Institución (dominio de la Historia tradicional) y hace de la “nueva" Historia el género bisexual por excelencia. Agreguemos —para evacuar, si es posible, malentendidos—:no estamos en “la Historia como ficción”, tópico de (post) moda que sirve para dispensar a los “personajes” de su responsabilidad, para crivializar el sonido y la furia de esa pesadilla de la que no podemos despertar —así llama Joyce a la Historia—. No: tener en cuenta el "modo de la ficción" en la escritura de la Historia es precisamente aprender a leer en ella la astucia de una función retórica por la cual se intenta persuadimos de su cierre, de su inmovilidad fatal: “La entrada de la enunciación en el enunciado histórico, a través de los shifters organizadores, tiene menos el fin de dar al historiador una posibilidad de expresar su subjetividad que el de complicar el tiempo cronológico de la historia enfrentándolo a otro tiempo, que es el del discurso mismo, y que se podría llamar el tiempo-papel;" (El discurso de la historia). El tiempo-papel es tiempo cerrado, terminado: la historia escrita transmite un efecto de realidad inmodificable, de “ya hecho"; en cambio la “historia oral" —como se viene practicando hace un par de décadas- muestra que esa planta sigue creciendo (o ramificándose, o pudriéndose) en tanto una vez —con su acento, sus vacilaciones, sus tartamudeos intranscribibles— puede apropiase de ella, enunciarla, tomar el lugar de sujeto, aun sin saberlo. Es esa pluralidad de voces a veces discordantes, esa polifonía, lo que Barthes quisiera rescatar en la Historia-Novela de una comunidad que corre el riesgo de perder lo real en el altar de una “realidad" de interpretaciones fijadas: “Se comprende que el desvanecimiento (si no la desaparición) de la narración en la ciencia histórica actual, que busca hablar de las estructuras más que de las cronologías, implica mucho más que un simple cambio de escuela: una verdadera transformación ideológica; la narración histórica muere porque el signo de la Historia es desde ahora menos lo real que lo inteligible" (ibid.). Y así como Barthes descubre en la etnología de Levi-Strauss esa mutua remisión de lo inteligible y lo sensible que caracteriza al “pensamiento salvaje", así descubre en Michelet un "salvajismo" similar: la idea de la Historia como fantasmagoría; pero no en el sentido de “mentira" o “ilusión": en el sentido estrictamente mágico —de allí la figura de la Hechicera— de un estado inestable de la materia, de una maleabilidad de la Naturaleza que está muy lejos de sernos exterior, de hacemos ajenos a responsabilidad alguna. Porque esa Planta, somos nosotros. Michelet Roland Barthes. Trad. de Jorge Ferreiro. Fondo de Cultura Económica. México, 1988, 242 págs.
|
|
Roland Barthes: Michelet En el principio fue la mujer Sprenger dijo (antes de 1500): "Es preciso hablar de la herejía de las hechiceras y no de los hechiceros; éstos son poca cosa” Y alguien más, bajo Luis XIII: “Por un hechicero, diez mil hechiceras”. “La naturaleza las hace hechiceras”. Es el genio propio de la mujer y su temperamento. Ella nace hada. Mediante el retorno regular de la exaltación, nace sibila. Por amor, es maga. Por su figura, por su malicia (con frecuencia fantástica y bienhechora), es hechicera y embruja o cuando menos adormece y engaña a los males. Todo pueblo primitivo tiene igual principio; lo vemos mediante los Viajes. El hombre caza y lucha. La mujer se las ingenia e imagina; da a luz sueños y dioses. Es vidente a cierta luz; posee el ala infinita del deseo y del sueño. Para llevar mejor la cuenta del tiempo y observa el cielo. Mas no por ello deja la tierra de contar con su corazón. Con la mirada baja sobre las flores del amor, joven y flor ella misma, traba con ellas relación personal. Como mujer, les pide curar a los que ama. Simple y conmovedor principio de las religiones y de las ciencias. Luego; todo se dividirá; se verá nacer al hombre especial, al juglar, al astrólogo o al profeta, al nigromante, al sacerdote, al médico. Pero, en un principio, la Mujer lo es todo. Una religión fuerte y viva, como lo fue el paganismo griego, empieza por la sibila y acaba por la hechicera. La primera, virgen bella en plena luz, lo arrulló, le dio el encanto y la aureola. Luego, caído, enfermo, en las tinieblas de la Edad Media, en las landas y en los bosques, fue escondido por la hechicera; lo alimentó su piedad intrépida, lo hizo seguir viviendo. Así, para las religiones, la Mujer es madre, tierna guardiana y nodriza fiel. Los dioses son como los hombres; nacen y mueren sobre su seno. 1862. La hechicera, Intr. (. 321) La magistratura de la historia Entre algunas cosas vulgares, cada alma tiene alguna, especial e individual que no siempre es la misma y que había que anotar cuando esa alma pasa y se va al mundo desconocido. ¿Y si se constituyera un guardián de las tumbas, como tutor y protector de los muertos? En otra parte he hablado del oficio que desempeñó Camoëns en las mortíferas costas de la India: Administrador del patrimonio de los difuntos. Sí, cada muerto deja como pequeño patrimonio su recuerdo y exige que se cuide de él. Para quien no tiene amigos, es necesario que los supla el magistrado. Pues la ley y la justicia son más seguras que todas nuestras ternuras olvidadizas y nuestras lágrimas secas tan pronto. Esa magistratura es la Historia. Y los muertos esas miserabiles personae, para hablar como en derecho romano, de las que debe preocuparse el magistrado. Nunca en mi carrera he perdido de vista ese deber del historiador. He brindado a muchos muertos demasiado olvidados la asistencia que yo mismo habré de necesitar. Los he exhumado para una segunda vida. Varios de ellos no habían nacido en el momento propicio. Otros nacieron la víspera de circunstancias nuevas y sorprendentes que vinieron a borrarlos y, por decirlo así, a ahogar su memoria (por ejemplo, los héroes protestantes muertos antes de la brillante y olvidadiza época del siglo XVIII, de Voltaire y de Montesquieu). La historia acoge y renueva esas desheredadas glorias; da vida a esos muertos y los resucita. Así, si justicia asocia a quienes no han vivido al mismo tiempo y ofrece reparación a los que sólo habían aparecido un momento para luego desaparecer. Ahora viven con nosotros, que nos sentimos sus padres y sus amigos. Así se forma una familia, una ciudad común entre los vivos y los muertos. 1872. Historia del siglo XIX, t. II: “El Directorio" Prefacio (p. 11) Edipo El historiador no es ni César ni Claudio, pero con frecuencia ve en sueños la multitud que llora y se lamenta, la multitud de aquellos que no vivieron lo suficiente y quisiera revivir... Esos muertos no sólo piden urna y lágrimas. No les basta con que se repitan sus suspiros. No necesitan una nénia, una plañidera, sino a un adivino, un vates. Mientras no lo tengan, errarán alrededor de su tumba mal cerrada y no descansarán jamás. Necesitan un edipo que les explique su propio enigma, cuya explicación no tuvieron; qué les enseñe lo que querían decir sus palabras y sus actos, que no comprendieron. Necesitan un Prometeo y necesitan que ante el fuego que ha robado las voces que flotaban heladas en el aire se levanten, recuperen el sonido y se pongan a hablar. Pero se necesita más; es necesario oír las palabras que nunca se dijeron, que quedaron en el fondo de los corazones (buscad en el vuestro, que allí están); es preciso hacer que hablen los silencios de la historia; esas pausas terribles en que ya no dice nada y que precisamente son sus más trágicos acentos. Sólo entonces se resignarán los muertos al sepulcro. Empiezan a comprender su destino, a reducir sus disonancias en una armonía más dulce y a decirse entre sí y en voz muy baja la última frase de Edipo: Las sombras se saludan y se calman. Permiten cerrar las urnas nuevamente. Mecidas por una mano amiga se van, se duermen y renuncian a sus sueños. Urna preciosa de los tiempos idos, ¡con qué piedad y qué tiernos cuidados la portan y se la transmiten los pontífices de la historia (nadie lo sabe sino ellos), como portarían las cenizas de su padre y de su hijo! ¿Su hijo? Pero, ¿no son acaso ellos mismos? 1842. (Citado por Monod, Vie et pensée de Michelet, t. II, cap. 6 p. 73) El hombre irremplazable [Muerte del duque de Orleáns, asesinado por los borgoñones:] Todo el mundo lloraba amigos y enemigos. Pero allí no hay enemigos; son momentos de estar con el muerto. ¡Cómo! ¡Tan joven, no hace mucho tan jovial y ya se ha ido! Belleza, gracia caballeresca, luz de ciencia, palabra viva y dulce; ayer todo eso; hoy, ya nada... ¿Nada?... acaso más. Entonces vemos que quien ayer era un simple individuo, tenía más de una existencia y era en efecto un ser múltiple ¡e infinitamente variado!... ¡Admirable virtud la de la muerte! Sólo ella nos revela la vida. Todos ven al hombre vivo desde un solo lado, según les sirva o les moleste. Pero muere y entonces se le ven mil facetas nuevas y se distinguen todos los distintos nexos que lo ligaban al mundo. Al arrancar la hiedra del roble que la sostenía, por debajo se aprecian innumerables hijos vivos que jamás se podrían desprender de la corteza en que vivieron; permanecerán rotos, pero permanecerán. Cada hombre es una humanidad, es una historia universal... Y sin embargo ese ser, en quien cabía una generalidad infinita, era al mismo tiempo un individuo especial, una persona, un ser único e irreparable, al que nada remplazará. Nada igual, ni antes ni después; Dios no repetirá. Sin duda vendrán otros; el mundo que no se cansa traerá a la vida a otros seres; tal vez mejores, pero semejantes, nunca, jamás... Historia de Francia, t. IV, libro VIII, cap. I (p. 102) La detención de la historia: la novela En aquel momento confuso aparece una cosa enteramente nueva y de alcance infinito: la Novela. La Historia, incluso seria, de los judíos tenía un fondo novelesco: el milagro arbitrario en que Dios se complace en escoger en el más ínfimo, incluso en el más indigno, a un Salvador, a un libertador, a un vengador del pueblo. En el Cautiverio, la banca o la intriga de corte, las fortunas súbitas lanzaron las imaginaciones al campo de lo imprevisto. Aparecieron las hermosísimas novelas históricas de José, de Ruth, de Tobías, de Esther, de Daniel y muchas otras. Siempre en torno a dos elementos: mediante la explicación de los sueños y la habilidad financiera; el exilado bueno se constituye en ministro o en favorito; o bien, la mujer amada por Dios llega a un gran matrimonio, a la gloria, seduce al enemigo y (cosa sorprendente y opuesta a las ideas mosaicas) es el Salvador del pueblo. Para Moisés, era impura y peligrosa, había tenido una Caída. Pero es precisamente el asidero imprevisto que aprovecha la novela[1]. Dios hace de la mujer una trampa, se vale de su seducción, opera mediante ella la Caída de aquel que ha condenado. El amor es una lotería, la Gracia es una lotería. Es la esencia de la novela. Es lo contrario de la historia, no sólo porque subordina los grandes intereses colectivos a un destino individual, sino porque no gusta de los caminos de esa preparación difícil que produce las cosas en la historia. Le complace más mostramos la jugada de dados que a veces trae consigo la suerte, halagamos con la idea de que con frecuencia lo imposible es posible. Mediante esa esperanza, mediante el placer y el interés, la novela conquista a su lector, mimado desde el principio, quien luego la sigue con avidez al grado de que lo mantendría privado de talento e incluso de destreza. El espíritu quimérico se ve interesado en el asunto y quiere que sea un éxito. 1864. La Biblia de la humanidad, II, 6 (p. 402) Nota [1] "Señor, ¿qué es la novela? Señora, es lo que en este momento tiene usted en el espíritu. Pues, como no se preocupa ni por la patria, ni por la ciencia, ni tampoco por la religión, abriga usted lo que Steme llama un dada y que yo llamo: una linda muñequita". Tenemos una novela sosa, ¿por qué? Porque no tenemos una gran poesía. (Nota de Michelet). |
por
Eduardo Grüner
Publicado, originalmente, en:
Babel, Revista mensual, Año 1, Nº 7 Febrero 1989
Link del texto: https://ahira.com.ar/ejemplares/babel-revista-de-libros-no-7/
Gentileza de Archivo Histórico de Revistas Argentinas
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de ensayo |
 |
Ir a índice de Eduardo Grüner |
Ir a página inicio |
 |
Ir a índice de autores |
 |