La expresión barroca como elemento de identidad
en la poesía de José Lezama Lima
Ensayo de Javier España Novelo
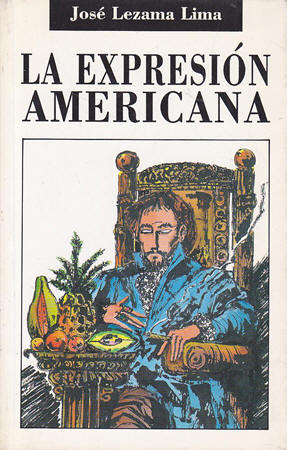
|
La expresión barroca como elemento de identidad en la poesía de José Lezama Lima Ensayo de Javier España Novelo
|
|
Las cuatro, a mi lado, me levantaron todos los días para fortalecer la mañana y comenzar el hilo de la imagen. José Lezama Lima Enero 1972 Toda definición es una aproximación. El arte y la ciencia multiplican la capacidad de sus paradigmas para convencernos de su verdad, de la sustancia que justifica su vigencia. Es en las expresiones artísticas donde el hombre se permite ser más etéreo y autocuestionarse en mayor medida. La divagación intelectual puede ser una certeza. Ante esta expectativa, el clamor científico se agita para imponer en sesudos planteamientos paradigmáticos el devenir de su propia fragilidad: la verdad es tan firme como este instante que deja de serlo. Cuando la ciencia echa andar sus cuadrigas de aliento vigoroso no puede dejar de sospechar de la victoria derrotada por sí misma. Es el aliento bachelardiano que impulsa el conocer hacia su propio obstáculo y que asegura la coronación de su esencia de búsqueda infinita. En pocas pero interminables palabras, el hombre es lo que es, lo que piensa, lo que sabe, aunque ningún aparato aceitado de estadísticas le confirme su existencia aleatoria: ¿lo que es?, ¿qué es?, ¿qué es ser? De súbito, la pregunta —cualquiera— se rebela ante cualquier posible respuesta por la aparente imposibilidad de sujetar entre sus marcos definitorios el asomo de sus conjeturas. En medio de estas resonancias que vibran desde cualquier rincón intemporal del conocimiento, el arte define lo que la ciencia sospecha: el Hombre es. Y en este pendular ritmo de ser y no ser, la presencia del arte se multiplica al infinito ante los ojos y oídos de los integrantes de la tribu humana. Esta tonalidad de afirmaciones y negaciones da pie y permiso a estas páginas que giran, en cualquier sentido —no sé si en espiral o en líneas concéntricas—, en la digresión de las disertaciones. Pero con la salvedad de esos interrogantes, se va en busca —que en el arte es un decir— del concepto de identidad, sobre todo si se trata de responder a las preguntas de líneas arriba. No es nada nuevo que el ser humano insista en la explicación de sus premoniciones como ente civilizado y dueño del universo (al menos el suyo en particular y según lo que esto signifique) para solventar el fragor de sus días cotidianos. Esta empresa no es fructífera si no se delimitan cada uno de los pasos existenciales del ser humano. Asimismo, la indefinición tampoco corre ningún riesgo, porque no desglosar el concepto sólo implica que sigue existiendo para todos aunque de distintas maneras: qué manía de sacudir el avispero de las cuestiones sedentarias. De esta osadía ilimitada —perdón por la hipérbole trasnochada—, surgen las premisas de nuestra identidad, pero ¿ciertamente hay más de una?, ¿cuál: la individual o la social, la científica o la artística? La mejor manera, o la más utilizada, de acercarse a la definidora meta posible es la de hacer un recuento de las fuentes que han atendido el tema o que han reclamado ser la matriz de estas especulaciones. En esta construcción de los argumentos originales de la identidad se puede proceder por partes. Pero una pregunta consecuente es de qué fuentes se habla, y la respuesta es de todas. Con la intención de reflexionar en lo anterior, se circunscribirá el tema, en la primera parte del texto, a lo que llamaremos técnicamente interdisciplinariedad, porque el todo —incluyendo lo que se denomina verdad— se puede explicar mejor por cada río disciplinar que desemboca en el mar de las sorpresas de la vida. Posteriormente, se abordarán otros conceptos integradores. Interdisciplinariedad Desde la perspectiva multiplicadora de teorías y de posturas en relación con el arte y el conocimiento se contempla y descifra el vuelo vertiginoso de la identidad artística del movimiento literario conocido como barroco americano que, desfasado en el tiempo que lo favoreció siglos atrás, se convirtió en el siglo XX en una voz anunciadora, entre otras, de lo que somos —en términos de los paradigmas de la ciencia y del lenguaje universal—. En esta bitácora se incluyen las tendencias reflexivas que decantan el concepto de lo barroco en la identidad humana. No se trata de hacer juicios estéticos sumarios y menos juicios de valor moral u otras castraciones. Simplemente se expone la realidad desde el caleidoscopio creado por un lector —por el arquetipo lector. Es errónea la actitud juzgadora de quien pretende delimitar el estatuto estético de una obra a su resonancia social cuantitativa o a su “relevancia moralizante”. Vale recordar sobre este asunto que “el juicio estético no tiene más que pronunciarse acerca de la conformidad de esta o aquella obra según las reglas establecidas de lo bello. En lugar de hacer que la obra se inquiete por aquello que hace de ella un objeto de arte y por conseguir alguien que se aficione a ella, el academicismo vulgariza e impone criterios a priori que seleccionan de una vez para siempre cuáles han de ser las obras y cuál el público” (Lyotard, 2001: 17). Así como la dificultad de regirse por la libertad —término sujeto a una inacabable reflexión— debe tomar en cuenta su inherente carga de subjetividad, el intento de lograr una descripción única de la naturaleza humana es una vieja ocupación del pensamiento occidental. Reconocer estas vicisitudes permite la apertura a todos los ánimos mediante la aceptación de “en efecto, al final las preguntas sobre el sentido de la vida no pueden separarse de las que se refieren a la naturaleza de la condición humana y al lugar que ocupamos en el mundo. Las ideas sobre la naturaleza humana no sólo son importantes para el individuo, pues afectan de manera profunda al tipo de sociedad en que vivimos y en que nos gustaría vivir” (Trigg, 1999: 13). Esta preocupación sitúa al hombre como razón y sentido de las expresiones intelectuales y fue el fundamento del humanismo renacentista, que luego recibió contenido axiológico aunque, por mucho tiempo, la filosofía racionalista se opuso al carácter metafísico de sus deliberaciones por considerarlo singularizante y lejano de la verdad objetiva. El mismo Hegel “recluye al humanismo en el mundo de la fantasía, del arte, de lo sensible: una forma deficiente de representar la Idea que, como tal, nada puede aportar a la filosofía. Sin embargo, Hegel al igual que otros encontrarían la oposición de otros filósofos que reconocieron en el humanismo un asunto filosófico, no sin antes haberse situado en el universo del campo literario y artístico” (Beristáin, 2001: 115). En nuestro tiempo, el humanismo es búsqueda y fin de la labor del hombre. Vale, pues, aceptar que la condición humana es punto de partida y asidero del arte, de ahí que todo lo que puede ser creado por el hombre tiene que ver forzosamente con él mismo. Las interpretaciones extienden el horizonte. Así pasa con las disertaciones sobre los movimientos artísticos. En el caso de la poesía, la causalidad de los actos ha sembrado en terreno fértil cuando se dice que la poesía crea desde un autor hacia un lector que interpreta y reinterpreta las suertes del lenguaje estético. Un lector es muchos rostros y muchas cabezas a un mismo tiempo desde el momento en que se sitúa ante un texto con toda su experiencia integradora, su cosmovisión formada en los avatares de la existencia y con la vida misma a cuestas. Parafraseando aquel verso tan conocido, se puede decir que la percepción degusta a través de todos los cristales y colores que convergen en un solo individuo. En el encuentro del texto con su lector, le corresponde al escritor intuir la multiplicación de lecturas de su texto. Pero en esta claridad pluritonal tan variada en sus incorporaciones delectivas, la presencia del barroco en la poética americana, en tanto que manifestación artística, busca un ser que es más que unicidad limitadora. La propuesta que se presenta está alejada tanto de la estética convertida en dogma inmovilizador por adeptos y cortesanos pertrechados tras una arquitectura verbal de piedra alquímica fundada, a su vez, en la creación de una tabla de esmeralda inaugural y lapidaria, y que por lo mismo parte de la negación de sus argumentos, como del dogma posmoderno definido como “aquello que alega lo impresentable en lo moderno y en la presentación misma; aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible... Un artista, un escritor posmoderno, están en la situación de un filósofo: el texto que escriben, la obra que llevan a cabo, en principio, no están gobernados por reglas ya establecidas, y no pueden ser juzgados por medio de un juicio determinante, por la aplicación a este texto, a esta obra, de categorías conocidas” (Lyotard, 2001: 25). Esta actitud desafiante del discurso posmoderno ha tenido acogida incluso en ideologías más beligerantes, como la marxista, especialmente en lo que se refiere a la percepción del todo como una entidad compleja pero coherente en sí misma al que se integra el arte sin más. En otras palabras: “el discurso posmoderno surge como una crítica a las totalizaciones y a los totalitarismos (estéticos, ideológicos, epistemológicos, etc.), cuestión que lo ha llevado a ser puesto, tanto por parte de algunos apologistas como de sus opositores, del lado de la incredulidad y del escepticismo y, por consiguiente, del irracionalismo y del relativismo” (De la Peña, 2001: 252253). Este autor considera también que en el debate de la posmodernidad se mezclan los enfoques pragmático, hermenéutico, retórico, semiológico y literario con el propósito de dilucidar problemáticas sociales, culturales y políticas. En resumidas cuentas, la propuesta que se expone consiste en asumir que en lugar de un solo dictamen de un solo juicio de un solo juez de una sola mirada de un solo color, hay que reconocer todas las voces y su fuerza argumental. Esta estrategia, más que un método, ha sido un referente para un planteamiento distinto en el estudio del barroco universal. Más de un avezado en este sendero ha insistido, con poca profundidad de opinión, en categorizar lo bello en estadios inmóviles estudiados por marcos teóricos igualmente superficiales, con lo cual se niega la dialéctica de los hechos humanos en la que están incluidas las manifestaciones artísticas. Sucede lo mismo cuando se busca jerarquizar las tendencias del arte como fenómenos evolutivos y se dictamina que tal o cual escuela es una respuesta a otro modelo creativo. Sobre esta percepción diseccionadora se puede decir que “la fijación de la vida del espíritu en categorías estables no beneficia mucho a la inteligencia de esta vida, y menos aún cuando se trata de esa realidad compleja e inmóvil que es la vida de las formas, esta misma llevada por el movimiento de las sociedades, el desarrollo del tiempo histórico y el imprevisible nacimiento de las obras. Los nombres con que bautizamos las épocas del arte no tienen valor más que en la medida en que no olvidemos su relatividad como hipótesis de trabajo” (Rousset, 1986: 288). Los conceptos de vanguardia y ruptura envanecen una crítica apegada a las modas paradigmáticas y, peor aún, a las discutibles formas de las convenciones sociales o de salón. La mejor manera de esquivar el dogma es, sin duda, el panorama abierto. Cuántas veces no hemos leído sobre el barroco sentencias peyorativas que se pierden en el análisis somero de su propuesta formal e ignoran la pretensión de la imagen avasalladora que le dio la espalda a la interpretación de la vida propuesta por el manierismo renacentista. Al proceder así se olvida que el barroco cuestiona el facilismo con que se ve la existencia y elabora silogismos que esculpen, cantan y trazan los espejismos de vivir, sin dejar de contemplar a la muerte vigilante y maternal que está a nuestro costado. Encontró en el arte, por supuesto, el abono de los arrebatos respirantes que nos mantienen con vida. Pero todavía más interesante es el hecho de que este encuentro con los artistas, situados didácticamente en el amanecer del siglo XVII, hizo del barroco una trascripción crítica en otros tiempos, lo cual prueba que las esencias del arte participan del modo rector del mito del eterno retorno. Nadie ha inventado la muerte como para reclamar su autoría, pero está aquí, ahí, en el pasado y en el futuro del ser presente. En este andamiaje de actos y reflejos, el artista funda y refunda sus definiciones, intuye que el arte es permanencia en definición, acopia tormentas apocalípticas y remansos enigmáticos del placer terreno. Con esta conciencia, los artistas han asumido como dioses verdaderos el fragor de su origen y de su destrucción para que renazca en su obra, una y otra vez, la identidad humana. Han comprendido que un verdadero recomienzo no puede tener lugar más que después de un fin verdadero. Y son los artistas los primeros de los modernos que se han dedicado a destruir realmente su mundo para recrear un universo artístico en que el hombre pueda a la vez existir, contemplar y soñar (Eliade, 2000: 70). A partir de estas afirmaciones de la cosmogonía que, a la vez, derroca e inaugura mundos, se puede preguntar si no es el impulso de la conformación barroca la expresión de un universo reconstruido todos los días por la imago. Su estudio se asoma desde diferentes perspectivas para poder recoger al menos las primeras intenciones de su vasta geografía verbal y alucinante. Desde la interdisciplinariedad cabe preguntar sobre el barroco fuera del tiempo en que creció más allá de las ansias conquistadoras: sobre el barroco poético americano que explica —en vez de ser explicado— la multiesencia de la identidad del arte. De esta intersección de aspiraciones cognitivas y volitivas surge la figura poética del escritor caribeño José Lezama Lima, poblador del reino de la imagen que acusa recibo de todas las cosmogonías y de todas las eras imaginarias. En su voz, el barroco es un dictado para todas las bitácoras, ya humildes, ya ambiciosas, donde la mirada inquiridora de certezas debe acudir a todas las sabidurías. Todo en todo, todo para todos, la poesía convertida en voz del ser convoca al coro de su reflejo, es decir, al otro. Y en esta condición de otredad sin límites se requiere su resonancia multiplicada, inquisidora y profunda. Como respuesta debemos despertar todos los paradigmas posibles e imposibles. Lezama y nuestro señor barroco lo demandan. Lourdes Rensoli e Ivette Fuentes, estudiosas de la palabra lezámica, señalan que “la complejidad de los estudios que en nuestros días se realizan en torno a las obras literarias, impone límites cada vez más precisos al investigador, a la par que lo obliga continuamente a romperlos. Nos referimos, en este caso, a la multidimensionalidad del enfoque sistémico de la obra, que sólo puede lograrse sobre la base del trabajo interdisciplinario. Cada ángulo de interpretación posible exige, para ser delimitado y abarcado correctamente, el concurso de los restantes” (Rensoli y Fuentes, 1990: 7). La imaginación En la estrechez científica—la misma que miden los cauces retóricos de la religión epistemológica— hemos asistido en estos últimos siglos vigilantes al parto de la imaginación, en espera del dogma salvador de nuestra racionalidad. Pero, al mismo tiempo, también hemos sido testigos de la insurrección del arte, comensal desordenado de los apetitosos bocados de la episteme. Desde los orígenes del logos apolíneo, la inclemencia de su cuestionamiento ha visto estremecer su epígono de certidumbre ante la mirada-ansia de los creadores de arte. En esta indefensión de no saber de trascendencias, los científicos o valedores de la legitimidad han curtido sus trincheras de arsenales no necesariamente invictos. El arte acosa, asoma sus narices, afila sus plumas, sacude sus párpados, murmura y habla, dicta y transcribe, imagina y define, y define. La ciencia conspira contra sí misma, duerme con los ojos abiertos; transpira y suspira. El hombre de raíz y vuelo sumarios adopta todos sus gestos ante los espejos del orden y del caos, busca reconocer, entre biseles que ha creado, su propia creación, su teoría de sí mismo. Y convoca todas las suertes; las que conoce. De estos espacios imaginarios surgen voces. María Noel Lapoujade escribe en este cuadrante que “en este momento de la historia del mundo, para comprender las culturas contemporáneas vinculadas a sus propias tradiciones y para indagar sobre el hombre mismo, fundador de esas culturas, es preciso investigar a fondo los procesos de la imaginación humana y el espectro abierto, inmensamente rico, de los imaginarios que ella promueve, desde perspectivas plurales, en un sostenido trabajo interdisciplinario” (Lapoujade, 1999: 7). Esta propuesta de intervenir en el marasmo cotidiano de la humanidad a partir de su facultad imaginativa como la construcción de lo faltante en la realidad objetiva, conduce a nombrar lo real entre líneas de lo creado por las manos del artista, y preguntarnos: ¿es una sola la realidad?, ¿es construible?, ¿es pronunciable o definible?, ¿transita entre el hacer y el crear? Cualquier respuesta a estos interrogantes conduce, sin duda, a la procuración del acto de imaginar, de la misma manera que la gaviota asume el vuelo como cualidad inherente o el pez sueña en el mar que es el mar. La imaginación permea las acciones del ser creado y creador. En el arte es presencia. Pero al igual que éste, la imaginación es un acto de fe, no mística para todos, pero sí existente en su definición, aunque se escurra entre los dedos de la inteligencia. Incluso Jung, fundador de la psicología analítica, cuando pretendió sumar todas las intenciones humanas en un solo impulso psicológico sintió insuficiente el paradigma de su ciencia para circunscribir el acto creador del arte en una función delimitada por una causalidad predeterminada. Asegura que “sólo esa parte del arte que se mantiene a lo largo de todo el proceso de la creación artística puede ser objeto de la psicología, pero no aquella en la cual radica la esencia genuina del arte. Esta segunda parte, es decir, la pregunta de qué es el arte en sí, no puede ser nunca objeto de la consideración psicológica, sino únicamente de un enfoque estético-artístico” (Jung, 1999: 57). Sin duda, el enfoque jungiano, liberador de la dogmatización científica, permite la exposición conceptual de la imaginación como facultad humana, como causa primera del objeto creado. Sobre este plan de vuelo, las alas del ave, los murmullos del viento otoñal, las palabras del poema, el espejo de la otredad y la sobriedad del sueño son las partes que la realidad hace crecer en la vigilia de la imagen. Aquellas que el poeta teje en sus albas y nocturnidades. Aquellas que nuestro señor barroco expone desde la cascada intemporal de las premoniciones. Es este barroco que Lezama Lima brinda al orden del caos poético para solventar la vida, el acto sumario de la forma que conjura el color y el sonido de las presencias, no de lo que no es. El poema habla para ser. En esta aseveración, se bifurcan en confusión los conceptos de fantasía e imaginación. La “imaginación está implicada en la comprensión del arte y su propósito es el de aprehender, del modo indirecto que el arte ejemplifica la naturaleza de la realidad. La fantasía, por otra parte, constituye un escape a la realidad, y el arte al servicio de la fantasía se ha desviado o pervertido de su recto propósito. Si existe una transición de la fantasía a la realidad, ello se debe a la disciplina que convierte a la fantasía en imaginación” (Scruton, 1987: 292). Este planteamiento parece resolver el papel valorativo de la imaginación a favor del arte. Sin embargo, la negación de acoger el concepto imaginativo como factor primordial en la creación tuvo resistencias. Silva (1999: 140) explica que los tiempos modernos fueron inicialmente una época mala para la imaginación. Y el primer responsable fue Descartes: señala la dependencia de la imaginación con respecto de lo sensible y del cuerpo, con lo cual la intelección supera a la imaginación. Otros racionalistas detractores de la imaginación, como Spinoza, Leibniz y Pascal, destacaron el ejercicio de la razón metódica como condición única de una acción premeditada y lógica, incluso dentro del arte. En este pendular juego de apotegmas contrarios, la imaginación corre la suerte del río heracliteano que devuelve su promesa de viaje en cada discusión —habrá quienes la consideren ociosa a estas alturas— para recuperar o reencontrar la necesaria existencia de las expresiones artísticas. Pero lo más notorio es la imposibilidad de negar la autoría al ser humano del acto creador como manifestación de una subjetividad intencional y capacitada. El mismo Hegel, pensador monista de la realidad, otorga un voto favorable a la labor artística del hombre, sumándola a la esencia del hombre, aunque imaginar es distinto de la acción del pensamiento filosófico, pero sólo en sus fines, puesto que el artista también acude a la reflexión racional para interpretar el mundo y recrearlo. La función penetradora del arte en la memoria de la realidad es la condición hegeliana para crear. Hegel puntualiza, sin embargo, que “la imaginación no se limita a recoger las imágenes de la naturaleza física y del mundo interior de la conciencia; para que una obra de arte sea verdaderamente ideal, no basta que el espíritu, tal como lo aprehendemos inmediatamente, se revele en una realidad visible; lo que debe aparecer en la presentación es la realidad absoluta, el principio racional de las cosas” (Hegel, 1984: 118). Esta sinonimia planteada por el filósofo alemán delimita la realidad y la racionalidad como comunión para la explicación de la vida y, por extensión, del arte, pero no es aceptada del todo en tanto que la imaginación, aun cuando fuese un acto racional como proceso, no siempre apunta hacia un mundo definido objetivamente como realidad. El arte como objeto puede sugerir que la realidad se desdoble al infinito, ya sea parafraseando su convencionalidad consensada, o descubrir que es más que una sola versión, o, tal vez, conceptualizarla como su propia negación. La “imaginación es indiferente a la distinción entre lo real y lo irreal. El acto de imaginar es, desde luego, un acto realmente realizado; pero el objeto, situación o hecho imaginado es algo que no necesita ser real ni necesita ser irreal, y la persona que lo imagina ni lo imagina como real o irreal; ni cuando llega a reflexionar sobre su acto de imaginar, lo piensa como real o irreal” (Collingwood, 1985: 132). La imaginación, entonces, se convierte en el eje rector de la actividad creadora, y hace del arte poético expresión de los mundos a través del lenguaje. ¿Cómo, por lo tanto, puede establecerse un juicio descalificador del entretejido de la imagen barroca, si la enunciación de imagen sobre imagen califica la personalidad de las cosmovisiones poéticas? La poesía de José Lezama Lima gira precisamente en torno de las dotes imaginantes del escritor, que lo hacen capaz de dilucidar el papel histórico-cosmogónico de las sociedades humanas. Se cumple el arte premeditadamente combinatorio de imágenes y asonancias. Esta visión coincide con la teoría psicológica de Vygotski sobre la imaginación, para quien ésta tiene un sentido de síntesis en cuanto que el hombre no sólo guarda en su cabeza las imágenes, sino que es capaz de combinarlas y de producir otras nuevas basándose en aquéllas. La identidad lezámica Con el ánimo despierto y sembrando oteajes hacia el horizonte de la identidad poética erigida por José Lezama Lima, la varia opinión sobre nosotros mismos recomienza en el reencuentro con nuestro señor barroco: expresión acuñada por el poeta para definir, desde sus versos ávidos, lo que somos. Pero no debe haber decepción si no se reconocen fronteras físicas. Es Lezama, voz universal para el hombre universal. La poesía lezámica es el potens aristotélico, el fuego devorador de la duda de sí mismo que acuna en su propósito siempre virginal la ansiedad de ser en todas sus formas. El accidente juega su papel en el azar de sus condiciones, que son ciertas en el sentido en que el poeta haya decidido construirlo. Lezama invoca y evoca el bivio de la fertilidad; o, más bien, la imagen de la resurrección para llamar al hombre Hombre. Esgrime el arco del pretendido vuelo poético: certeza de flecha, anhelo de remero en el río nocturno de la espera. El “hombre es una respuesta, un seguir hilo, que no se sabe cuándo se rompe. La respuesta de una pregunta intemporal. Existe una causalidad en lo no visible, no figurable, que aparecía como un juego entre los griegos. El hilo de un verso dicho por alguien, continuado por otro verso o sentencia similar, nombre de hazañas de fundación de ciudades, que tenían la gracia de su ringlera o la igualdad de sílabas finales” (Lezama: 63). En esta revelada intención de su arte poética, el poeta caribeño apunta sus huestes verbales a la pronunciación barroca de una historia particular, geográfica, situada en un tiempo determinado pero que no deja de sumarse al paladar delectador de la imagen poética universal, a las eras imaginarias. Su entrecruce de destinos colectivos en su intelectualidad poética, que recoge secretos milenarios en la esencia del agua taoísta y degusta del criollismo frutero levantando el triunfete de la piña, le permite diseñar su individualidad sectaria; es decir, parecerse a los otros, pero, al mismo tiempo, ser distinto. Teje al unísono, pero múltiple en su asidero imaginante, las causalidades de la impudorosa imaginación, oponiéndose o sorteando el esquivo juego de la razón impuesta desde el siglo XVII. No puede olvidarse que en ese siglo la búsqueda del Hombre como ser-verdad se convirtió en el paradigma de una filosofía racionalista que instaló a la razón como principio de todas las certidumbres humanas. Esta vocación por la razón define cualquier identidad a partir de sus partes delimitadas por el mismo corte racional. Con esta convicción actúa todavía el racionalismo en todas sus expresiones: “la identidad y la diferencia se obtendrán a partir de considerar una totalidad susceptible de ser dividida en partes tratadas bajo las relaciones aritméticas de la igualdad y la desigualdad. Así, la intención que anima la propuesta cartesiana del método consistirá en remitir toda determinación por igualdad o desigualdad a una puesta en serie que, a partir de lo simple, haga aparecer las diferencias como grados de complejidad” (Vallejo, 1989: 26). Pero esto no ocurre en el mundo lezámico, donde el orden de las cosas ubica al sujeto en el sitio del objeto y viceversa. La causalidad, como la vida, es un misterio. La erudición de Lezama abarca el conocimiento de la historia universal e incluye, por supuesto, su historia insular. En esas narraciones de hechos convertidos simultáneamente por el poeta en símbolos e imágenes, se reconoce la condición caribeña más allá de la polémica inicial sobre su postura de fundar una historia desde el criollismo cultural como una sola visión independentista del mundo. La renuncia no es una cualidad lezámica. El pasado, con toda su vorágine de sangre y dolor, también trae vientos de conformación que no pueden ser borrados ni por la más acendrada actitud libertadora. Estos atavismos de la religión y del arte mismo, heredados de las acciones demasiado humanas e inclusive terribles y crueles de la historia, funden en semejanza las imágenes de lo que somos como pueblo y su transformación constante. Fue errado calificar al poeta cubano como ahistórico cuando su percepción de cultura regional negó las fronteras estéticas. La premisa de ser, para Lezama, es lo que Martin Heidegger llama lo cósico de la cosa, es la interpretación del mundo de las cosas a las cuales hay que ponerles nombre. Para ello, “debemos conocer el ámbito a que pertenece todo ente al que ponemos el nombre de cosa” (Heidegger, 1982: 42). En esta dirección, el pensamiento integrador de la memoria histórica de Lezama construye puentes culturales entre los tiempos que le dictan las imágenes interpretadas por su capacidad intelectual, conformando así su arte poética. En su visión universal del hombre-especie no descarta las particularidades del hombre social que recoge en las fuentes del saber filosófico, histórico o literario. Al contrario, este conocimiento nutre su voz comulgadora de las totalidades. Esta percepción está bien expuesta cuando por Bajtín: “en el cronotopo literario-artístico (intervinculación esencial de las relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente por la literatura) tiene lugar una fusión de los indicios espaciales y temporales en un todo consciente y concreto” (Bajtín, 1986: 269). En Lezama Lima esta cosmovisión única de lo humano acoge el sentido de la territorialidad física —inclusive más allá de la literatura— y se manifiesta de manera explícita en La expresión americana. Aun cuando se crea que es difícil conformar una identidad indiscutible y única sobre lo heterogéneo, para el poeta, para la poesía misma, es todo lo contrario: autocreación, en la que no se olvida el pasado colonizador, con todo lo que significa. ¿No explicará también este avasallamiento de imágenes doloras y dadoras aquel sentido de la aparente y abrumadora renovación de la tradición barroca? ¿No es cada voz poética parte del mismo poema que configura al hombre universal, oscuro y claro, sublime y perverso, sanación y herida? Según Ramón Xirau, “Lezama Lima concibe a los hombres como entes de memoria, tanto memoria individual como memoria de la especie” (Xirau, 1979: 101). Es importante subrayar el carácter declarativo de una poesía que tiene nombre; el mismo que por voluntad propia el poeta ha elegido como destino de expresión de un universo transformado o interpretado por una cosmogonía personal: el barroco americano. Pero no sin dejar de enunciar su deslinde con el barroco europeo de siglos pasados. Lezama Lima se autodesigna en el derrotero explicativo de su arte poética. La validez de sus argumentos está detallada en las siguientes líneas: De las modalidades que pudiéramos señalar en un barroco europeo, acumulación sin tensión y asimetría sin plutonismo derivadas de una manera de acercarse al barroco sin olvidar el gótico y de aquella definición tajante de Worringer: el barroco es un gótico degenerado. Nuestra apreciación del barroco americano estará destinada a precisar: Primero, hay una tensión en el barroco; segundo, un plutonismo, fuego originario que rompe los fragmentos y los unifica; tercero, no es un estilo degenerescente, sino ple-nario, que en España y en la América española representa adquisiciones de lenguaje, tal vez únicas en el mundo, muebles para la vivienda, formas de vida y de curiosidad, misticismo que se ciñe a nuevos módulos para la plegaria, maneras del saboreo y del tratamiento de los manjares, que exhalan un vivir completo, refinado y misterioso, teocrático y ensimismado, errante en la forma y arraigadísimo en sus esencias. (Lezama, 1993: 33-34) Esta confirmación de su tono verbal, entretejido en forma de serpentina y en artes combinatorias, se derrama en la palabra común americana como una magnificación de la creatividad conceptual de su propia identidad: somos lo que hablamos. Desde el origen de su voz poética —sin perder de vista la pertenencia humana a sus mitos del infinito retorno—, José Lezama Lima, poeta universal, americano, caribeño, cubano, habanero, avecindado en Trocadero 162 bajos, manifestante estudiantil contra Gerardo Machado, amigo y delectación de Cortázar, es quien observa hacia al mar de la bahía de La Habana, en espera de sí mismo, para continuar interrogándose —y así es la trascendencia— con su mirada de Odiseo, sobre los nuevos nombres del mar, de los delfines circulares, del verso que nos salve del silencio. De pronto, cierra los ojos, imagina: “Es el secreto poner dos dedos en la bola de cristal". LC Bibliografía Bajtín, Mijaíl (1986), Problemas literarios y estéticos, La Habana, Arte y literatura. Beristáin, Helena (2001), El horizonte interdisciplinario de la retórica, México, UNAM. Collingwood, Robien G. (1985), Los principios del arte, México, FCE. De la Peña Martínez, Luis (2001), “La fragmentariedad del discurso”, en Beristáin (2001), El horizonte interdisciplinario de la retórica. Eliade, Mircea (2000), Aspectos del mito, Barcelona, Paidós Orientalia. Hegel, G. W. F. (1984), De lo bello y susformas (Estética), Colección Austral, México, Espasa-Calpe mexicana. Heidegger, Martín (1982), Arte y poesía, México, FCE. Jung, Carl Gustav (1999), Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia, Madrid, Trotta. Lapoujade, María Noel (comp.) (1999), Espacios imaginarios, México, UNAM. Lezama Lima, José (1993), La expresión americana, La Habana, Letras Cubanas. _(1970), La cantidad hechizada, La Habana, Editorial Contemporáneos. Lyotard, Jean-Frangois (2001), La posmodernidad, Barcelona, Gedisa. Rensoli, Lourdes e Ivette Fuentes (1990), Lezama Lima: una cosmología poética, Cuba, Letras Cubanas. Rousset, Jean (1986), Del barroco en la literatura. Creación y Destino, México, FCE. Scruton, Roger (1987), La experiencia estética, México, FCE. Silva García, Mario (1999), Avatares de la imaginación, en Lapoujade (comp.) (1999). Trigg, Roger (1999), Concepciones de la naturaleza humana, Madrid, Alianza Editorial. Vallejo Zerón, Gabriel (1989), Sujeto y realidad, Universidad de Guadalajara. Xirau, Ramón (1979), Poesía iberoamericana contemporánea, México, Diana. |
Ensayo de Javier España Novelo
Publicado, originalmente, en:
La Colmena,
Nº 64, octubre-diciembre 2009
La Colmena, revista de la Universidad Autónoma del Estado de México - Instituto Literario
Link del texto: https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/5863
Ver, además:
José Lezama Lima en Letras Uruguay
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de ensayo |
 |
Ir a índice de Javier España Novelo |
Ir a página inicio |
 |
Ir a índice de autores |
 |