En torno a Las ciudades invisibles
Ensayo de Sergio Cueto
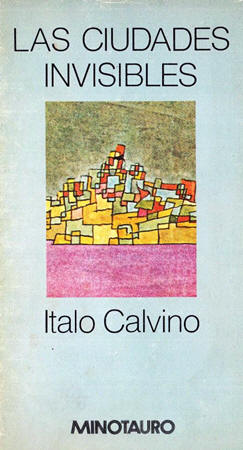
|
En torno a Las ciudades invisibles Ensayo de Sergio Cueto
|
|
1. Una parábola Hay libros que se prestan al comentario y que el comentario devuelve sin abrir (También hay libros recatados, transparentes, secretos, pero no me referiré a ellos). Hay libros que invitan al habla; menos a hablar de ellos que a hablarlos, es decir, a acompañar su habla con otra, a repetirla tal como es, tal como creemos que es[1]. Uno de esos libros se llama Las ciudades invisibles y pertenece a Italo Calvino. A uno le gustaría, simplemente, transcribirlo entero. No tengo que recordar la esencial falsedad de ese propósito. Basta con decir que los relatos de Marco Polo son como el eco anticipado de otro relato, que sus ciudades son como el recuerdo indescriptible de otra ciudad, desconocida. Sólo por esa descripción, por ese relato, por ese viaje en el que ya estamos sin saberlo, reinicia el mercader sus excursiones. (Es el atardecer. La sombra de Marco Polo tira de él hacia el Este). En la ciudad están la infancia, la callada amistad, el conocimiento del crepúsculo, el seguro lugar que será nuestro, esta soledad. El pudor, la desconfianza, pero más aún la literatura, nos impiden hablar de esas pequeñeces —esa cosa pequeña; la vida. Y sin embargo no podemos apartarla, evitar su peso lejano, evitarnos. Sólo nos queda limpiar las palabras de intimidad, abandonarlas a la opacidad de la piedra, su quieta desnudez, para que ellas liberen —o para que algo libere en ellas-, como al azar, la curvada línea de lo necesario (y que a veces se llama: la sintaxis). Pero la necesidad no está hecha de palabras. Se sitúa en el borde, entre las palabras y el espacio. Las palabras delimitan el vacío, miden el límite. La línea de un arco (pero el arco es esta línea) no es una línea trazada, es una línea que no puede ser trazada, que más bien traza, de la que debería decirse: la línea traza. Sin embargo, fundamento fundado en lo que fundamenta, hay que construirla, y sólo se la construye por omisión, dejándola surgir entre la nada y algo: evidente, invisible. El curvado rigor de una línea: acaso a otra cosa no aspiran la ciudad, el relato. Acaso, imposiblemente, lo sean. De su búsqueda, de su exigencia, tenemos miedo. Estas notas laterales lo prueban, lo refutan también. Un día las voces de Marco Polo y de Kublai Kan dicen esta parábola: Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. — ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? —pregunta Kublai Kan. —El puente no esta sostenido por esta o aquella piedra —responde Marco—, sino por la linea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: —¿Por qué me hablas de las piedras? Es sólo el arco lo que me importa. Polo responde: —Sin piedras no hay arco. 2. La ciudad, los muertos Si los habitantes, pueden dar vueltas por la ciudad ensanchando las galerías de los gusanos y las Asuras por las que se insinúan las raíces, no lo sabemos: la humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas; conviene que se queden quietos y tendidos, tan oscuro está. En la ciudad caminan los muertos. Es una densa, lenta pululación. Están a la vista de todos, y sin embargo ocultos. Se ubican detrás, debajo, encima de los que caminan. Asoman los ojos en los ojos de los paseantes; nos miran como para hacerse reconocer, como para reconocerse, como si nos hubieran reconocido. Nos miran, como desde superficiales abismos, a través de ciegas ventanas que ni dan ni reciben la luz, que miran hacia adentro y sin embargo nos miran, que nos miran como mirándose en la intransividad de su muerte. También pisamos a los muertos, infinitamente los pisamos. Ellos duermen su vigilia bajo las calles, las veredas que el tiempo no purificará. Nuestro paso los roza sin notarlo, o fingiendo que no lo nota, porque el latido de su agonía vencida insoportable, como el corazón mismo de la muerte, que Poe pudo oír bajo las tablas del piso. El suelo los guarda para siempre, y ellos se multiplican. Algunos se elevan, se pegan al aire húmedo que nos rodea, se suben sobre nosotros, se echan sobre nuestros hombros, nos abrazan el cuello, nos meten la mano en la boca, nos tapan los ojos, se enredan en nuestras piernas. Todo el aire está lleno de ellos; es imposible caminar. Pero acaso sea una suerte. Porque detrás de la agitación que nos mueve de aquí para allá, no hay nada. También nosotros andamos bajo tierra, por laberintos que nos devuelven, monótonos, a gastados recorridos. También nosotros nos asomamos, queremos, exigimos ser reconocidos, o, situación idéntica e inversa, nos escondemos, hundimos el mentón en el pecho y los ojos en el polvo presuroso de los zapatos, como para no ver a nadie, como para que nadie nos vea, nadie nos detenga, para unimos verdaderamente con ellos, para ser verdaderamente iguales: los olvidados que juntos deambulan por la ciudad. Por eso nos apuramos a ninguna parte, y porque los muertos nos siguen, nos acompañan, nos esperan. (No pueden estar solos, pero ésa es su soledad[2]. Como si a Ulises lo hubiesen recibido las sombras de los suyos y el ladrido mudo, la no visible cola de su perro). De allí que nos sorprenda el afán de la gente en las calles. Imaginamos que vienen de algún lado, que han salido para algo, que van a alguna parte o que volverán renovados por el paseo, la actividad, la vida. Pero si se mira con atención, ellos son pocos. Más frecuentemente reconocemos la máscara con la que ocultan a sus muertos, como se ocultan los parientes indignos, las enfermedades, los odios. La ciudad está hecha de nosotros. Nos pegamos a sus paredes, inundamos sus calles, nos apretamos en la densidad del aire. La ciudad respira con nuestra respiración, es la monótona pesadilla que soñamos, la pesada piedra con la que nos cubrimos. Una multitud de rostros y de palabras la inunda sin fin. Un murmullo que no ha comenzado (la ciudad la fundó un muerto, el anonimato de la muerte) la llena por completo. Nos agotamos y la agotamos colmándola. En la proliferación se deshace. 3. La defensa de la ciudad Quizá leyendo la historia de la ciudad de Teodora se comprenda mejor (o de otro modo) el caso del Emperador Shih Huang Ti, que ordenó a la vez la edificación de la muralla y la destrucción de los libros. Quizá los dos actos, o el único acto desdoblado en dos, nos permitan conjeturar que el Emperador no desconocía a los enemigos del Imperio y que con astucia e ingenuidad se dispuso, para siempre, a aniquilarlos. Invasiones recurrentes afligieron a la ciudad de Teodora en los siglos de su historia. Los cóndores, las arañas, las moscas, las termitas y, finalmente y durante mucho tiempo, los ratones, la asolaron y la corrompieron. Pero el hombre, “el ingenio mortífero y versátil de los hombres”, logró la victoria sobre todas las especies y dio a Teodora la exclusiva imagen de ciudad humana que todavía la distingue. En recuerdo de lo que había sido la fauna, la biblioteca de Teodora custodiaría en sus anaqueles los tomos de Buffon y de Linneo. Pero esa nostalgia, esa curiosidad, ese lujo, ese desdén, esa soberbia fueron la ruina de los habitantes de Teodora, ignorantes de que una fauna obligada se estaba despertando del letargo. Relegada durante largas eras a escondrijos apartados, desde que fuera desposeída del sistema por especies ahora extinguidas, la otra fauna volvía a la luz desde los sótanos de la biblioteca donde se conservan los incunables, daba saltos desde los capiteles y las canaletas, se instalaba a la cabecera de los durmientes. Las esfinges, los grifos, las quimeras, los dragones, los hircocervos, las arpías, los unicornios, los basiliscos volvían a tomar posesión de su ciudad[3]. Mentalidades espartanas dirán que el ocio, que el blando olvido de la guerra, hizo de los ciudadanos de Teodora seres imaginativos, soñadores cuyos sueños sin objeto los destinaban a la fácil, obvia, irremediable pendiente de la locura. Sin ser desatinada, esta opinión desdeña la palabra del cronista, que no menciona los delirios de los hombres. Pero olvida también que la paz (que la derrota) alcanza a Teodora cuando ya no quedan enemigos, cuando todos han sucumbido y a la ciudad, incapaz de imponerse un adversario, sólo le queda la afirmación absoluta, irrefutable, de su absoluta, irrefutable victoria. Sin embargo, Teodora tampoco es víctima de esos ineludibles esplendores. No sucumbe a los fastos, a las celebraciones, como no sucumbe, simplemente, a la calma, a la tranquila dicha de la siesta. Cuando todo parecía cumplido, acabado, ordenado (“el hombre había establecido finalmente el orden del mundo”), quedaban todavía los libros, la inmóvil agitación en la biblioteca. Quedaba la inhumana fauna que acecha en los rincones de lo humano y lo interroga. (Cuando toda pregunta ha cesado, se oye claramente su interrogación)[4]. Quedaban los imaginarios seres que no domesticaron, que no pudieron domesticar los hombrees, porque los manuales de zoología y de zoología fantástica, lejos de conjurarlos, mágicamente los animan. Quedaba, pues, la mitología de la ciudad, la ciudad misma, que los hombres no fundaron y está hecha de fantasmas, de silenciosas, sutiles, insidiosas formas invencibles. Shih Huang Ti acaso adivinó ese destino, se negó a desconocerlo y eligió, valiente y vano e irrisorio, combatirlo hasta el fin. Acaso el Emperador supo que los ejércitos extranjeros exigían la muralla y las hordas íntimas la hoguera. Acaso no ignoró que sería derrotado. Acaso, tampoco, que multiplicaba, para el porvenir, los monstruos. 4. La ciudad infinita El Imperio, dicen, es infinito. Ello no significa, sin embargo, que abarque un número infinito de ciudades, sino más bien que cada ciudad es en sí infinita, ubicua porque sin lugar, o con un lugar tan preciso que no puede ser indicado y con el que uno cree tropezar a cada momento, para desengañarse enseguida. Porque las ciudades, y antes que ninguna la ciudad en la que vivimos, simulan un enigma. La ciudad nos distrae de su centro. Cuando creemos recorrerla, escrutarla, en realidad ella nos hace repetir su discurso, multiplicar el eco de su monólogo, velar de nuevo su indiferencia. (De allí los hábitos a los que nos obliga y en los que somos la corporización de su letargo). La ciudad no está nunca aquí. Es una redundancia vacía, una evidencia insensata, inaceptable. Por eso la buscamos detrás de ella misma, detrás de los signos que la cruzan y ía borran. Por eso hasta nuestro rechazo, nuestro evitar una plaza, una esquina, delatan la pasión incesante de justificarla o la pasión incumplida de aborrecerla. A veces nos es grato recordar que Kant, que guardó el entero saber de su época, nunca se alejó de Kónigsberg. Pero acaso él, que conoció ía geografía del mundo en los atlas enciclopédicos y el esquema del universo en los argumentos de Newton, jamás se encontró con Kónigsberg en sus puntuales paseos; acaso nunca pudo salir de ella porque siempre estuvo afuera, esperando que un árbol, una ventana, la inclinación de una calle lo recibieran para siempre en el único hogar en el que cabía su espíritu. Del mismo modo, o de un modo inverso, Kafka nunca pudo huir de Praga. No lo ataba el amor ni el odio ni el espanto; no lo ataba la raza ni la profesión ni el idioma. Sin embargo, Praga no lo suelta: lo tiene agarrado con la carencia de lazos. ¿Donde encontraría Kafka esa separación, esa soledad, ese íntimo vacío, sino en el centro, al lado del centro, de la ciudad de Praga, precisamente allí donde debía levantarse, pálido, casi transparente, infinito, el gran Teatro integral de Oklahoma? Son infinitas las ciudades. La ciudad es infinita. Trude, Cecilia, Pentesilea son los nombres que los habitantes de Trude, de Cecilia, de Pentesilea le dan a ía única a la que no tiene nombre ni límites ni apariencia porque se disuelve en variaciones.[5]. Ella es como la esencia, como el origen y el cumplimiento de las ciudades, pero al mismo tiempo es como la imposibilidad, como la irrisión trágica de la idea de ciudad, En ella no hay fuera ni centro. Ella está en todas partes, pero sólo porque no es más que periferia de sí misma. Nadie puede entrar ni salir. Por más que viajes la recorrerás, eterna y agotadora —como el desierto, para quien sabe mirarlo. 5. La destrucción de la ciudad Qué ciudad es ésa sobre las montañas que se resquebraja y se reforma y estalla en el aire violeta torres que caen Jerusalen Atenas Alejandría Viena Londres irreales T. S. ELIOT Hay un relato famoso, secretamente famoso, que se puede leer en una de esas populares y horrorosas antologías en las que encontramos un placer curioso, como un eco lejano pero no menoscabado de la literatura. El relato se llama “La ciudad de arcilla” y es de Jacques Finne. En el campo, cerca del límite donde comienzan los pantanos, en vísperas de una tormenta que no llega y envuelto por esa ola venenosa e inmóvil que es la humedad, un hombre recuerda la ciudad que fue suya y que ya no existe, y a la mujer que fue suya y de la que la muerte, o motivos más oscuros que la muerte, lo han separado. Ha llegado hasta allí huyendo, y huyendo del recuerdo. “Vine aquí para olvidar mi ciudad”, dice. Pero no se pregunta cómo podría olvidar nada, cómo podría olvidar lo que no es nada más que olvido. La vieja patrona, la dueña de la casa en la que se hospeda, le repite (porque su voz es la voz de los cuentos): “Los recuerdos se ponen una máscara, mi querido señor, como los fantasmas se ponen un sudario, para que se les reconozca, para que se les vea, para que se sepa que no hay forma de escapar de ellos”. El hombre, secretamente, lo sabe. Una tarde, al lado de un pantano, sobre el barro maleable, dibuja toscamente el rostro de su amada. La invoca, según enseñan las supersticiones del lugar. Ella vendrá, volverá para llevárselo, unirse a él en la muerte de las ciénagas. Una noche la ve, máscara fea y viscosa, de pie en el centro de su habitación. Ella se tiende junto a él en la cama, lo abraza, lo acaricia, lo besa. Después desaparece. La patrona le advierte que no salga la siguiente noche, la noche de Todos los Santos. Un vicario temeroso le enseña lo absurdo del temor; le aconseja, después de referírselas, no creer en esas supersticiones, cuentos de comadres reservados para las noches de tedio. Pero el hombre está solo, está en la soledad sin salida de lo que no puede olvidar. (“No quisiera encontrarme en ningún lugar”, dice, porque es en ningún lugar donde se encuentra). Ana, la amada y perdida Ana, le había anunciado ese destino: ‘Tú serás la ciudad y la ciudad será tu persona. Su destino será el tuyo... No sabrás dónde refugiarte, en una ciudad que se hunde a tu contacto”[6]. Al final, cuando la tormenta se hace más inminente que nunca, la noche lo encuentra en los pantanos. Corre, sin temor ya. Luego se sienta, se acuesta en el cieno. La tormenta se desata. Junto a él, de pronto, está también su amada. Se abrazan y se besan, hasta la corrupción, la locura. Ella, que es ahora también el barro, lo envuelve, lo succiona, lo traga. El no siente ya el más mínimo dolor, la más mínima pena. Se derrama y se hunde en silencio, como una ciudad, como una voz, como el relato mismo disuelto en la nada del punto final. Si no hay refugio de la ciudad, de la soledad de la ciudad, es porque en nosotros, en nuestro inolvidable y olvidado olvido, ella permanece y dura. Porque la ciudad se derrumba, o más bien se deshace. No muere de pronto: agoniza infinitamente, de modo que el paso de la vida a la muerte es en ella imperceptible. Acaso esté muerta ya, y este simulacro de existencia en el que se obstina sea su infierno. El relato concluye con estas frases: “Sólo el espantoso rugido de un trozo de pared que se derrumba, Ana, como nuestra ciudad, montaña muerta de barro que aún las tinieblas del alba unifican, nuestra ciudad que ya nadie pisará. Nuestra ciudad, Ana, que tu saliva licuó”. Que la saliva ha licuado, repito, y vuelve a licuar, ahora, en el cuerpo del narrador, en su ahogada voz, diríamos, porque toda la ciudad se sostiene en el hilo de su aliento. Y sin embargo este final no finaliza. Montaña muerta de barro que aún las tinieblas del alba unifican, la ciudad asciende a la mañana en el desprendimiento eterno de sí misma, en su inconcluso abandono, en sus imborrables migajas, o en la sutil saliva que cae, voz inaudita, más allá del último punto, en el vacío errante de los fantasmas. (El hundimiento que relata “La ciudad de arcilla” es acaso también la caída de la Casa Usher y la prolongada ruina del Astillero. Habría que leer frase por frase el último párrafo del cuento, la última página de la novela, para comprender lo que une a esos diferidos derrumbes. Anunciados desde el comienzo (el astillero desmantelado, la casi imperceptible fisura que atraviesa en zigzag la mansión de Roderick Usher); símbolos de los que los soportan, de la decadencia incontenible de sus vidas y del mundo entero[7]; alejados sin embargo de lo épico, de lo trágico de semejantes finales; sometidos a la silenciosa e imperecedera agonía de la soledad y la inexistencia (el Astillero corroído por la ficción absurda y perfecta que lo constituye, la Casa Usher en el fondo del profundo y corrompido estanque que la duplicaba, unida ahora para siempre con su imagen); obligando e impidiendo la fuga (Larsen, contagiado por la peste del Astillero, muere de pulmonía unos días después; el narrador de Poe sobrevive, pero sólo para escribir el relato del aniquilamiento), esos desastres se anulan, se cumplen desapareciendo, o prolongándose, quietos, en la indefinición de la muerte). Hay algo que arruina la ciudad o que es la forma que la ciudad se da de su mina. A veces parece caer, haber caído sobre ella como una peste inescrutable, acaso injusta. A veces pensamos, no menos razonablemente, que los fundadores sabían a qué atenerse, que la peste ya estaba aquí cuando llegaron y que hubiesen podido, superando la urgencia, la triste urgencia de la fundación, elegir otro sitio. Pero esas hipótesis nos ofrecen, si se presta atención, una sola cosa: el consuelo. Es más justo pensar que la ciudad trajo consigo la pestilencia, que se asentó con ella en las márgenes del río hinchado y ahora la exuda, la respira, inmune y enferma. El aire, el clima, es la forma propia —o más bien, impropia- que tiene la ciudad de corromperse. Una vez, Marco Polo vio, en el humo de su pipa, estas ciudades deplorables, indignas de la elegía: “O bien la nube se detenía apenas salida de los labios, densa y lenta, y remitía a otra visión: las exhalaciones que se estancan sobre los techos de las metrópolis, el humo opaco que no se desliza, la capa de miasmas que pesa sobre las calles bituminosas. No las frágiles nieblas de la memoria ni la seca transparencia, sino los tizones de las vidas quemadas que forman una costra sobre la ciudad, la esponja hinchada de materia vital que no se escurre más, el atasco de pasado presente futuro que bloquea las existencias calcificadas en la ilusión del movimiento: esto encontrabas al término del viaje”. Una tarde, J. Alfred Prufrock entonó, irónico y sin fe, esa elegía indebida: La niebla amarilla que se restriega el lomo en los cristales de las ventanas, el humo amarillo que se restriega el hocico en los cristales de las ventanas, metió la lengua lamiendo los rincones del atardecer, se demoró en los charcos quietos sobre los sumideros, dejó que le cayera en el lomo el hollín que cae de las chimeneas, resbaló por la azotea, dio un brinco repentino, y, viendo que era una suave noche de octubre, se enroscó una vez en torno a la casa y se quedó dormido. 6. La ciudad, el relato ...es el momento desesperado en que se descubie que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Sólo en los informes de Marco Polo, Kublai Kan conseguía discernir, a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse, la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas. Caos de fragmentos, suma incoherente de ruinas que sostienen otras ruinas —palacios sobre basurales, basurales que fueron (que son) palacios-, Clarice, como el Imperio, es una y muchas. Su historia es la sucesión —sin comienzo, sin orden, quizá sin fin— de esas muertes, esos esplendores, esa diversidad. Melancólicos, nostálgicos, sus habitantes se resignan a su disminuido presente, en el que los pasados se mezclan. Pero lo cierto es que de la primera, inigualable y desconocida Clarice, no quedan testimonios. Tal vez la ciudad fue siempre sólo un revoltijo de trastos desportillados, desparejos, en desuso. Clarice no tiene, sin duda, la suerte de Eudossia. En Eudossia se conserva una alfombra en la que se puede contemplar la verdadera forma de la ciudad. Toda la confusión de Eudossia, todas las cosas contenidas en ella están en el dibujo, dispuestas según sus verdaderas relaciones que escapan al ojo distraído, a la perspectiva parcial. Cada habitante de Eudossia confronta con el orden inmóvil de la alfom-bra una imagen suya de la ciudad, una angustia suya, y cada uno puede encontrar escondida entre los arabescos una respuesta, el relato de su vida, las vueltas del destino. Sobre la relación misteriosa de dos objetos tan diversos como la alfombra y la ciudad se interrogó a un oráculo. Uno de los dos objetos -fue la respuesta— tiene la forma que los dioses dieron al cielo estrellado y a las órbitas en que giran los mundos; el otro no es más que su reflejo aproximativo, como toda obra humana. Los augures interpretaron, irrebatiblemente, que el armónico diseño de la alfombra era de factura divina. Pero del mismo modo se puede extraer la conclusión opuesta: que el verdadero mapa del universo es la ciudad de Eudossia tal como es, una mancha que se extiende sin forma, con calles tortuosas, escaleras, callejones sin salida, casas que se derrumban una sobre otra en la polvareda, incendios, gritos en la oscuridad. La última versión, sin embargo, serta inadmisible en Eudossia, aun cuando los ciudadanos desconfiasen de la capacidad de sus adivinos. Y ello por el solo hecho de que la segunda interpretación no dice nada de la alfombra, o quizá porque deja entrever que es obra de los hombres, del ocio y ia paciencia de los hombres, hipótesis tan discutible como la otra. Pero esos desvelos, esas insolubles alternativas, no preocupan a los habitantes de Eudossia. Para ellos el oráculo verdadero y único es el tapiz. Allí buscan y se buscan; allí encuentran el hilo carmesí, la límpida elipsis, la tangente momentánea. (Los oráculos, se sabe, no hablan, no ocultan, hacen señas). Allí la ciudad, acaso, encuentra su justificación; acaso, también, y al mismo tiempo, la confirmación de que no la necesita[8]. Indiferentes, unidas en la indiferencia, la ciudad y la alfombra se dan la espalda. En medio, los hombres se agitan, van y vienen de la una a la otra, atareados, leyendo los signos, buscando sus corroboraciones. (A veces en la ciudad están los signos, a veces las corroboraciones). Así, no se encuentran ni en una ni en otra. Entre ellas, en el camino, los hombres interpretan. Extraños para ellos mismos, los habitantes de Eudossia han creído, con fervor, que la alfombra era un lenguaje, que la ciudad era un lenguaje, que era posible traducirlos. Ahora se sostienen, colgando de un puente de palabras, sobre un abismo de preguntas. Pero son modestos: no preguntan por el mundo; preguntan por su ciudad, solamente. El Imperio se repite en esos espejos interiores. Los geógrafos y cartógrafos del Kan hicieron, dicen, el atlas, el absoluto catálogo de todas las ciudades existentes y posibles, dibujadas palacio por palacio, calle por calle. Como la alfombra, esa vasta metáfora duplica el desorden, lo despliega, sucesiva, en el voltear de las hojas. Pero el Kan duda, desconfía de esa obra que sostienen sus manos, que sus ojos recorren. Sospecha que una carencia la socava desde dentro, que también ella caerá bajo la acción de las polillas. Sólo en el relato (no digo la voz, porque lo que dirige el relato no es la voz, es el oído), sólo en el leve relato del mercader cree el Gran Kan que se manifiesta el Imperio; que la sutil filigrana que corre entre las murallas y los pantanos y que habrá de sobrevivirles es el sentido secreto, la verdad última de esta opulenta agonía. Sin embargo, el relato no dice nada. Recorre infinitamente las ciudades, las variaciones de una sola, imposible ciudad hecha de fragmentos, de instantes separados por intervalos, discontinua en el tiempo y en el espacio y que nadie puede dejar de buscar. Al Kan le gustaría que al menos esa ciudad fuese el Imperio. Pero el relato no dice nada, dice el Imperio no diciendo nada, hablando sobre nada, multiplicando imágenes. (Un día, el Kan pensó: “Si cada ciudad es como una partida de ajedrez, el día que llegue a conocer sus regias poseeré finalmente mi imperio, aunque jamás consiga conocer todas las ciudades que contiene”. Desde entonces, Marco Polo se vio obligado a jugar con Kublai interminables partidas de ajedrez, a la espera de que en el diseño trazado por las piezas surgiera, al fin, el diagrama del imperio. Pero al Kan comenzó a preocuparle el porqué del juego, su objeto. ¿Cuál era la verdadera apuesta? En el jaque mate, bajo el pie del rey destituido por la mano del vencedor, queda un cuadrado negro o blanco. A fuerza de descamar sus conquistas para reducirlas a la esencia, Kublai había llegado a la operación extrema: la conquista definitiva, de la cual los multiformes tesoros del imperio no eran sino apariencias ilusorias, se reducía a una tesela de madera cepillada: la nada... Entonces Marco Polo habló: —Tu tablero, sir, es una taracea de dos maderas: ébano y arce. La tesela sobre la cual se fija tu mirada luminosa fue tallada en un estrato del tronco que creció un año de sequía: ¿ves cómo se disponen las fibras? Aquí protubera un nudo apenas insinuado: una yema trató de despuntar un día de primavera precoz, pero la helada de la noche la obligó a desistir. Aquí hay un poro más grande: tal vez fue el nido de una larva; no de carcoma, porque apenas nacido hubiera seguido cavando, sino de un brugo que royó las hojas y fue la causa de que se eligiera el árbol para talarlo... Este borde lo talló el ebanista con la gubia para que se adhiriera al cuadrado vecino, más saliente... La cantidad de cosas que se podían leer en un pedacito de madera liso y vacío abismaba a Kublai; ya Polo le estaba hablando de los bosques de ébano, de las balsas de troncos que descienden los ríos, de los atracaderos, de las mujeres en las ventanas...) Para el Kan, el relato guarda la fisonomía del Imperio. Ello es cierto de una sola manera: el relato es lo que sostiene al Imperio en su disolución, lo que nos ofrece esta disolución misma en su imposible unidad. El hilo escarlata que cruza los arrozales, se interna en los callejones y trepa a las torres es una belleza parcial. Creer en él es suponer que Marco Polo es uno (el relato niega esa posibilidad negando el carácter lineal del tiempo), o, antes, que es Marco Polo el que relata (pero para ello deberíamos negar sus palabras: —Yo hablo, hablo -dice Marco— pero el que me escucha retiene sólo las palabras que espera. Una es la descripción del mundo a la que prestas oídos benévolos, otra la que dará la vuelta de los corrillos de descargadores y gondoleros en los muelles de mi casa el día de mi regreso, otra la que podría dictar a avanzada edad, si cayera prisionero de piratas genoveses y me pusieran al cepo en la misma celda junto con un escritor de novelas de aventuras. Lo que comanda el relato no es la voz: es el oído). Diferente de ese hilo sutil, el relato se interrumpe, se desvía, recomienza más allá, en otra parte, se repite, dice lo mismo de ciudades diversas, describe dos ciudades incompatibles que resultan ser la misma, se demora en anécdotas, en leyendas, en alegorías... El relato, se diría, salta, viaja según un ritmo que él mismo configura y que lo configura. Las ciudades se agrupan (o simulan agruparse) en tomo a centros temáticos, provincias discontinuas que otras provincias separan y que van creciendo de a poco, hasta cerrarse en una abertura final. (¿Habrá otras provincias? ¿Otras ciudades en cada provincia? ¿Otras configuraciones que borren el mapa sin tocar una sola ciudad?). Esa geografía rítmica y dispersa es una de las ficciones del relato. El hilo continuo y serpenteante es otra. También el Imperio es una ficción, pero no una ficción cualquiera. Menos un imperio ficticio que el lugar donde la ficción impera, el relato es el ligero soporte de lo insoportable (la belleza, el miedo). Para nosotros, habitantes de las ciudades, el relato tiene también la forma de la incesante trivialidad. Notas: [1] Una imagen aproximada -equivocada- de esto la da el héroe de la novela de aventuras. No es que nos identifiquemos con él, sino que comprendemos que su vida, su aliento es el ritmo de sus andanzas, y por eso no nos ponemos delante, no le hacemos preguntas, no lo miramos como árbitros desde lo alto, sino que lo dejamos libre para que corra, lo empujamos incluso, queremos ser con él tan sólo el viaje, el camino abierto del habla aventurera, que no quiere nada sino venir, llegar siempre y cada vez más, multitudinaria. [2] La soledad no está en nosotros, ni siquiera hay soledad en las montañas. Aquí uno no se puede quedar parado ni tenderse ni sentarse. Aquí uno rueda como en los círculos del infierno (recuerdo ahora a Peter Rugg, el desaparecido, de Williams Austin, y a Siiveri de la Muerte, de Heikki Toppila). Aquí, en la ciudad, la soledad se adivina en el cielo desnudo del verano, en su infinita identidad sin matices; se abre en la cara del hombre, en la gratuita violencia de sus rasgos, en su vulgaridad sin secretos, en la quieta obsesión de los ojos, de la frente, las mandíbulas; en todo ese lenguaje sin habla, en todo ese mecanismo sin centro. La soledad no está en nosotros. La soledad, digamos, es el hombre de la multitud en la tierra baldía. [3] En el relato atribuido a Marco Polo podemos oír una variación del mito chino de los animales de los espejos. Según él, dichos seres viven encarcelados, reducidos a meros reflejos serviles desde que cedieron a las armas y a la magia del Emperador Amarillo; pero llegará el día en que sacudirán ese letargo y combatirán con los hombres y ya no serán derrotados. La metamorfosis de los espejos en libros, el todavía misterio de la mimesis merecerían nuestra reflexión. Una página de Jorge Luis Borges recoge esa profecía [4] En uno de los innumerables diálogos de Kublai Kan y Marco Polo se discute sobre el sentido o el sinsentido de las ciudades. Al final, Marco dice: —También las ciudades creen que son obra de la mente o del azar, pero ni la una ni el otro bastan para tener en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas las siete o las setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya. Y el Kan: -O la pregunta que te hace obligándote a responder, como Tebas por boca de la Esfinge. Obligado a responder, el hombre pregunta de otro modo. Carga con la peste, el crimen, la ceguera. Y si se encamina al exilio no es porque se haya equivocado, sino porque él mismo es la pregunta intolerable e inhumana que corroe los cimientos de la ciudad. Y sin embargo, la ciudad pregunta; o habría que decir que la pregunta del hombre toma a veces la forma de su dudad, precisamente porquero es suya, porque es el extranjero que está de paso, que no puede salir, ni quedarse. Abandonado en Corinto, desterrado de Tebas, arrebatado en Colono, el ciudadano Edipo no tiene tumba. [5] Es la ciudad que falta en el atlas total del Gran Kan, la que se desvanece bajo la minuciosa, prolija fidelidad a lo real. (“Viajando -dice Polo- uno se da cuenta de que las diferencias se pierden: cada ciudad se va pareciendo a todas las ciudades, los lugares intercambian forma orden distancias, un polvillo informe invade los continentes. Tu atlas guarda intactas las diferencias: ese surtido de cualidades que son como las letras del nombre”). Marco lee en las fronteras, en los límites, en las singularidades, la indeterminación de los límites, de las fronteras, de las identidades. Troya adquiere la forma de Constantinopla, asediada por Mahoma; de la mezcla de las dos resulta San Francisco, capital del Pacífico, cuyo sitio duró trescientos años... Marco lee la ciudad infinita en la indefinición de las ciudades. Esa lectura es el viaje: la búsqueda de lo que no fue, la experiencia de la desposesión. (“Todo para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba o haber imaginado que explicaba o conseguir por último explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que esta' ba delante de él, y aunque se tratara del pasado era un pasado que cambiaba a medida que avanzaba en su viaje, porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido, no digamos el pasado próximo al que cada día que pasa añade un día, sino el pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía: la extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos"). [6] Esa ciudad, al principio, es Venecia; después puede ser cualquiera que se desplome, silenciosa, bajo los antifaces del carnaval; por fin, esa ciudad es unánime, porque todas están di hechas de máscaras y escombros, (Habría que transcribir todo ese diálogo entre Kublai Kan y Marco Polo en el que el primero le señala a Marco que todavía queda una ciudad de la que no ha hablado: Venecia, a lo que el viajero responde: "¿Y de qué otra cosa crees que te hablaba? Cada vez que describo una ciudad digo algo de Venecia”. Y entonces el Kan protesta, y quiere que Marco llame a las ciudades por su nombre, empezando por Venecia, describiéndola como es, sin omitir nada de lo que recuerde de ella. Pero Marco agrega: “Las imágenes de la memoria, una vez fijadas por las palabras, se borran. Quizá a Venecia tengo miedo de perderla toda de una vez, si hablo de ella. O quizá hablando de otras ciudades la he perdido ya poco a poco”. Esa pérdida, se comprende, es la forma de existir de la ciudad, su eterna ausencia en los fragmentos del mundo. [7] Hacia el final, la pesadilla, el juego que es el Astillero, abarca el universo; su derrumbe es el Crepúsculo de los Dioses y Larsen, el empobrecido, el ahora desertor centinela de los dioses (Heimdallr), que oía crecer la hierba y la lana de las ovejas y anunciaría, sonando el cuerno, la última batalla. (Recordemos, también, la morbosa sensibilidad auditiva de Roderick Al Usher). Copio dos fragmentos de la novela: “Hizo un esfuerzo para torcer la cabeza y estuvo mirando -mientras la lancha arrancaba y corría inclinada y sinuosa hacia el centro del río- la ruina veloz del astillero, el silencioso derrumbe de las paredes. Sorda al estrépito de la embarcación, su colgante oreja pudo discernir aún el susurro del musgo creciendo en los montones de ladrillos y el del orín devorando el hierro”. “Mientras la lancha temblaba sacudida por el motor, Larsen, abrigado con las bolsas secas que le tiraron, pudo imaginar en detalle la destrucción del edificio del astillero, escuchar el siseo de la ruina y del abatimiento. Pero lo más difícil de sufrir debe haber sido el inconfundible aire caprichoso de setiembre, el primer adelgazado olor de la primavera que se deslizaba incontenible por las fisuras del invierno decrépito". La última frase recuerda con espanto (porque todo vuelve antes del fin) el resurgimiento de la tierra, el regreso de los dioses, la repetición cíclica de la historia, que una sibila profetiza en la Hdda Mayor.l [8] De otro modo: Allí la ciudad encuentra que su justificación le es dada bajo la forma de lo injustificable, de lo que recusa toda justificación. (De ahí el ambiguo consuelo: un oráculo de oráculo). |
Ensayo de Sergio Cueto octubre de 1987
Publicado, originalmente, en: Paradoxa. Literatura/Filosofía Año 3, n°3, 1988
Link del texto: https://ahira.com.ar/ejemplares/paradoxa-n-3/
Gentileza de Archivo Histórico de Revistas Argentinas
Ahira. Archivo Histórico de Revistas Argentinas es un proyecto que agrupa a investigadores de letras, historia y ciencias de la comunicación,
que estudia la historia de las revistas argentinas en el siglo veinte
Ver, además:
Italo Calvino en Letras Uruguay
Editado por el editor de Letras Uruguay
Email: echinope@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/echinope
facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/
Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay
|
Ir a índice de ensayo |
 |
Ir a índice de Sergio Cueto |
Ir a página inicio |
 |
Ir a índice de autores |
 |