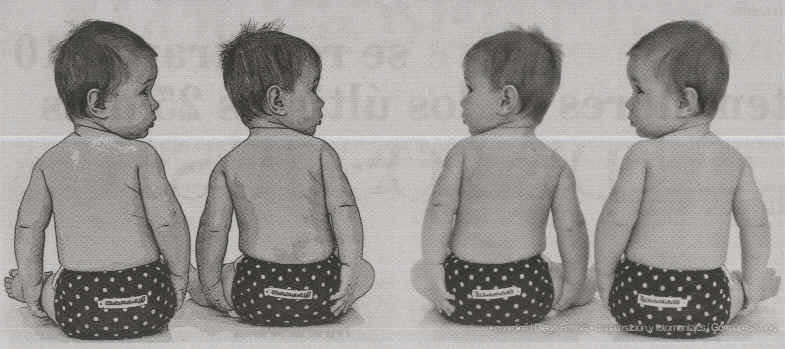|
Justo
a las ocho lo venció la modorra, y se abandonó a un sueño laxo de imágenes
confusas. Se vio sentado en el bar, justo
al lado de la ventana, meta charla con los amigos, alardeando con el tamaño
de la panza de la patrona, ahogándose con la ginebra en un acceso de
risa.
De
pronto tosió. Estornudó. Algo se movió a su lado como una serpiente. ¡El
crío! ¡Viene el crío! -pensó-, y mientras luchaba por sacudirse los
restos del sueño se enredó en las sábanas y quedó hecho un matambre...
Y
la Justina seguía ahí. Respirando profundo, manoteando entredormida la
cobya inexistente. Justo, que
no sabía si largar la carcajada o tragársela como un bostezo, tapó con
diligencia la espalda desnuda de la mujer y se esforzó por sostener la
vigilia. Justo tres minutos después estaba roncando.
Lo
despertaron los gritos, y esta vez comprendió que la cosa iba en serio.
¡La panza! ¡La panza! -gritaba la Justina- ¡Vamos carajo, que me muero!
Y se agarraba el vientre que parecía un medio mundo. Y así, como ribereños
huyendo de la inundación, salieron con lo justo, arrastrando unas pocas
cosas manoteadas en el apuro.
Llegaron
al hospital cuando el reloj marcaba las nueve. Justo
las nueve. Dos enfermeras con brazos de boxeador y cara de pocos amigos la
subieron a una camilla y se internaron en los pasillos, y Justo, que no sabía si correr tras su mujer o volverse al auto a
buscar el bolso, sintió que las piernas se le aflojaban de la emoción.
El gran momento había llegado, pero como suele suceder en estos casos, no
comprendía muy bien qué papel le tocaba jugar a él en semejante evento.
Así que, con la espalda encorvada por el peso de la duda, se internó en
aquellos laberínticos pasillos que olían a desinfectante, y caminó un
buen rato buscando con la vista algo que pudiera orientarlo. Había
llegado a una zona más iluminada cuando lo sorprendieron dos enfermeras
jovencitas que pasaron corriendo a sus espaldas. La intuición le dijo que
iban hacia el lugar de los hechos, así que decidió seguirlas. Estaba por
dar les alcance, justo cuando
las vio desaparecer detrás de una doble puerta vaivén. El cartel que vio
sobre la abertura lo tranquilizó. Sala de parto -se dijo- justo lo que pensaba. Se acomodó en un banco medio destartalado que
se sostenía milagrosamente contra la pared y esperó. Justo a las diez
apareció una de las enfermeras con brazos de boxeador y le hizo una seña
para que entrara.
-La
trajo justo -dijo la gorda
palmeándole la espalda-. Mire ahí. Y Justo
miró. Y lo que vio justo
arriba de la mesa no era un bulto sino dos, arropados en unas mantas
blancas que teman bordado el logotipo del hospital.
Justo
Daract -se quedó leyendo Justo
que no atinaba a moverse.
-¡Dele,
hombre! -chilló la gorda hundiéndole el codo justo
entre dos costillas-. Alce a uno de sus hijos que yo le ayudo con el otro.
Son como dos gotas de agua ¿Vio? ¿Y cómo les va a poner? -prosiguió
excitada la enfermera. -Ehh... ¡Justo! -improvisó Justo que sostenía a
la criatura con tanta delicadeza como un estibador con una bolsa. -Sí,
pero son dos -argumentó la gorda mientras le ponía el otro bebé frente
a los ojos.
-Entonces...
-balbuceó Justo- ...Justo Manuel y Justo
Pedro, así no se pelean. -Me parece justo -dijo la gorda- y volvió a
palmearle la espalda como sacudiendo una alfombra. Así fue como llegaron
al mundo los hermanos Sosa. Justo Manuel y Justo Pedro, y vivieron mía
infancia feliz llena de risa y de juegos.
Justo
el día en que cumplían doce años, llegó la carta. El ferrocarril lo
trasladaba a su padre a otra localidad, y con un cargo de mayor jerarquía.
Así que todos festejaron y brindaron y hablaron de justicia y de lo que
es justo es justo, y su padre abrazó a su madre y la cubrió de besos, y
ella, sonrojándose, le arrebató el papel de entre las manos y leyó en
voz alta: San Justo, y todos aplaudieron de nuevo, aunque entre los
presentes -porque la casa estaba llena de parientes y vecinos que habían
ido a celebrar el cumpleaños-, ninguno acertó a decir dónde quedaba tal
lugar.
Partieron
a la semana siguiente, justo cuando se les vencía el contrato del
alquiler, y la madre pasó gran parte del camino protestando porque
viajaban con el dinero justo.
Llegaron
justo el día de las fiestas
patronales, así que todo el pueblo estaba en las calles y parecía
moverse al ritmo de la música chillona que salía de los altoparlantes.
Yo me había acomodado con unos amigos entre las ramas de un jacarandá
que dominaba la plaza, y desde allí veíamos pasar a las chicas y cada
uno elegía la suya. Bajaron del auto estirándose como marionetas y,
aunque me sumé a la risa burlona de mis amigos que no dejaban de
gritarles cosas, algo me dijo que aquellos dos mellizos y yo íbamos a ser
buenos amigos. Consiguieron una casita en la calle Juan B. Justo,
justo a la vuelta de donde yo vivía, así que no tardamos en
cruzarnos en la calle y convertirnos en compañeros de juegos.
Algo
pasó en la adolescencia, porque los Sosa llegaron a la juventud
convertidos en unos pendencieros. Hasta yo, que había pateado tarros con
ellos en mil atardeceres, tuve que cuidarme de sus bravuconadas. Lo que
hacía uno, hacía el otro, y no se separaban nunca. Se decía que a los
justos, como se los conocía por esa época, nadie les tocaba el pelo sin
probar antes su cuchillo. Hasta se cuenta que vinieron unos tipos de averías
desde Justo Urquiza, sólo para
trenzarse con ellos.
Así
se fueron los años y nada parecía hacer mella en los hermanos Sosa.
Hasta que un día, justo para
celebrar la primavera, se apareció la morocha Salomé en un baile.
Entonces los justos dejaron de ser justos. Como perros alzados se le
fueron al humo al mismo tiempo, y ella, que se sabía dueña de todas las
miradas, los detuvo en seco.
-¡A
ver, a ver! -gritó subiéndose a una mesa- ¡Que yo soy mujer de un sólo
hombre! Y justo cuando creíamos
que la cosa se calmaba, brillaron los cuchillos. Y se hizo la ronda, y
nadie quiso detener la pelea de los hermanos Sosa. Para ser justos -decían
todos-, aunque yo sospechaba que sólo querían verlos matarse. Justo Manuel tiró un par de mandobles y se quedó cortando el aire
con los dientes apretados. Justo
Pedro le retrucó con un revés traicionero que le tajeó la cara en dos
partes. Alguien gritó que los pararan, pero ya era tarde. La turba había
visto sangre y estaba cebada. Así que empezaran a gritar, y a arengar a
los hermanos que se miraban con odio, y aunque sólo se oía ¡Justo! ¡Justo!
¡Justo! ¡Justo! cualquiera podía suponer que alentaban a uno y a otro
sin distinción.
Yo
estaba justo detrás de Justo
Pedro cuando lanzó la estocada que alcanzó a su hermano en el costado.
Se oyó un ¡Uhhh! gigantesco, y después se hizo el silencio. Una mujer
intentó un sollozo y la acallaron de un sopapo. Justo Manuel que parecía
no haberse dado cuenta de que la muerte le estaba tocando el hombro, se
enderezó como un mimbre y buscó ciego el cuerpo alerta de su hermano. Lo
alcanzó con el ultimo aliento, y cuando estaba por caer a tierra
desfallecido, revoleó el brazo en el que sostenía el cuchillo y le acertó
justo allí donde la yugular y la subclavia se hermanan.
Esta
vez el ¡Uhhh! fue seguido de un ¡Ahhh! y varios ¡Ffffffif! que
prosiguieron hasta que los justos no fueron más que un despojo de carne
en medio de un charco rojo. Y así, justo en el centro de la pista de
baile, terminó su historia como un tango mal cantado.
Los
enterraron en el cementerio por la mañana, justo al lado de un aguaribay
añoso, y aunque el cura habló de la Justicia Divina, y muchos en el
pueblo lloraron la muerte de los justos, el tiempo se fue encargando de
borrarlos de la memoria colectiva. Justo como lo había predicho mi padre.
Tiempo después conocí a un Sargento Primero que había estado a cargo de
redactar el sumario, y cuando lo interrogué acerca de tal documento,
sonrió misteriosamente. Entornó los ojos, encendió un cigarrillo, y
cuando ya pensaba que iba a hundirse en el silencio, sentenció
parsimonioso: -Por ahí anda ese papelaje. Durmiendo el sueño de los
justos.
|