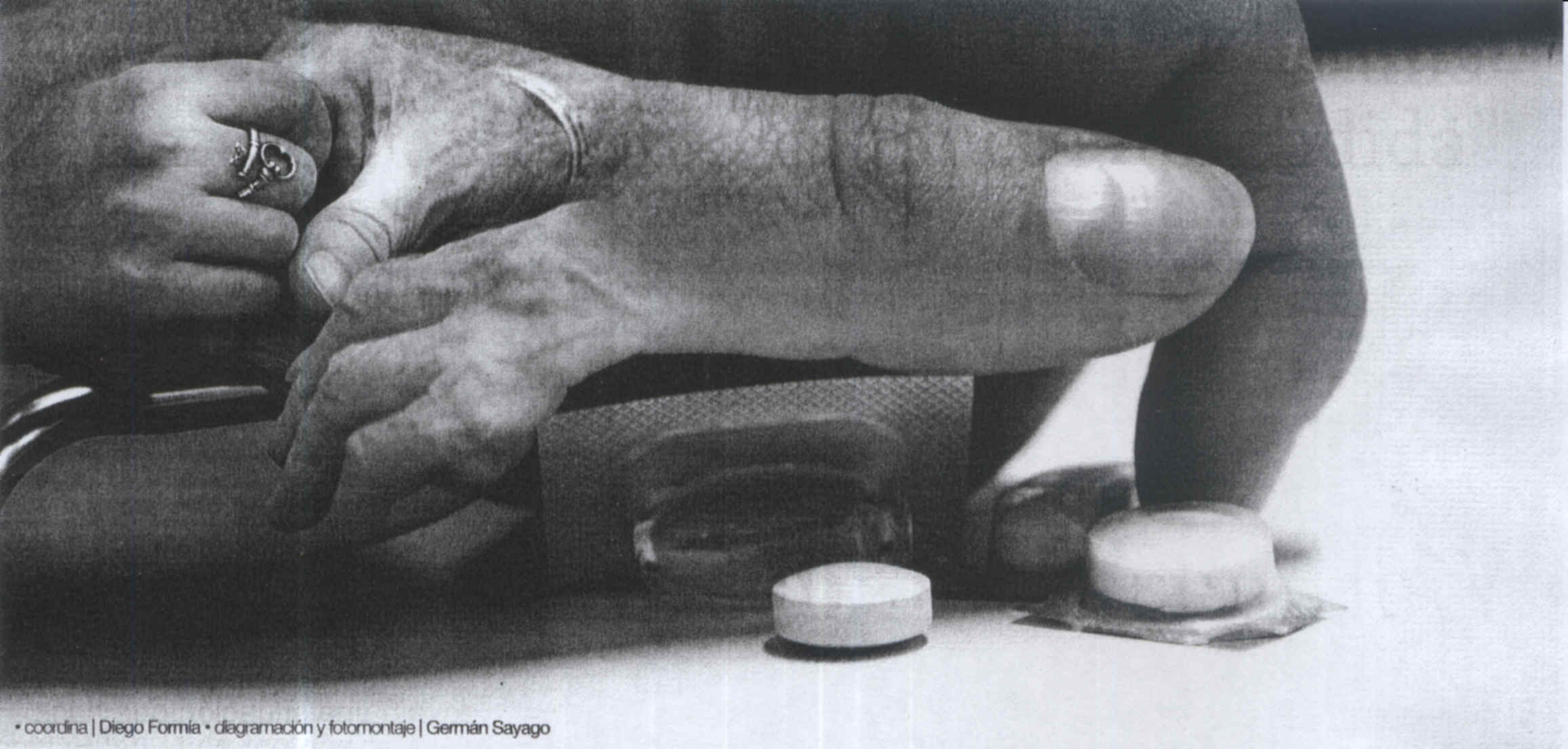|
Eso
me digo mientras observo a la mujer acomodar pacientemente mis ropas. Un
pantalón, una camisa que jamás volveré a usar. Dos zapatos gastados, un
dnturón raído, lleno de agüeros cada vez más ceñidos. Va y viene,
meneando un trasero gordo que alguna vez debió haber sido firme. Cierro
los ojos y trato de imaginarla en su juventud. Me pregunto ociosamente si
podría haberme enamorado de ella, o si sólo hubiéramos cruzado una
mirada en la calle sin que nuestros destinos se hubieran unido jamás. No
lo sé. Esa es una de las ventajas que conlleva la proximidad de la
muerte: uno comprende que no todas las preguntas tienen respuesta, y se
abandona con laxitud a una calma irreverente y redentora.
Abro
los qjos y la veo parada a mi lado. Tardo un segundo en enfocar su rostro
detrás de la película opaca que va tiñendo las cosas. Se revuelve
intranquila. Da un paso hacia adelante y luego dos hacia atrás. Se lleva
las manos a la boca y ahoga un gemido. Por un momento sale de mi campo
visual y luego vuelve a aparecer con torpeza.
-¿Algo
más, señor Antonio? -susurra, y se acomoda el pelo detrás de las
orejas.
Su
pregunta es retórica. Como si en este estado pudiese apetecer alguna cosa
-me digo.
Niego
con la cabeza y un acceso de tos me sacude como un espantapájaros en
medio de una tormenta. Cuando vuelvo a apoyar la cabeza en la almohada,
advierto que un hilo de sangre me cae por la barbilla y mancha la sabana
que rodea mi cuello.
La
señora Rae se sobresalta y cae sobre mí como una tromba, enjugando mi
rostro con un pañuelo perfumado, reemplazando la sábana por otro lienzo
igualmente limpio y almidonado. Después se aleja como una sombra. De
pronto me parece oír una melodía conocida. Descubro que ella tararea una
canción mientras va y viene por la habitación acomodando trastos. Me
conmueve su afán por tratar de darle un tinte de normalidad a la situación.
Me
estremezco. Cierro los ojos y me pierdo entre las formas que se entrelazan
tras mis párpados. Líneas blancas, azules, roja Burbujas que nacen y
explotan, dejando un reguero de puntos brillantes que titilan sobre un
fondo negro.
¿En
qué momento he vuelto a mirar el cielo? -me pregunto, pero no hallo
respuesta.
La
mujer ha dejado de pasearse. Ahora está parada a mi lado y me toma la
mano. Busca algo en el reverso de mi muñeca y suspira. Murmura. Deja una
frase flotando en el aire y se persigna. Se muerde los labios hasta
dejarlos sin color y respira hondo por la nariz. El gris de sus ojos
comienza a desdibujarse detrás de una cortina de lágrimas. Vuelve a
decir algo, aunque sin emitir sonido. Trato de leer sus labios pero el
esfuerzo me agota. Me vuelvo hacia un costado y siento crujir mis huesos.
De repente me veo asaltado por una idea que resuena dentro de mi cabeza
como una letanía. ¿Será posible? -me digo- Repito para mí la frase que
le he visto pronunciar y su significado me sacude. Vuelvo el rostro hacia
ella y la veo asentir con una sonrisa extraña. La revelación me llega
como un destello: Te amo -ha dicho-. Ya no puedo dudarlo. La señora Rae,
la buena matrona que me ha servido el té durante los últimos veinte años.
La que ha ordenado mis papeles, la que ha llegado a cada rincón
polvoriento con su plumero diligente. La mujer que ha permanecido a mi
lado por un salario miserable, acaba de decir algo que jamás se atrevió
a confesar. Y yo aquí, a punto de partir y sin poder devolverle siquiera
una expresión de cariño. La veo sonreír e intento comprender qué es lo
que está pasando por su cabeza. Veinte años esperando -pienso, y trato
en vano de calcular a cuántos momentos equivale tamaña cantidad de
tiempo.
Una
nueva convulsión dobla mi cuerpo hacia adelante y lo mantiene en vilo,
temblequeando como un alambre. Mis manos se crispan sobre la cama y siento
como si todo mi cuerpo fuera una funda que alguien tironea hada arriba,
dejando el interior al descubierto. Vuelvo a apoyar la cabeza en la
almohada y percibo que un sudor frío baña todo mi cuerpo. La señora Rae
seca mi frente, acomoda un mechón grasiento detrás de mi oreja y arrima
una silla al lado de la cama. Se sienta y tamborilea con los dedos sobre
sus muslos regordetes. Después abre un cajón de la mesa de luz y
revuelve ansiosa. Trato de descubrir qué es lo que busca, pero no lo
consigo. Cuando al fin se detiene, su rostro parece transfigurarse de una
manera extraña. Alza un puñado de comprimidos y se los echa a la boca
con una convicción que me impresiona. Se ahoga, tose, lucha por tragar la
masa gelatinosa en que deben haberse convertido esas pastillas dentro de
su boca. Alza el vaso que está junto a mi cama y se echa dos tragos de
agua, tres. La observo extasiado, como quien ha tenido una visión de la
divinidad y trata de asirla con sus torpes dedos terrenales. Cuando se
pone de pie ya no es la misma. Tumba la silla y hace un
giro extraño, una voltereta grotesca que deja al descubierto la blancura
de sus carnes. Sus caderas se sacuden, sus piernas vacilan bajo el peso
del cuerpo. Me mira casi sin verme, con los ojos extraviados, fijos en un
punto que no llega a ser la almohada, pero que tampoco es mi rostro. Al
fin se deja caer sobre la cama. Se contorsiona bajo los efectos de las
pastillas que ha ingerido. Se acomoda a mi lado y me pasa un brazo
portentoso por sobre el pecho, se acerca gimiendo, dice algo que no puedo
comprender. Me echa su aliento tibio en la cara. Su boca se curva en un
rictus que lejanamente se parece a una sonrisa. Parece estar llorando,
aunque no veo lágrimas en sus ojos. Acerca sus labios a mis oídos y
repite aquellas dos palabras. Después cae en un letargo del que no la
creo capaz de salir. Tiembla, gruñe, patalea dos o tres veces y queda inmóvil.
Con la poca fuerza de que dispongo, acaricio sus cabellos grises y me
entrego con mansedumbre al contacto de su cuerpo rígido que destila
muerte.
¿Cómo
censurar este último acto? -me pregunto- ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo
corresponder a esta mujer que ha decidido morir a mi lado?
Interrogantes
sin respuesta. Cuestionamientos inútiles, banales, vados como un cuenco
en una caverna abandonada. Preguntas grises, trémulas, ajenas a toda
comprensión. Como el amor de la señora Rae. Apenas un soplo, una bendición.
Compañía para el viaje. |